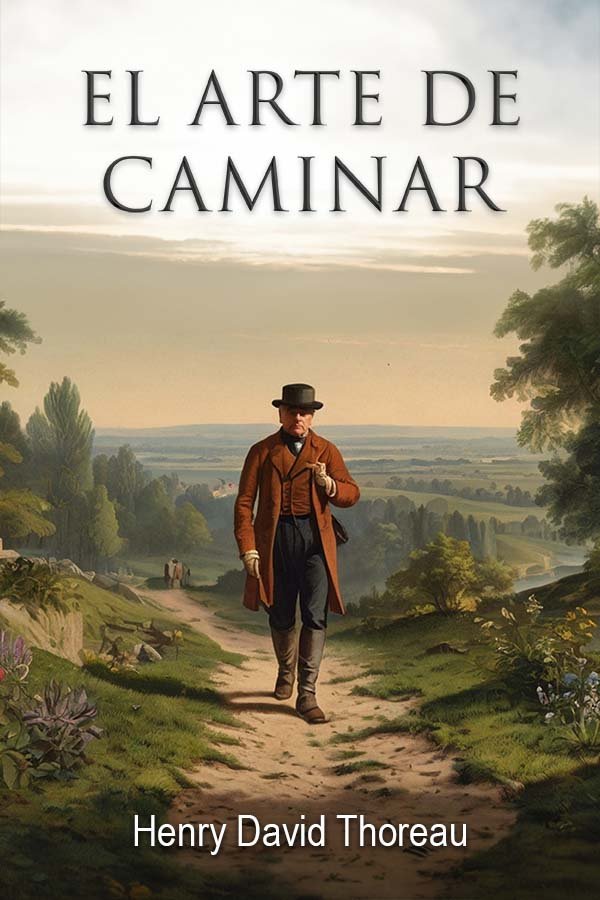Nyarlathotep… el caos reptante… Yo soy el último . . . Le diré al vacío oyente . . .
Nyarlathotep… el caos reptante… Yo soy el último . . . Le diré al vacío oyente . . .
No recuerdo bien cuándo empezó, pero fue hace meses. La tensión general era horrible. A una época de agitación política y social se añadió una extraña e inquietante aprensión de un espantoso peligro físico; un peligro generalizado y omnímodo, un peligro como sólo puede imaginarse en los más terribles fantasmas de la noche. Recuerdo que la gente iba de un lado a otro con rostros pálidos y preocupados, y susurraba advertencias y profecías que nadie se atrevía a repetir conscientemente ni a reconocer que había oído. Un sentimiento de culpa monstruosa se apoderaba de la tierra, y de los abismos entre las estrellas salían corrientes heladas que hacían temblar a los hombres en lugares oscuros y solitarios. Hubo una alteración daemoníaca en la secuencia de las estaciones: el calor otoñal persistía temiblemente, y todos sentían que el mundo y tal vez el universo habían pasado del control de dioses o fuerzas conocidos al de dioses o fuerzas desconocidos.
Y fue entonces cuando Nyarlathotep salió de Egipto. Nadie sabía quién era, pero era de la antigua sangre nativa y parecía un faraón. Los fellahin se arrodillaron cuando lo vieron, pero no supieron decir por qué. Dijo que había surgido de la oscuridad de veintisiete siglos y que había oído mensajes de lugares que no estaban en este planeta. A las tierras de la civilización llegó Nyarlathotep, moreno, delgado y siniestro, siempre comprando extraños instrumentos de cristal y metal y combinándolos en instrumentos aún más extraños. Hablaba mucho de las ciencias de la electricidad y la psicología, y daba exhibiciones de poder que dejaban boquiabiertos a sus espectadores, pero que aumentaban su fama hasta extremos insospechados. Los hombres se aconsejaban unos a otros ver a Nyarlathotep, y temblaban. Y allí donde iba Nyarlathotep, desaparecía el descanso, pues las pequeñas horas se desgarraban con los gritos de la pesadilla. Nunca antes los gritos de pesadilla habían sido un problema tan público; ahora los sabios casi deseaban poder prohibir el sueño de madrugada, para que los chillidos de las ciudades molestaran menos horriblemente a la pálida y compasiva luna mientras brillaba sobre las verdes aguas que se deslizaban bajo los puentes y los viejos campanarios que se desmoronaban contra un cielo enfermizo.
Recuerdo cuando Nyarlathotep llegó a mi ciudad, la grande, la vieja, la terrible ciudad de los crímenes sin número. Mi amigo me había hablado de él, de la fascinación y el atractivo de sus revelaciones, y yo ardía en deseos de explorar sus más profundos misterios. Mi amigo dijo que eran horribles e impresionantes más allá de mis más febriles imaginaciones; y lo que se arrojaba sobre una pantalla en la sala oscura profetizaba cosas que nadie salvo Nyarlathotep se atrevía a profetizar, y en el chisporroteo de sus chispas se tomaba de los hombres lo que nunca antes se había tomado y que sólo se mostraba en los ojos. Y oí decir que los que conocían a Nyarlathotep veían cosas que otros no veían.
Fue en el caluroso otoño cuando atravesé la noche con las inquietas multitudes para ver a Nyarlathotep; atravesé la sofocante noche y subí las interminables escaleras hasta la asfixiante sala. Y sombreado en una pantalla, vi formas encapuchadas entre ruinas, y rostros amarillos del mal asomando tras monumentos caídos. Y vi al mundo luchando contra la negrura, contra las olas de destrucción del espacio último, arremolinándose, agitándose, luchando alrededor del sol que se oscurecía y enfriaba. Entonces las chispas jugaron asombrosamente alrededor de las cabezas de los espectadores, y los pelos se erizaron mientras sombras más grotescas de lo que puedo contar salían y se acuclillaban sobre las cabezas. Y cuando yo, que era más frío y científico que el resto, murmuré una temblorosa protesta sobre la «impostura» y la «electricidad estática», Nyarlathotep nos expulsó a todos, bajando las vertiginosas escaleras hacia las húmedas, calurosas y desiertas calles de medianoche. Grité en voz alta que no tenía miedo; que nunca podría tener miedo; y otros gritaron conmigo en busca de consuelo. Nos jurábamos unos a otros que la ciudad era exactamente la misma, y que seguía viva; y cuando las luces eléctricas empezaron a apagarse, maldijimos a la compañía una y otra vez, y nos reímos de las caras raras que poníamos.
Creo que sentíamos que algo bajaba de la luna verdosa, porque cuando empezamos a depender de su luz nos desviamos en curiosas formaciones de marcha involuntaria y parecíamos conocer nuestros destinos aunque no nos atrevíamos a pensar en ellos. Una vez miramos al pavimento y encontramos los bloques sueltos y desplazados por la hierba, con apenas una línea de metal oxidado que indicara por dónde habían pasado los tranvías. Y otra vez vimos un vagón de tranvía, solitario, sin ventanas, destartalado y casi de costado. Cuando miramos hacia el horizonte, no pudimos encontrar la tercera torre junto al río, y nos dimos cuenta de que la silueta de la segunda torre estaba rasgada en la parte superior. Entonces nos dividimos en estrechas columnas, cada una de las cuales parecía dibujada en una dirección diferente. Una desapareció en un estrecho callejón a la izquierda, dejando sólo el eco de un quejido estremecedor. Otra se metió por una boca de metro llena de maleza, aullando con una risa enloquecida. Mi propia columna fue succionada hacia el campo abierto, y en seguida sentí un escalofrío que no era del caluroso otoño; pues mientras acechábamos el oscuro páramo, contemplamos a nuestro alrededor el infernal brillo lunar de las malignas nieves. Nieves inexplicables y sin huellas, barridas en una sola dirección, donde se abría un abismo tanto más negro por sus paredes brillantes. La columna parecía muy delgada mientras se adentraba soñadoramente en el golfo. Yo me quedé atrás, porque la negra grieta en la nieve verde era espantosa, y creí oír las reverberaciones de un inquietante aullido cuando mis compañeros desaparecieron; pero mi poder para quedarme era escaso. Como si me hubieran hecho señas los que me habían precedido, floté entre los titánicos ventisqueros, tembloroso y asustado, hacia el vórtice sin visión de lo inimaginable.
Gritando, delirando, sólo los dioses pueden decirlo. Una sombra enferma y sensible que se retuerce en manos que no son manos, y gira ciegamente más allá de espantosos mediodías de creación putrefacta, cadáveres de mundos muertos con llagas que fueron ciudades, vientos de carnaza que rozan las estrellas pálidas y las hacen parpadear bajo. Más allá de los mundos vagos fantasmas de cosas monstruosas; columnas medio visibles de templos no santificados que descansan sobre rocas sin nombre bajo el espacio y se elevan a vacuas vertiginosas por encima de las esferas de luz y oscuridad. Y a través de este repugnante cementerio del universo, el sordo y enloquecedor redoble de tambores y el delgado y monótono quejido de flautas blasfemas procedentes de cámaras inconcebibles y sin luz más allá del Tiempo; el detestable golpeteo y el repiqueteo al son de los cuales danzan lenta, torpe y absurdamente los gigantescos y tenebrosos dioses últimos, las gárgolas ciegas, sin voz y sin mente cuya alma es Nyarlathotep.