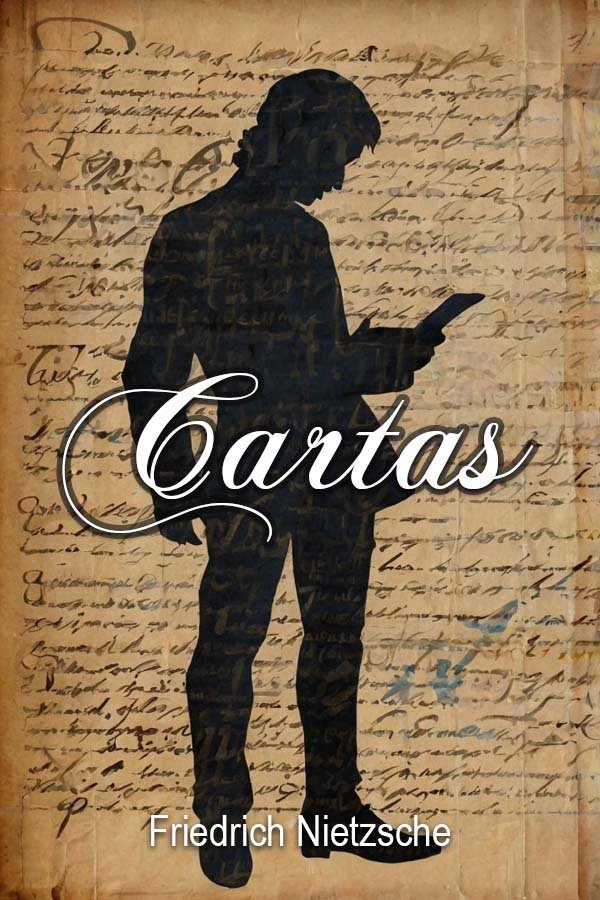Estoy escribiendo esto bajo una apreciable tensión mental, ya que esta noche ya no estaré. Sin dinero, y al final de mi suministro de la droga que hace que la vida sea soportable, no puedo soportar más la tortura; y me arrojaré desde la ventana de esta buhardilla a la escuálida calle de abajo. No piense que por mi esclavitud a la morfina soy un débil o un degenerado.
Cuando hayáis leído estas páginas garabateadas apresuradamente, podréis adivinar, aunque nunca comprender del todo, por qué debo tener olvido o muerte.
Fue en una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del Pacífico donde el paquete del que yo era supercargo cayó víctima del hidroavión alemán. La gran guerra estaba entonces en sus comienzos, y la armada enemiga no había alcanzado su grado de crueldad, de modo que nuestro buque fue convertido en legítimo premio, mientras que nosotros, su tripulación, fuimos tratados con toda la justicia y consideración que nos correspondía como prisioneros navales. La disciplina de nuestros captores fue tan liberal que, cinco días después de nuestra captura, logré escapar solo en un pequeño bote con agua y provisiones durante un buen tiempo.
Cuando finalmente me encontré a la deriva y libre, no tenía mucha idea de mi entorno. Como nunca fui un navegante competente, sólo podía adivinar vagamente por el sol y las estrellas que me encontraba algo al sur del ecuador. No sabía nada de la longitud, y no tenía a la vista ninguna isla o línea de costa. El tiempo seguía siendo bueno, y durante incontables días estuve a la deriva bajo el sol abrasador, esperando que pasara algún barco o que llegara a las costas de alguna tierra habitable. Pero ni el barco ni la tierra aparecieron, y empecé a desesperar en mi soledad sobre las vastas extensiones de azul ininterrumpido.
El cambio ocurrió mientras dormía. Nunca sabré los detalles, pues mi sueño, aunque agitado e infestado de sueños, fue continuo. Cuando por fin me desperté, fue para descubrirme medio absorbido por una extensión viscosa de infernal fango negro que se extendía a mi alrededor en monótonas ondulaciones hasta donde podía ver, y en la que mi barco yacía encallado a cierta distancia.
Aunque uno podría imaginar que mi primera sensación sería de asombro ante tan prodigiosa e inesperada transformación del paisaje, en realidad estaba más horrorizado que asombrado, pues había en el aire y en el suelo podrido una cualidad siniestra que me helaba hasta la médula. La región estaba pútrida por los cadáveres de peces en descomposición y por otras cosas menos descriptibles que vi sobresalir del asqueroso barro de la interminable llanura. Tal vez no debería esperar transmitir con meras palabras la inenarrable horripilancia que puede morar en el silencio absoluto y la inmensidad estéril. No había nada al alcance del oído, ni a la vista, salvo una vasta extensión de lodo negro; sin embargo, la misma plenitud de la quietud y la homogeneidad del paisaje me oprimían con un miedo nauseabundo.
El sol brillaba desde un cielo que me parecía casi negro en su crueldad sin nubes; como si reflejara el pantano de tinta bajo mis pies. Mientras me arrastraba hacia el bote varado, me di cuenta de que sólo una teoría podía explicar mi posición. A través de alguna convulsión volcánica sin precedentes, una parte del fondo del océano debía haber salido a la superficie, dejando al descubierto regiones que durante innumerables millones de años habían permanecido ocultas bajo insondables profundidades acuáticas. Era tan grande la extensión de la nueva tierra que se había levantado debajo de mí, que no podía detectar el más leve ruido del océano en movimiento, por más que esforzara mis oídos. Tampoco había aves marinas que se alimentaran de las cosas muertas.
Durante varias horas me senté a pensar o a meditar en la barca, que estaba tumbada de lado y ofrecía una ligera sombra mientras el sol se movía por el cielo. A medida que avanzaba el día, el suelo perdía parte de su pegajosidad y parecía que se secaría lo suficiente para viajar en poco tiempo. Aquella noche dormí poco, y al día siguiente me preparé una mochila con comida y agua, para emprender un viaje por tierra en busca del mar desaparecido y de un posible rescate.
A la tercera mañana encontré el suelo lo suficientemente seco como para caminar con facilidad. El olor del pescado era enloquecedor; pero estaba demasiado preocupado por cosas más graves como para preocuparme por un mal tan leve, y me puse en marcha con valentía hacia una meta desconocida. Durante todo el día me dirigí con paso firme hacia el oeste, guiado por un lejano montículo que se elevaba más que cualquier otra elevación en el ondulado desierto. Aquella noche acampé, y al día siguiente seguí avanzando hacia el montículo, aunque el objeto apenas parecía estar más cerca que cuando lo divisé por primera vez. Al cuarto atardecer llegué a la base del montículo, que resultó ser mucho más alto de lo que parecía desde la distancia; un valle intermedio lo destacaba más de la superficie general. Demasiado cansado para subir, dormí a la sombra de la colina.
No sé por qué mis sueños fueron tan salvajes aquella noche; pero antes de que la luna menguante y fantásticamente gibosa se hubiera alzado muy por encima de la llanura oriental, estaba despierto con un sudor frío, decidido a no dormir más. Las visiones que había experimentado eran demasiado para mí como para soportarlas de nuevo. Y en el resplandor de la luna vi cuán imprudente había sido al viajar de día. Sin el resplandor del sol abrasador, mi viaje me habría costado menos energía; de hecho, ahora me sentía bastante capaz de realizar el ascenso que me había disuadido al atardecer.
Recogiendo mi mochila, me dirigí a la cima de la eminencia.
He dicho que la monotonía ininterrumpida de la llanura ondulante me causaba un vago horror; pero creo que mi horror fue mayor cuando llegué a la cima del montículo y miré hacia abajo, al otro lado, hacia un pozo o cañón inconmensurable, cuyos negros recovecos la luna aún no se había elevado lo suficiente para iluminar. Me sentí en el borde del mundo; asomándome por encima del borde a un caos insondable de noche eterna. A través de mi terror corrían curiosas reminiscencias del Paraíso Perdido, y de la horrible escalada de Satanás a través de los reinos de las tinieblas que no están de moda.
A medida que la luna subía en el cielo, comencé a ver que las laderas del valle no eran tan perpendiculares como había imaginado. Los salientes y afloramientos de roca ofrecían puntos de apoyo bastante fáciles para el descenso, mientras que después de una caída de unos cientos de pies, la declinación se volvía muy gradual. Impulsado por un impulso que no puedo analizar definitivamente, bajé con dificultad por las rocas y me quedé en la pendiente más suave que había debajo, mirando las profundidades estigias donde todavía no había penetrado la luz.
De inmediato mi atención fue captada por un objeto vasto y singular en la ladera opuesta, que se elevaba abruptamente a unos cien metros delante de mí; un objeto que brillaba blanquecinamente bajo los rayos recién otorgados de la luna ascendente. Pronto me aseguré de que no era más que un gigantesco trozo de piedra, pero tuve la clara impresión de que su contorno y posición no eran del todo obra de la naturaleza. Un escrutinio más atento me llenó de sensaciones que no puedo expresar; pues a pesar de su enorme magnitud, y de su ubicación en un abismo que había bostezado en el fondo del mar desde que el mundo era joven, percibí sin lugar a dudas que el extraño objeto era un monolito bien formado cuya enorme masa había conocido la mano de obra y quizás la adoración de criaturas vivas y pensantes.
Aturdido y asustado, pero no exento de una cierta emoción del deleite del científico o del arqueólogo, examiné más detenidamente mi entorno. La luna, ahora cerca del cenit, brillaba de forma extraña y vívida por encima de las elevadas pendientes que cerraban la sima, y revelaba el hecho de que una lejana masa de agua fluía en el fondo, serpenteando fuera de la vista en ambas direcciones, y casi lamiendo mis pies mientras yo estaba en la pendiente.
Al otro lado de la sima, las olas bañaban la base del monolito ciclópeo; en cuya superficie podía ahora rastrear tanto inscripciones como toscas esculturas. La escritura estaba en un sistema de jeroglíficos desconocido para mí, y diferente a todo lo que había visto en los libros; consistía en su mayor parte en símbolos acuáticos convencionalizados como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y similares. Varios personajes representaban evidentemente cosas marinas desconocidas para el mundo moderno, pero cuyas formas en descomposición había observado en la llanura levantada por el océano.
Sin embargo, lo que más me cautivó fue la talla pictórica. A través de las aguas intermedias, y debido a su enorme tamaño, eran visibles una serie de bajorrelieves cuyos temas habrían despertado la envidia de un Doré. Creo que se suponía que estas cosas representaban a hombres, al menos a cierto tipo de hombres, aunque las criaturas se mostraban como peces en las aguas de alguna gruta marina, o rindiendo homenaje a algún santuario monolítico que parecía estar también bajo las olas. No me atrevo a hablar en detalle de sus rostros y formas, pues el mero recuerdo me hace desfallecer. Grotescos más allá de la imaginación de un Poe o un Bulwer, eran condenadamente humanos en su contorno general, a pesar de las manos y los pies palmeados, los labios escandalosamente anchos y flácidos, los ojos vidriosos y saltones, y otros rasgos menos agradables de recordar. Curiosamente, parecían haber sido cincelados de forma desproporcionada con respecto a su fondo escénico, ya que una de las criaturas se mostraba en el acto de matar a una ballena representada como poco más grande que él.
Observé, como digo, su grotesco y extraño tamaño; pero en un momento decidí que no eran más que los dioses imaginarios de alguna tribu primitiva de pescadores o marineros; alguna tribu cuyo último descendiente había perecido eras antes de que naciera el primer antepasado del Hombre de Piltdown o de Neanderthal. Asombrado por este inesperado vistazo a un pasado que va más allá de la concepción del antropólogo más audaz, me quedé pensativo mientras la luna proyectaba extraños reflejos en el silencioso canal que tenía ante mí.
Entonces, de repente, lo vi. Con sólo un ligero movimiento que marcaba su ascenso a la superficie, la cosa se deslizó a la vista por encima de las aguas oscuras. Inmensa, parecida a Polifemo y repugnante, se dirigió como un estupendo monstruo de pesadilla hacia el monolito, alrededor del cual arrojó sus gigantescos brazos escamosos, mientras inclinaba su horrible cabeza y emitía ciertos sonidos medidos. Creo que entonces me volví loco.
De mi frenético ascenso por la ladera y el acantilado, y de mi delirante viaje de vuelta a la barca varada, recuerdo poco. Creo que canté mucho y me reí de forma extraña cuando no pude cantar. Tengo recuerdos indistintos de una gran tormenta que tuvo lugar algún tiempo después de que llegara a la barca; en todo caso, sé que oí truenos y otros tonos que la naturaleza emite sólo en sus estados de ánimo más salvajes.
Cuando salí de las sombras, me encontraba en un hospital de San Francisco, llevado allí por el capitán del barco americano que había recogido mi barco en medio del océano. En mi delirio había dicho muchas cosas, pero descubrí que mis palabras habían recibido poca atención. Mis salvadores no sabían nada de ningún levantamiento de tierra en el Pacífico, y tampoco consideré necesario insistir en algo que sabía que no podían creer. Una vez busqué a un célebre etnólogo y lo entretuve con peculiares preguntas sobre la antigua leyenda filistea de Dagón, el Dios-Pez; pero pronto percibí que era irremediablemente convencional, y no insistí en mis indagaciones.
Es por la noche, especialmente cuando la luna está gibosa y menguante, cuando veo la cosa. Probé la morfina; pero la droga sólo me ha dado un alivio transitorio, y me ha arrastrado a sus garras como un esclavo sin remedio. Así que ahora voy a poner fin al asunto, habiendo escrito un relato completo para la información o la diversión despectiva de mis compañeros. A menudo me pregunto si no habrá sido todo una pura fantasía, un mero fenómeno de fiebre mientras yacía asoleado y delirante en el bote abierto tras mi huida del buque alemán.
Esto me lo pregunto, pero siempre se me presenta una visión horriblemente vívida como respuesta. No puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme ante las cosas sin nombre que pueden estar en este mismo momento arrastrándose y flotando en su lecho viscoso, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y esculpiendo sus propias y detestables imágenes en obeliscos submarinos de granito empapado de agua. Sueño con un día en el que se eleven por encima de las olas para arrastrar en sus apestosas garras los restos de la humanidad enclenque y agotada por la guerra; un día en el que la tierra se hunda y el oscuro fondo del océano ascienda en medio del pandemónium universal.
El fin está cerca. Oigo un ruido en la puerta, como el de un inmenso y resbaladizo cuerpo que se arrastra contra ella. No me encontrará. ¡Dios, esa mano! ¡La ventana! ¡La ventana!