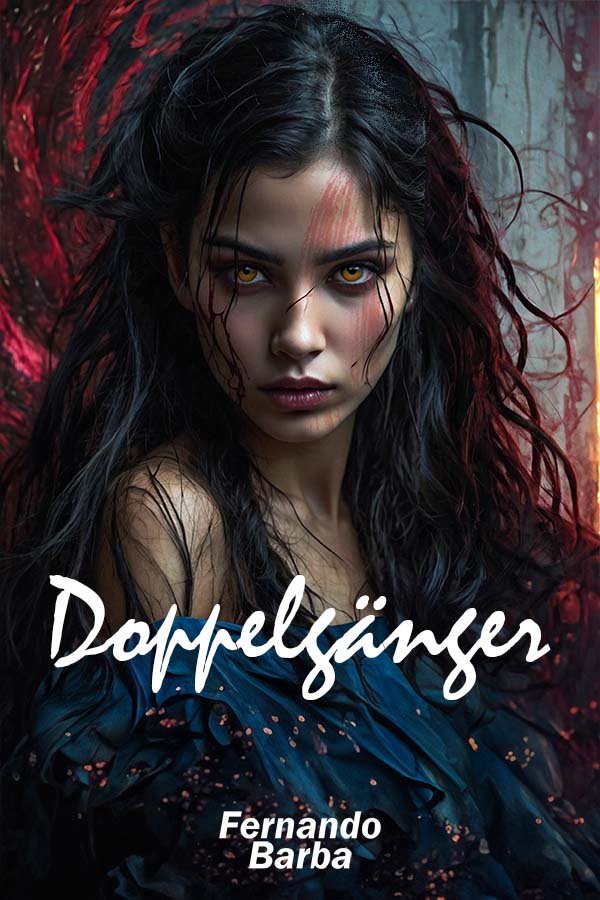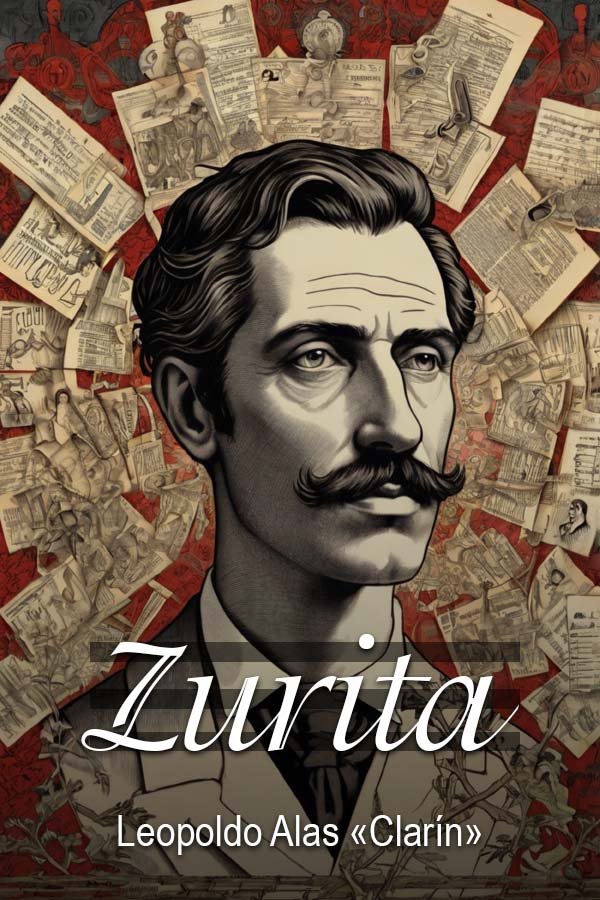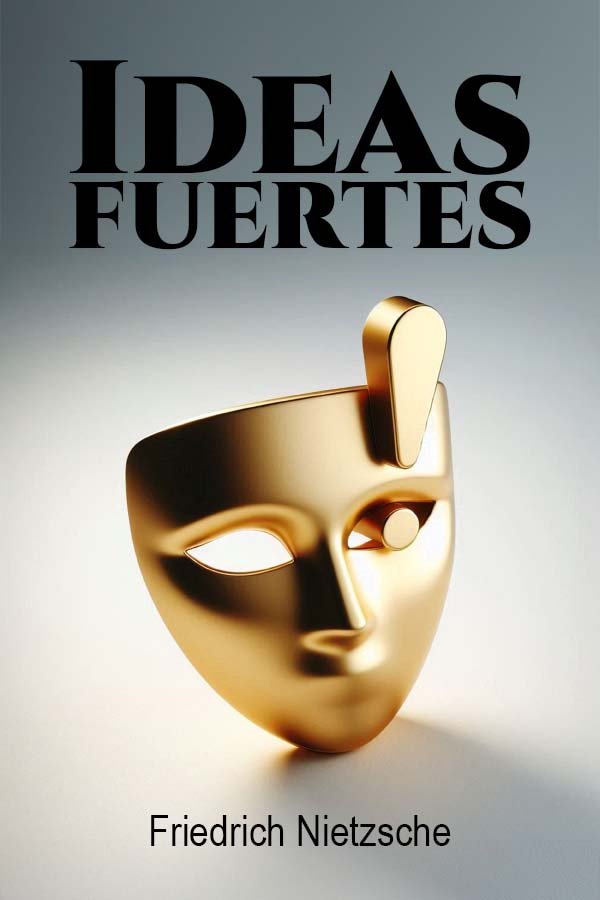(Vacaciones de Pascua 1862)
Si pudiéramos contemplar la doctrina cristiana y la historia de la Iglesia con mirada exenta de prejuicios, nos veríamos obligados a expresar algunas opiniones opuestas a las ideas generales vigentes. Pero, sometidos desde nuestros primeros días al yugo de las costumbres y de los prejuicios, frenados por las impresiones de nuestra niñez en la evolución natural de nuestro espíritu y determinados en la formación de nuestro temperamento, casi nos creemos obligados a considerar delictivo la elección de un punto de vista más libre desde el que poder emitir un juicio no partidista y en concordancia con los tiempos sobre la religión y el cristianismo.
Un intento de este género no es obra de unas cuantas semanas, sino de una vida. Pues, ¿cómo podría destruirse la autoridad de dos milenios garantizada por tantos hombres insignes de todos los tiempos, con el resultado de unas meditaciones juveniles? ¿Cómo sería posible que las fantasmagorías y las ideas inmaduras vinieran a sustituir a todos los sufrimientos y las bendiciones que el desarrollo de la religión ha enraizado en la historia del mundo?
Es una presunción absoluta pretender resolver problemas filosóficos sobre los que se disputa con muy diversas opiniones desde hace milenios: luchar contra opiniones que, según la convicción de los hombres más sabios, elevan al hombre hacia la verdadera humanidad. Unir la ciencia a la filosofía, sin ni siquiera conocer los resultados principales de ambas; erigir, finalmente, un sistema de la realidad recurriendo a la ciencia y a la historia, mientras que la unidad de la historia universal y sus fundamentos principales no se han abierto todavía al espíritu, atreverse a entrar en el mar de dudas sin brújula ni guía alguna es de locos, y significa la ruina para las mentes aún inmaduras; la mayoría de ellas serán abatidas por las tempestades, y sólo muy pocas descubrirán nuevas tierras.
Desde el centro del inmenso océano de las ideas, cuántas veces siente el hombre la nostalgia de la tierra firme: ¡cuántas veces, ante la vista de tantas especulaciones estériles, me ha asaltado el deseo de volver a la historia y a las ciencias naturales!
Cuántas veces no me habrá parecido nuestra filosofía entera más que una gran torre babilónica: penetrar en el cielo es el propósito de todos los grandes afanes; el reino de los cielos en la tierra significa prácticamente lo mismo.
Una infinita confusión de ideas en el pueblo es el desconsolador resultado; todavía harán falta grandes transformaciones para que la masa comprenda que el cristianismo descansa sobre conjeturas; la existencia de Dios, la inmortalidad, la autoridad de la Biblia, la inspiración y demás cosas por el estilo, nunca dejarán de ser problemas. Yo he intentado negarlo todo: ¡pero destruir es muy fácil, más cuán difícil es construir! E incluso destruirse a sí mismo parece más fácil de lo que es; estamos tan determinados por las impresiones de nuestra niñez, por la influencia de nuestros padres, por nuestra educación, y lo estamos hasta un nivel tan profundo de nuestro ser interior, que dichos prejuicios, profundamente arraigados, no son tan fáciles de remover por argumentos racionales o por la mera voluntad. La fuerza de la costumbre, la necesidad de algo superior, la ruptura con todo lo establecido, la aniquilación de todas las formas de la sociedad, la duda acerca de si, durante dos milenios, la humanidad no se habrá dejado cautivar por una falsa imagen, el sentimiento de la propia temeridad y de la propia audacia: todo esto mantiene una lucha aún no resuelta hasta que, al final, una serie de experiencias dolorosas, de acontecimientos tristes en nuestro corazón, otra vez nos llevan a nuestra antigua fe de la infancia. Sin embargo, la impresión que produce observar la incidencia de estas dudas sobre nuestro ánimo debe ser, para cada uno, un hito importante de su propia historia cultural. No puede pensarse otra cosa sino que algo tiene que permanecer firme, un resultado de toda aquella especulación que no siempre es un saber, sino que también puede ser una creencia, una fe; sí, algo que incluso un sentimiento moral puede reanimar a veces o dejar en suspenso.
Del mismo modo que la costumbre es el resultado de una época, de un pueblo, de una determinada orientación del espíritu, así la moral es también el resultado de una evolución general de la humanidad. Es la suma de todas las verdades de nuestro mundo; es posible que en el mundo infinito no signifique ya otra cosa que el resultado de una determinada orientación del espíritu en el nuestro; y ¡es incluso posible que, a partir de las verdades de los diferentes mundos, evolucione de nuevo una verdad universal!
Apenas sabemos si la humanidad misma no será otra cosa que un estadio, un período en la totalidad, en el devenir, si no será una manifestación arbitraria de Dios.
¿Acaso no es el hombre producto de la evolución de la piedra por mediación de la planta?
¿No habrá alcanzado ya la plenitud de su evolución y no radicará aquí también el fin de la historia? ¿Carece este devenir eterno de final? ¿Qué son los motores de esa inmensa obra de relojería? Están ocultos, pero son los mismos en ese gran reloj que llamamos historia.
La esfera horaria son los acontecimientos. Hora tras hora avanzan las agujas para, al sonar las doce, comenzar de nuevo; entonces irrumpe un nuevo periodo del mundo.
Y ¿no se podrían concebir los motores que impulsan las agujas como la humanidad inmanente? (Entonces las dos concepciones estarían servidas) ¿O es que la totalidad está dominada por miras y planes superiores? ¿Es el hombre sólo un medio, o es un fin?
El propósito, el fin, tan sólo existe para nosotros; igual que sólo para nosotros existe el cambio y, asimismo, para nosotros, solamente las épocas y los periodos. ¿Cómo podríamos advertir planes superiores? Nosotros únicamente vemos cómo de la misma fuente, de la esencia humana, motivada por las impresiones externas, se forman ideas; cómo éstas van ganando en vida y forma y cómo llegan a ser patrimonio de todos, conciencia, sentido del deber; cómo el eterno instinto productivo las elabora como materia para nuevas ideas; cómo éstas conforman la vida, regentan la historia; cómo en lucha recíproca unas engullen a las otras, y cómo de tales mezclas surgen nuevas conformaciones. Un encontrarse y repelerse de corrientes diversas, con altas y bajas mareas, pero todas afluentes del océano eterno.
Todo se mueve en círculos gigantescos, que giran unos en torno a otros a la vez que devienen; el hombre es uno de los círculos más interiores. Si quiere medir las oscilaciones de los que están en la periferia, tiene que abstraer de sí y de los círculos que le quedan más cerca los otros, más amplios y englobantes. Esos círculos más cercanos a él son la historia de los pueblos, de la sociedad y de la humanidad. La búsqueda del centro común de todas las oscilaciones, del círculo infinitamente pequeño, es tarea de la ciencia natural. Sólo ahora que sabemos que el hombre busca en sí y para sí ese centro, conocemos qué importancia exclusiva han de tener para nosotros la historia y la ciencia natural.
En cuanto que el hombre es arrastrado a los círculos de la historia universal, surge esa lucha de la voluntad individual con la voluntad general; aquí se perfila ese problema infinitamente importante, la cuestión de la justificación del individuo respecto del pueblo, el del pueblo respecto de la humanidad, de la humanidad respecto del mundo; aquí se dibuja, también, la relación fundamental entre Fatum e historia.
Es imposible para los hombres acceder a la concepción más alta de la historia universal; el más grande de los historiadores, tanto como el más grande de los filósofos, no será más que un profeta, pues ambos hacen abstracción desde el círculo más interior hacia los demás círculos exteriores.
En cuanto al Fatum, su posición no está asegurada. Vertamos todavía una mirada sobre la vida humana para reconocer su justificación individual y así también en la totalidad.
¿Qué es lo que determina la suerte en nuestra vida? ¿Se la debemos a los acontecimientos de cuyo vórtice nos vemos excluidos? ¿O no será nuestro temperamento el que marca el color dominante de los acontecimientos? ¿Acaso no se nos aparece y enfrenta todo en el espejo de nuestra propia personalidad? ¿Y no dan al mismo tiempo los acontecimientos el tono propio de nuestro destino en tanto que la fuerza y debilidad con la que se nos aparece depende exclusivamente de nuestro temperamento? Preguntad a los mejores médicos, dice Emerson, por las cosas que determina el temperamento y qué cosas son las que no determina en absoluto.
Nuestro temperamento no es más que nuestro ánimo, sobre el que se esculpen las impresiones de nuestras circunstancias y experiencias. ¿Qué es lo que arrastra con tanta fuerza el alma de tantos individuos hacia lo vulgar impidiéndoles su ascenso a un mayor vuelo de ideas? Una estructura fatalista del cráneo y de la columna vertebral, la clase social y la naturaleza de sus padres, lo cotidiano de sus relaciones, lo vulgar de su entorno e incluso lo monocorde de su lugar originario. Hemos sido influidos sin llevar en nosotros la fuerza suficiente como para contrarrestarlo, sin ser siquiera capaces de reconocer que somos influidos. Es, ciertamente, una experiencia dolorosa tener que renunciar a la propia autonomía por la aceptación inconsciente de impresiones externas, reprimir capacidades del alma por el poder de la costumbre y, contra toda voluntad, sepultarla con las semillas del extravío.
En mayor medida volvemos a encontrarnos con todo esto en la historia de los pueblos. Muchos de ellos, aun siendo afectados por los mismos acontecimientos, han sido influidos de modos muy distintos. Por este motivo, es una manera de actuar muy obtusa pretender la imposición a la humanidad entera de alguna forma especial de estado o de sociedad, sometiéndola a tales o cuales estereotipos. Todas las ideas sociales y comunitaristas padecen este error. Y es que el hombre nunca es otra vez el mismo; pero si fuera posible revolucionar, por obra de una voluntad fortísima, el pasado entero del mundo, de inmediato entraríamos a formar parte de las filas de los dioses libres, y la historia universal no sería ya para nosotros otra cosa que un autoembriagarnos en brazos del ensueño; cae el telón, y el hombre se encuentra de nuevo, como un niño que juega con mundos, como un niño que se despierta con la luz de la mañana y sonriendo, borra los sueños terribles de su cabeza.
La voluntad libre se manifiesta como aquello que no tiene ataduras, como lo arbitrario; es lo infinitamente libre, lo errático, el espíritu. El Fatum, en cambio, es una necesidad, salvo que no creamos que la historia de la humanidad es un extravío onírico, los dolores indecibles de los seres humanos, meras alucinaciones, y nosotros mismos, meros juguetes de nuestras propias fantasías. El Fatum es la fuerza infinita de la resistencia contra la libre voluntad; libre voluntad sin Fatum es tan impensable como el espíritu sin lo real, como lo bueno sin lo malo, pues sólo las contradicciones dan lugar a los rasgos del carácter.
El Fatum predica continuamente el principio: «sólo los acontecimientos determinan los acontecimientos». Si éste fuese el único principio verdadero, el hombre no sería más que mero juguete de fuerzas ocultas desconocidas, no sería responsable de sus errores, se hallaría, por lo tanto, libre de todo tipo de distinciones morales, sería un eslabón necesario como miembro de una cadena. ¡Qué feliz sería si no se empeñara en examinar su situación, si no se debatiera convulsamente en la cadena que lo aprisiona, si no mirara con loco placer el mundo y su mecánica!
Tal vez no sea la libre voluntad, de modo similar a como el espíritu sólo es la substancia más infinitamente pequeña y lo bueno, sólo la más sutil evolución de lo malo, otra cosa que la potencia máxima del Fatum. La historia universal sería, entonces, historia de la materia, si tomamos esta palabra en un sentido infinitamente amplio. En efecto, tiene que haber todavía otros principios más elevados ante los cuales la totalidad de las diferencias confluyan en una gran unidad, ante la que todo sea evolución, serie escalonada, todo, afluente de un océano magnífico, donde el conjunto de las corrientes que han hecho evolucionar el mundo vuelvan a encontrarse, a fundirse en el todo-uno.