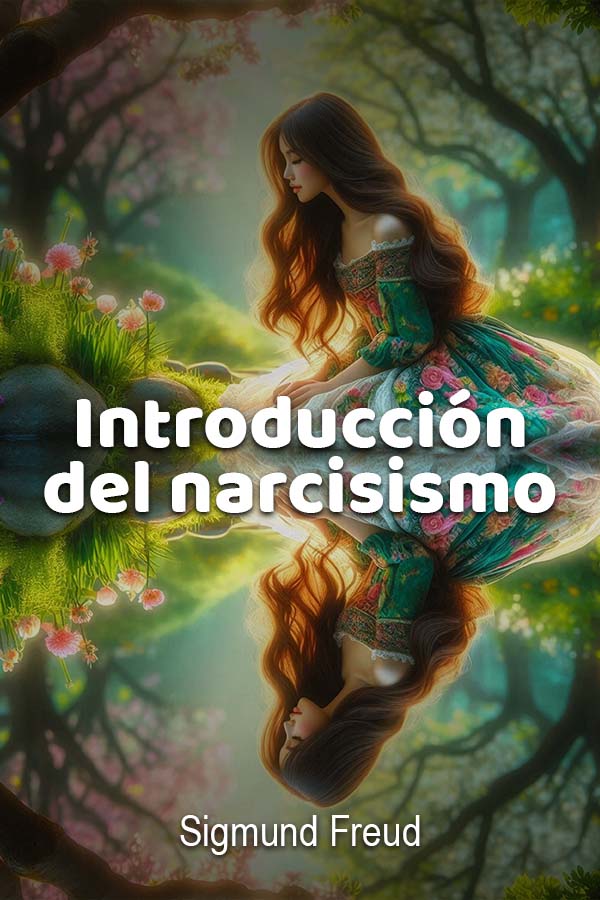I
El término narcisismo proviene de la descripción clínica y fue escogido por P. Näcke en 1899 para designar ese comportamiento en el que un individuo trata su propio cuerpo de una manera similar a cómo trataría el de un objeto sexual; lo observa, acaricia y mima con placer sexual hasta lograr la plena satisfacción. En esta forma, el narcisismo se considera una perversión que ha absorbido toda la vida sexual de la persona y, por lo tanto, está sujeto a las expectativas con las que abordamos el estudio de todas las perversiones. La observación psicoanalítica ha notado que ciertos rasgos del comportamiento narcisista se encuentran en muchas personas con otros trastornos, como señaló Sadger en los homosexuales. Finalmente, surgió la hipótesis de que una forma de narcisismo, que implica una asignación de la libido, podría desempeñar un papel en la sexualidad humana normal, como sugirió Rank (1911). Esta suposición se basó en las dificultades encontradas en el trabajo psicoanalítico con neuróticos, ya que parecía que un comportamiento narcisista establecía un límite a su influencia. El narcisismo en este sentido no sería una perversión, sino un complemento libidinal del egoísmo del instinto de autoconservación, el cual se atribuye a todos los seres vivos.
Un motivo urgente para considerar la noción de un narcisismo primario y normal surgió al intentar entender la demencia precoz (Kraepelin) o esquizofrenia (Bleuler) a través de la teoría de la libido. Los pacientes con estas enfermedades muestran dos características fundamentales: megalomanía y la retirada de su interés del mundo exterior (personas y cosas). Esta última característica los hace resistentes a la influencia del psicoanálisis y aparentemente incurables. Sin embargo, esta retirada del interés del mundo exterior requiere una descripción más precisa. Tanto los histéricos como los neuróticos obsesivos abandonan, hasta cierto punto, su relación con la realidad. Pero el análisis muestra que no renuncian a la relación erótica con personas y cosas, manteniéndola en la fantasía. Han reemplazado los objetos reales con imaginarios o los han fusionado con sus recuerdos, renunciando a iniciar acciones motoras para alcanzar sus metas. Para este estado de la libido, debería usarse el término «introversión de la libido», como propuso Jung sin distinción.
En cambio, el esquizofrénico parece haber retirado su libido de las personas y cosas del mundo exterior sin reemplazarlas por otras en su fantasía.
Cuando esto ocurre, parece ser un intento de curación para devolver la libido a un objeto. La pregunta que surge es: ¿Cuál es el destino de la libido retirada de los objetos en la esquizofrenia? La megalomanía de estos estados indica el camino. Parece que la libido retirada del mundo exterior se ha dirigido al yo, creando un comportamiento que podemos llamar narcisismo. La megalomanía no es una creación nueva, sino una ampliación y clarificación de un estado que ya existía. Así, el narcisismo que resulta de la inclusión de las inversiones objetales debe entenderse como secundario, construido sobre un narcisismo primario que está oscurecido por diversas influencias.
No pretendo aquí aclarar o profundizar el problema de la esquizofrenia, sino reunir lo que se ha dicho en otros lugares para justificar una introducción al narcisismo.
Un tercer aporte a esta legítima extensión de la teoría de la libido proviene de nuestras observaciones y conceptos sobre la vida psíquica de los niños y de los pueblos primitivos. Encontramos en estos últimos rasgos que, si estuvieran aislados, podrían atribuirse a la megalomanía: una sobreestimación del poder de sus deseos y actos psíquicos, la «omnipotencia de los pensamientos», una creencia en el poder mágico de las palabras, y una técnica para enfrentar el mundo exterior, la «magia», que parece ser una aplicación lógica de estas suposiciones grandiosas. Esperamos una actitud similar hacia el mundo exterior en el niño moderno, cuyo desarrollo es mucho más opaco para nosotros. Formamos así la idea de una inversión libidinal original del yo, de la cual más tarde se desprenden las inversiones objetales, pero que fundamentalmente permanece y se relaciona con las inversiones objetales como el cuerpo de un protozoo se relaciona con los pseudópodos que emite.
Esta parte del alojamiento de la libido debía permanecer oculta en nuestra investigación, que partía de los síntomas neuróticos. Las emanaciones de esta libido, las inversiones objetales, que pueden enviarse y retirarse, son las únicas que nos resultan notorias. También observamos una oposición entre la libido del yo y la libido objetal. Cuanto más se consume una, más empobrece la otra. La fase más alta de desarrollo de esta última nos parece el estado de enamoramiento, que se nos presenta como una renuncia de la propia personalidad en favor de la inversión del objeto y encuentra su contraparte en la fantasía de los paranoicos sobre el fin del mundo. Finalmente, inferimos que, en el estado de narcisismo, las energías psíquicas están juntas e indistinguibles en nuestro análisis, y que solo con la inversión del objeto es posible distinguir una energía sexual, la libido, de una energía de los instintos del yo.
Antes de continuar, debo abordar dos preguntas que nos llevan directamente a las dificultades del tema. Primero: ¿Cómo se relaciona el narcisismo del que hablamos ahora con el autoerotismo, que hemos descrito como un estado temprano de la libido? Segundo: Si atribuimos al yo una inversión primaria de la libido, ¿por qué es necesario separar una libido sexual de una energía no sexual de los instintos del yo? ¿No sería más sencillo suponer una energía psíquica unificada y evitar así las dificultades de distinguir entre la energía del instinto del yo y la libido del yo, y entre la libido del yo y la libido objetal?
En cuanto a la primera pregunta, es necesario asumir que una unidad comparable al yo no existe desde el principio en el individuo; el yo debe desarrollarse. Los instintos autoeróticos son primitivos; algo debe añadirse al autoerotismo, una nueva acción psíquica, para formar el narcisismo.
Responder decididamente a la segunda pregunta provoca una notable incomodidad en cualquier psicoanalista. Uno se resiste a abandonar la observación para sumirse en disputas teóricas estériles, pero no se puede evitar el intento de aclaración. Es cierto que conceptos como libido del yo, energía del instinto del yo, y similares no son particularmente claros ni ricos en contenido; una teoría especulativa de estas relaciones buscaría una base bien definida. Pero ese es el contraste entre una teoría especulativa y una ciencia basada en la interpretación empírica. Esta última no envidia a la especulación su fundamentación lógica y clara, sino que se contenta con conceptos nebulosos, casi incomprensibles, que espera aclarar con el tiempo y está dispuesta a cambiar por otros si es necesario. Estas ideas no son el fundamento de la ciencia, que se basa únicamente en la observación. No son la base, sino la cima de todo el edificio y pueden ser reemplazadas sin daño.
Vivimos algo similar en la física actual, cuyos conceptos fundamentales sobre materia, centros de fuerza, atracción, y similares son apenas menos dudosos que los correspondientes en psicoanálisis.
El valor de los conceptos de libido del yo y libido objetal radica en que provienen del análisis de los procesos neuróticos y psicóticos íntimos. La separación de la libido en una que pertenece al yo y otra que se adhiere a los objetos es una extensión necesaria de una primera suposición que diferenciaba los instintos sexuales de los instintos del yo. Esta diferenciación fue al menos necesaria para el análisis de las neurosis de transferencia (histeria y obsesión), y sé que todos los intentos de explicar estos fenómenos con otros métodos han fracasado.
En ausencia de una teoría orientadora sobre los instintos, es permitido, o mejor, necesario, probar cualquier suposición de manera consecuente hasta que falle o se demuestre correcta. La suposición de una separación original entre los instintos sexuales y los del yo tiene varias ventajas además de su utilidad para el análisis de las neurosis de transferencia. Admito que esta diferenciación por sí sola no sería inequívoca, ya que podría tratarse de una energía psíquica indiferente que se convierte en libido solo mediante el acto de la inversión del objeto. Pero esta separación conceptual corresponde, en primer lugar, a la separación popular entre hambre y amor. En segundo lugar, consideraciones biológicas la respaldan. El individuo realmente tiene una doble existencia: como un fin en sí mismo y como un eslabón en una cadena a la que sirve, a veces contra su voluntad. Considera la sexualidad como uno de sus fines, mientras que otra perspectiva muestra que es solo un apéndice de su plasma germinal, al que proporciona sus fuerzas a cambio de una recompensa de placer, siendo el portador mortal de una sustancia posiblemente inmortal, como un titular vitalicio de una institución que lo supera en duración. La separación de los instintos sexuales de los del yo reflejaría esta doble función del individuo. En tercer lugar, debemos recordar que todas nuestras conclusiones psicológicas se basan en soportes orgánicos. Es probable que existan sustancias y procesos químicos específicos que ejercen los efectos de la sexualidad y median la continuidad de la vida individual en la especie. Esta probabilidad la reconocemos al sustituir estas sustancias químicas específicas por fuerzas psíquicas específicas.
Justamente porque generalmente evito mezclar otros tipos de pensamiento, incluso el biológico, en la psicología, quiero admitir explícitamente aquí que la suposición de instintos del yo y sexuales separados, es decir, la teoría de la libido, se apoya esencialmente en fundamentos biológicos. Así, también seré consecuente en abandonar esta suposición si el trabajo psicoanalítico muestra que otra suposición sobre los instintos es más útil. Esto no ha ocurrido hasta ahora. Puede ser que, en última instancia, la energía sexual, la libido, sea solo un producto diferenciado de la energía que actúa en la psique. Pero tal afirmación es irrelevante. Se refiere a cosas tan lejanas de nuestros problemas de observación y con tan poco contenido de conocimiento que es tan inútil negarlas como aprovecharlas; posiblemente, esta identidad original tenga tan poco que ver con nuestros intereses analíticos como la relación ancestral de todas las razas humanas con la necesidad de la oficina de herencias de demostrar el parentesco con el testador. No avanzamos nada con estas especulaciones; dado que no podemos esperar a que otra ciencia nos dé las decisiones sobre la teoría de los instintos, es mucho más práctico intentar arrojar luz sobre estos enigmas biológicos mediante una síntesis de los fenómenos psicológicos. Aceptemos la posibilidad del error, pero no nos dejemos detener por ello, y llevemos a cabo consecuentemente la suposición original de un contraste entre los instintos del yo y los sexuales, que el análisis de las neurosis de transferencia nos ha impuesto, para ver si se desarrolla sin contradicciones y de manera fructífera, y si se puede aplicar también a otras afecciones, como la esquizofrenia.
Sería diferente, por supuesto, si se demostrara que la teoría de la libido ha fracasado en explicar la enfermedad mencionada. C. G. Jung ha afirmado esto (1912), obligándome a hacer las últimas aclaraciones, que hubiera preferido evitar. Habría preferido continuar en silencio con el camino tomado en el análisis del caso Schreber hasta el final. Pero la afirmación de Jung es al menos prematura. Sus argumentos son escasos. Se basa primero en mi propio testimonio de que me vi obligado, ante las dificultades del análisis de Schreber, a ampliar el concepto de libido, es decir, a renunciar a su contenido sexual y a hacer coincidir la libido con el interés psíquico en general. Ferenczi ya ha corregido esta mala interpretación en una crítica exhaustiva del trabajo de Jung (1913 b). Solo puedo estar de acuerdo con el crítico y repetir que no he renunciado a la teoría de la libido. Otro argumento de Jung, que no se puede suponer que la pérdida de la función real normal se deba solo a la retirada de la libido, no es un argumento, sino un decreto; se adelanta a la decisión y evita la discusión, ya que justamente se debería investigar si esto es posible y cómo. En su siguiente trabajo importante (1913), Jung casi alcanzó la solución que yo ya había insinuado: «Hay que considerar -como ya menciona Freud en su trabajo sobre el caso Schreber- que la introversión de la libido sexual lleva a una inversión del yo, lo que posiblemente explique el efecto de la pérdida de la realidad. Es en verdad una posibilidad tentadora explicar la psicología de la pérdida de la realidad de esta manera.» Pero Jung no va mucho más allá con esta posibilidad. Pocas líneas después, la descarta con la observación de que esto produciría «la psicología de un anacoreta ascético, no una demencia precoz». Esta comparación inapropiada no puede aportar una decisión, ya que un anacoreta que «se esfuerza por erradicar todo interés sexual» (en el sentido popular de la palabra «sexual») no necesita mostrar un manejo patógeno de la libido. Puede haber desviado su interés sexual completamente de las personas y haberlo sublimado en un interés por lo divino, lo natural o lo animal, sin haber revertido su libido a sus fantasías ni haberla devuelto a su yo. Parece que esta comparación desde el principio descuida la posible distinción entre el interés de origen erótico y otros. Recordemos además que, aunque la escuela suiza ha esclarecido dos aspectos de la demencia precoz (la existencia de complejos conocidos en personas sanas y neuróticos, y la similitud de sus formaciones fantásticas con los mitos étnicos), no ha podido arrojar luz sobre el mecanismo de la enfermedad. Por lo tanto, podemos rechazar la afirmación de Jung de que la teoría de la libido ha fracasado en abordar la demencia precoz y, en consecuencia, todas las demás neurosis.
II
Un estudio directo del narcisismo me parece obstaculizado por dificultades especiales. El principal acceso a él probablemente seguirá siendo el análisis de las parafrenias. Así como las neurosis de transferencia nos permitieron seguir las tendencias libidinosas, la demencia precoz y la paranoia nos permitirán entender la psicología del yo. Una vez más, tendremos que adivinar lo aparentemente simple de lo normal a partir de las distorsiones y exageraciones de lo patológico. Sin embargo, algunos otros caminos están abiertos para aproximarnos al conocimiento del narcisismo, que ahora describiré en orden: la consideración de la enfermedad orgánica, la hipocondría y la vida amorosa de los sexos.
Siguiendo una sugerencia oral de S. Ferenczi, considero el impacto de la enfermedad orgánica en la distribución de la libido. Es bien conocido y parece natural que una persona atormentada por dolor orgánico y molestias pierda interés en el mundo exterior, excepto en lo que concierne a su sufrimiento. Una observación más precisa muestra que también retira su interés libidinal de sus objetos amorosos, deja de amar mientras sufre. La banalidad de este hecho no debe impedirnos traducirlo al lenguaje de la teoría de la libido. Diríamos entonces: El enfermo retira sus inversiones libidinales al yo, para volver a emitirlas después de la recuperación. «Únicamente en la estrecha cueva», dice W. Busch del poeta con dolor de muelas, «del molar reside el alma.» La libido y el interés del yo comparten el mismo destino y no se pueden distinguir. El conocido egoísmo de los enfermos cubre ambos. Lo encontramos tan natural porque sabemos que nos comportaríamos igual en su situación. La repentina sustitución de la disposición amorosa por una total indiferencia a causa de trastornos físicos se utiliza con fines cómicos.
Similar a la enfermedad, el estado de sueño implica una retirada narcisista de las posiciones libidinales hacia la propia persona, en particular hacia el deseo de dormir. El egoísmo de los sueños encaja bien en este contexto. En ambos casos, vemos ejemplos de cambios en la distribución de la libido debido a alteraciones en el yo.
La hipocondría se manifiesta, al igual que la enfermedad orgánica, en sensaciones corporales dolorosas y molestas, y coincide con ella en su efecto sobre la distribución de la libido. El hipocondríaco retira tanto el interés como la libido –esta última particularmente claramente– de los objetos del mundo exterior y los concentra en el órgano que le preocupa. Surge una diferencia entre hipocondría y enfermedad orgánica: en esta última, las sensaciones dolorosas están fundamentadas en cambios comprobables, en la primera no. Pero encajaría bien en nuestro entendimiento general de los procesos neuróticos decir que la hipocondría también debe tener razón, que los cambios orgánicos no pueden faltar en ella. ¿En qué consisten?
Nos basaremos en la experiencia de que las sensaciones corporales displacenteras, comparables a las hipocondríacas, no faltan en las demás neurosis. Ya he sugerido que la hipocondría debería considerarse una tercera neurosis actual junto a la neurastenia y la neurosis de ansiedad. Probablemente no sea exagerado decir que en otras neurosis siempre hay un componente hipocondríaco. Esto es más evidente en la neurosis de ansiedad y la histeria que la complementa. El ejemplo conocido del órgano doloroso, alterado y sin embargo no enfermo en el sentido común, es el genital en sus estados de excitación. Entonces se inunda de sangre, se hincha, se humedece y es el sitio de múltiples sensaciones. Llamamos a la capacidad de una parte del cuerpo de enviar estímulos sexualmente excitantes al alma su erogeneidad, y, habiendo aceptado que ciertas otras partes del cuerpo –las zonas erógenas– pueden representar a los genitales y comportarse de manera análoga, solo debemos dar un paso más. Podemos considerar la erogeneidad como una propiedad general de todos los órganos y hablar de su aumento o disminución en una parte específica del cuerpo. Cualquier cambio en la erogeneidad de los órganos podría acompañarse de un cambio paralelo en la inversión de la libido en el yo. En estos momentos, podríamos encontrar la base de la hipocondría, que tiene el mismo efecto en la distribución de la libido que la enfermedad orgánica.
Continuando esta línea de pensamiento, nos encontramos con el problema no solo de la hipocondría, sino también de otras neurosis actuales, como la neurastenia y la neurosis de ansiedad. Nos detendremos aquí, ya que no es el propósito de una investigación puramente psicológica adentrarse tanto en el territorio de la fisiología. Solo mencionaremos que, desde esta perspectiva, se puede suponer que la hipocondría está relacionada con la parafrenia de manera similar a cómo las otras neurosis actuales están relacionadas con la histeria y la neurosis obsesiva, y depende de la libido del yo, como las otras dependen de la libido objetal; la ansiedad hipocondríaca sería el equivalente desde la perspectiva de la libido del yo a la ansiedad neurótica.
Naturalmente, nuestra curiosidad nos lleva a preguntar por qué una acumulación de libido en el yo se percibe como displacentera. Me contento con responder que el displacer es la expresión de una tensión elevada, es decir, una cantidad del proceso material que aquí, como en otros lugares, se transforma en la cualidad psíquica del displacer; para el desarrollo del displacer, la función de esta cantidad es más importante que su tamaño absoluto. Esto nos permite abordar la pregunta de por qué surge la necesidad en la vida psíquica de ir más allá del narcisismo y depositar la libido en objetos. La respuesta sería que esta necesidad surge cuando la inversión libidinal en el yo ha superado un cierto umbral. Un fuerte egoísmo protege contra la enfermedad, pero finalmente uno debe comenzar a amar para no enfermarse, y debe enfermarse si no puede amar debido a la frustración. Así como H. Heine imaginaba la psicogénesis de la creación del mundo: «Enfermedad probablemente fue la razón última de todo el impulso creador; creando pude sanar, creando me curé.»
En nuestro aparato psíquico, hemos reconocido un medio para manejar las excitaciones que de otro modo serían percibidas como dolorosas o causarían patología. El procesamiento psíquico realiza mucho para la descarga interna de excitaciones que no pueden ser expulsadas externamente o para las cuales tal expulsión no sería deseable en el momento. Para tal procesamiento interno, inicialmente no importa si ocurre con objetos reales o imaginados. La diferencia solo aparece más tarde, cuando la dirección de la libido hacia objetos irreales (introversión) lleva a una acumulación de libido. Un procesamiento interno similar de la libido que ha regresado al yo se permite en las parafrenias mediante la megalomanía; quizás solo después de que esta falla, la acumulación de libido en el yo se vuelve patógena y provoca el proceso de curación que se manifiesta como enfermedad.
Intento aquí avanzar un poco en el mecanismo de la parafrenia y reunir las ideas que ya me parecen significativas. La diferencia entre estas afecciones y las neurosis de transferencia radica en que la libido liberada por la frustración no se queda en objetos en la fantasía, sino que se retrae hacia el yo; la megalomanía corresponde entonces al manejo psíquico de esta cantidad de libido, similar a la introversión en las formaciones fantásticas de las neurosis de transferencia; la hipocondría de la parafrenia surge del fracaso de este manejo psíquico, homóloga a la ansiedad de las neurosis de transferencia. Sabemos que esta ansiedad puede ser manejada psíquicamente mediante conversión, formación reactiva y formación de defensa (fobia). En las parafrenias, este papel lo desempeña el intento de restitución, al que debemos los síntomas destacados de la enfermedad. Como la parafrenia a menudo, si no en su mayoría, implica una separación solo parcial de la libido de los objetos, en su cuadro pueden distinguirse tres grupos de fenómenos:
- Los de la normalidad o neurosis conservadas (residuos).
- Los del proceso de enfermedad (la separación de la libido de los objetos, incluida la megalomanía, la hipocondría, la alteración afectiva, todas las regresiones).
- Los de la restitución, que, al estilo de la histeria (dementia praecox, verdadera parafrenia) o de la neurosis obsesiva (paranoia), vuelve a fijar la libido a los objetos.
Esta nueva inversión libidinal se realiza desde un nivel diferente, bajo diferentes condiciones que la primaria. La diferencia entre las neurosis de transferencia creadas por esta nueva inversión y las formaciones correspondientes del yo normal debería proporcionar la comprensión más profunda de la estructura de nuestro aparato psíquico.
Un tercer acceso al estudio del narcisismo lo permite la vida amorosa de las personas, con sus diversas diferencias entre hombres y mujeres. Al igual que la libido objetal primero ocultó a nuestra observación la libido del yo, también notamos que el niño (y el adolescente) elige sus objetos sexuales a partir de sus experiencias de satisfacción. Las primeras satisfacciones sexuales autoeróticas se experimentan en conexión con funciones vitales de autoconservación. Los instintos sexuales inicialmente se apoyan en la satisfacción de los instintos del yo, independizándose de estos más tarde; el apego inicial se refleja en que las personas que cuidan, alimentan y protegen al niño se convierten en sus primeros objetos sexuales, es decir, primero la madre o su sustituto. Junto a este tipo y fuente de elección de objeto, que se puede llamar el tipo de apoyo, la investigación analítica nos ha revelado un segundo tipo, que no esperábamos encontrar. Especialmente en personas con un desarrollo libidinal perturbado, como los perversos y homosexuales, encontramos que eligen su objeto amoroso no a imagen de la madre, sino de su propia persona. Buscan ostensiblemente a sí mismos como objeto de amor, mostrando un tipo de elección de objeto que puede llamarse narcisista. Esta observación es el motivo más fuerte que nos ha llevado a asumir el narcisismo.
No hemos concluido que las personas se dividen en dos grupos distintos según tengan el tipo de elección de objeto narcisista o el tipo de apoyo, sino que preferimos suponer que ambos caminos están abiertos para cada persona, aunque uno u otro puede ser preferido. Decimos que una persona tiene dos objetos sexuales originales: ella misma y la mujer cuidadora, y suponemos un narcisismo primario en cada persona que puede expresarse dominantemente en su elección de objeto.
La comparación entre hombres y mujeres muestra diferencias fundamentales, aunque naturalmente no siempre presentes, en su relación con los tipos de elección de objeto. El amor objetal pleno según el tipo de apoyo es característico del hombre. Muestra una marcada sobreestimación sexual, que probablemente se origina en el narcisismo infantil y representa una transferencia de este al objeto sexual. Esta sobreestimación sexual permite la aparición del estado peculiar y compulsivo de enamoramiento, que puede remontarse a un empobrecimiento del yo en favor del objeto. El desarrollo es diferente en el tipo más común, probablemente más puro y auténtico, de la mujer. Aquí parece que, con el desarrollo de la pubertad y la formación de los órganos sexuales femeninos hasta entonces latentes, surge un aumento del narcisismo original que desfavorece el desarrollo de un amor objetal pleno con sobreestimación sexual. Especialmente en el caso del desarrollo hacia la belleza, se establece una autosuficiencia en la mujer que compensa su limitada libertad de elección de objeto. Estas mujeres, en sentido estricto, solo se aman a sí mismas con una intensidad similar a la que el hombre les ama. Su necesidad no es amar, sino ser amadas, y aceptan al hombre que cumple esta condición. La importancia de este tipo de mujer en la vida amorosa humana es considerable. Estas mujeres ejercen el mayor atractivo sobre los hombres, no solo por razones estéticas, ya que suelen ser las más bellas, sino también por configuraciones psicológicas interesantes. Es claramente evidente que el narcisismo de una persona ejerce una gran atracción sobre aquellos otros que han renunciado a gran parte de su propio narcisismo y están en busca de amor objetal. El encanto de un niño radica en parte en su narcisismo, su autosuficiencia y su inaccesibilidad, así como el de ciertos animales que parecen indiferentes a nosotros, como los gatos y los grandes felinos; incluso el gran criminal y el humorista, en la representación poética, capturan nuestro interés mediante la coherencia narcisista con la que mantienen alejadas todas las disminuciones de su yo. Es como si los envidiáramos por conservar un estado psíquico feliz, una posición libidinal inquebrantable que nosotros hemos abandonado. Sin embargo, el gran atractivo de la mujer narcisista no carece de su contraparte; gran parte de la insatisfacción del hombre enamorado, sus dudas sobre el amor de la mujer y sus quejas sobre los enigmas de su naturaleza, tienen su raíz en esta incongruencia de los tipos de elección de objeto.
Quizás no sea innecesario asegurar que no tengo intención de devaluar a la mujer con esta descripción de su vida amorosa. Dejando de lado que no tengo tales intenciones en absoluto, también sé que estas formaciones corresponden a diversas direcciones de diferenciación de funciones en un contexto biológico altamente complejo; además, estoy dispuesto a admitir que hay un número indeterminado de mujeres que aman según el tipo masculino y desarrollan la sobreestimación sexual correspondiente.
También hay un camino hacia el amor objetal pleno para las mujeres narcisistas y frías hacia los hombres. En el niño que dan a luz, enfrentan una parte de su propio cuerpo como un objeto separado, al que ahora pueden transferir el amor objetal pleno desde el narcisismo. Otras mujeres no necesitan esperar al niño para hacer la transición del narcisismo (secundario) al amor objetal. Se sintieron masculinas antes de la pubertad y se desarrollaron parcialmente como tales; después de que esta tendencia se interrumpe con la aparición de la madurez femenina, conservan la capacidad de anhelar un ideal masculino, que en realidad es la continuación del ser masculino que una vez fueron.
Una breve reseña de los caminos hacia la elección de objeto puede cerrar estas observaciones indicativas. Se ama:
- Según el tipo narcisista:
- lo que uno mismo es (a sí mismo),
- lo que uno mismo fue,
- lo que uno mismo quisiera ser,
- a la persona que fue parte de uno
- Según el tipo de apoyo:
- a la mujer nutriente,
- al hombre protector y las personas que los sustituyen.
El caso c) del primer tipo solo se justificará con explicaciones posteriores.
La importancia de la elección de objeto narcisista para la homosexualidad masculina se tratará en otro contexto.
El narcisismo primario del niño que suponemos, y que es una de las bases de nuestras teorías libidinales, es menos fácil de observar directamente que de confirmar por inferencia. Al considerar la actitud de los padres afectuosos hacia sus hijos, debe reconocerse como un resurgimiento y reproducción del propio narcisismo que hace mucho tiempo dejaron atrás. El estigma de la sobreestimación, que ya hemos valorado como un rasgo narcisista en la elección de objeto, domina esta relación emocional. Existe una compulsión a atribuir al niño todas las perfecciones, para las cuales la observación objetiva no ofrece fundamento, y a ocultar y olvidar todos sus defectos, lo que se relaciona con la negación de la sexualidad infantil. También existe la tendencia a suspender todas las adquisiciones culturales que uno ha impuesto a su narcisismo y a renovar las demandas de derechos largamente abandonados en el niño. El niño debe tener una mejor vida que sus padres, no debe estar sujeto a las necesidades reconocidas en la vida, como la enfermedad, la muerte, la renuncia al placer, la restricción de la voluntad propia; las leyes de la naturaleza y la sociedad deben detenerse ante él, debe ser realmente el centro y núcleo de la creación, Su Majestad el Bebé, como uno se consideraba a sí mismo una vez. Debe cumplir los sueños no realizados de los padres, convertirse en un gran hombre y héroe en lugar del padre, o casarse con un príncipe para compensar a la madre tardíamente. El punto más delicado del sistema narcisista, la inmortalidad del yo asediada por la realidad, ha encontrado su refugio en el niño. El amor paternal conmovedor y en el fondo infantil no es otra cosa que el narcisismo renacido de los padres, que en su transformación en amor objetal revela su naturaleza original.
III
Los trastornos a los que está sujeto el narcisismo original del niño y las reacciones con las que los enfrenta, así como los caminos por los que se ve obligado a seguir, constituyen un importante tema de estudio pendiente. La parte más significativa de este puede destacarse como el «complejo de castración» (miedo a la castración en el niño, envidia del pene en la niña) y tratarse en relación con la influencia de la intimidación sexual temprana. La investigación psicoanalítica, que de otro modo nos permite seguir los destinos de los impulsos libidinales cuando estos, aislados de los instintos del yo, se oponen a ellos, nos permite hacer inferencias en este campo sobre una época y una situación psíquica en la que ambos tipos de impulsos actuaban unidos e indistinguibles como intereses narcisistas. A. Adler ha derivado de este contexto su «protesta masculina», que eleva a casi la única fuerza impulsora de la formación del carácter y las neurosis, mientras que la fundamenta no en una aspiración narcisista, es decir, aún libidinosa, sino en una valoración social. Desde el punto de vista de la investigación psicoanalítica, la existencia e importancia de la «protesta masculina» se ha reconocido desde el principio, pero su naturaleza narcisista y origen en el complejo de castración se han defendido contra Adler. Pertenece a la formación del carácter, en cuya génesis entra junto con muchos otros factores, y es completamente inadecuado para esclarecer los problemas neuróticos, que Adler considera solo en términos de su utilidad para el interés del yo. Encuentro totalmente imposible basar la génesis de la neurosis en la estrecha base del complejo de castración, aunque este pueda surgir poderosamente entre los hombres en su resistencia a la cura de la neurosis. Finalmente, también conozco casos de neurosis en los que la «protesta masculina», o en nuestro sentido el complejo de castración, no juega ningún papel patógeno o no está presente en absoluto.
La observación del adulto normal muestra su antigua megalomanía atenuada y los caracteres psíquicos, de los que inferimos su narcisismo infantil, borrados. ¿Qué ha sido de su libido del yo? ¿Debemos suponer que toda ella se ha transformado en inversiones objetales? Esta posibilidad contradice claramente la dirección de nuestras discusiones; pero también podemos obtener una pista sobre una respuesta diferente a esta pregunta desde la psicología de la represión.
Hemos aprendido que los impulsos libidinales están sujetos a la represión patógena cuando entran en conflicto con las ideas culturales y éticas del individuo. Este conflicto nunca se entiende en el sentido de que la persona tenga un conocimiento meramente intelectual de estas ideas, sino que siempre las reconoce como normativas para sí misma y se somete a las demandas que surgen de ellas. La represión, hemos dicho, procede del yo; podríamos precisar: de la autoevaluación del yo. Las mismas impresiones, experiencias, impulsos y deseos que una persona acepta conscientemente, son rechazados con total indignación o suprimidos antes de que lleguen a la conciencia en otra. La diferencia entre los dos, que contiene la condición para la represión, se puede expresar fácilmente en términos que permiten un manejo por la teoría de la libido. Podemos decir que uno ha erigido un ideal en sí mismo contra el cual mide su yo actual, mientras que el otro carece de tal formación ideal. La formación del ideal sería por parte del yo la condición para la represión.
Este ideal del yo es objeto del amor propio que en la infancia disfrutaba el yo real. El narcisismo parece trasladarse a este nuevo ideal del yo, que como el infantil posee todas las valiosas perfecciones. Aquí, como siempre en el ámbito de la libido, el ser humano ha demostrado ser incapaz de renunciar a la satisfacción una vez disfrutada. No quiere prescindir de la perfección narcisista de su infancia, y si no pudo mantenerla, perturbado por las advertencias de su desarrollo y despertado en su juicio, busca recuperarla en la nueva forma del ideal del yo. Lo que proyecta como su ideal es un sustituto del narcisismo perdido de su infancia, en el que él mismo era su propio ideal.
Es natural investigar la relación de esta formación del ideal con la sublimación. La sublimación es un proceso de la libido objetal y consiste en que el impulso se dirige hacia una meta diferente, alejada de la satisfacción sexual; el énfasis está en la desviación de lo sexual. La idealización es un proceso con el objeto, por el cual este se engrandece y eleva psíquicamente sin cambiar su naturaleza. La idealización es posible tanto en el ámbito de la libido del yo como de la libido objetal. Por ejemplo, la sobreestimación sexual del objeto es una idealización del mismo. Así, si la sublimación describe lo que ocurre con el impulso, la idealización describe lo que ocurre con el objeto, diferenciándolos conceptualmente.
La formación del ideal del yo se confunde a menudo con la sublimación de los impulsos, perjudicando así la comprensión. Aquellos que han intercambiado su narcisismo por la adoración de un alto ideal del yo no necesariamente han logrado sublimar sus impulsos libidinales. El ideal del yo exige tal sublimación, pero no puede imponerla; la sublimación sigue siendo un proceso particular, cuya iniciación puede ser estimulada por el ideal, pero cuya realización es completamente independiente de esta estimulación. Justamente en los neuróticos se encuentran las mayores diferencias entre la formación del ideal del yo y el grado de sublimación de sus impulsos libidinales primitivos, y en general es mucho más difícil convencer al idealista de la permanencia inadecuada de su libido que a una persona simple, cuyos deseos se mantienen modestos. La relación de la formación del ideal y la sublimación con la causa de la neurosis también es completamente diferente.
La formación del ideal aumenta, como hemos oído, las demandas del yo y favorece la represión; la sublimación representa la salida mediante la cual se pueden cumplir estas demandas sin provocar represión.
No sería sorprendente encontrar una instancia psíquica especial encargada de asegurar la satisfacción narcisista del ideal del yo y que observe y mida constantemente el yo actual con respecto al ideal. Si tal instancia existe, no nos será difícil descubrirla; podemos reconocerla como lo que llamamos nuestra conciencia. El reconocimiento de esta instancia nos permite comprender el llamado delirio de observación, que destaca en la sintomatología de las enfermedades paranoicas, y puede aparecer como enfermedad aislada o mezclada en una neurosis de transferencia. Los enfermos se quejan de que todos conocen sus pensamientos, observan y supervisan sus acciones; las voces les informan sobre esta instancia, que les habla característicamente en tercera persona. («Ahora está pensando en ello»; «ahora se va.») Esta queja es correcta, describe la verdad; una instancia que conoce, observa y critica todas nuestras intenciones existe realmente, y en la vida normal de todos nosotros. El delirio de observación la representa de forma regresiva, revelando así su génesis y la razón por la cual el enfermo se rebela contra ella.
La incitación a la formación del ideal del yo, de la cual la conciencia es guardiana, provino originalmente de la influencia crítica de los padres, transmitida por la voz, a la cual se unieron más tarde los educadores, maestros y una masa indeterminada de otras personas del entorno (los semejantes, la opinión pública).
Grandes cantidades de libido esencialmente homosexual serían así utilizadas para formar el ideal narcisista del yo y encontrarían en su conservación una vía de descarga y satisfacción. La institución de la conciencia fue originalmente una incorporación de la crítica parental, y más tarde de la crítica de la sociedad, un proceso que se repite en la formación de la tendencia a la represión a partir de una prohibición o impedimento externo inicial. Las voces y la masa indeterminada son ahora reveladas por la enfermedad, reproduciendo regresivamente la historia del desarrollo de la conciencia. La resistencia a esta instancia censora proviene del deseo de la persona de desligarse de todas estas influencias, comenzando por la parental, y retirar la libido homosexual de ellas. Su conciencia se le presenta entonces de manera regresiva como una influencia externa hostil.
La queja de la paranoia también muestra que la autocrítica de la conciencia en realidad coincide con la autoobservación en la que se basa. La misma actividad psíquica que ha asumido la función de la conciencia también se ha puesto al servicio de la introspección, que proporciona a la filosofía el material para sus operaciones mentales. Esto puede no ser irrelevante para el impulso a la formación de sistemas especulativos, que caracteriza a la paranoia.
Nos será ciertamente significativo si reconocemos signos de la actividad de esta instancia observadora crítica, elevada a la conciencia y a la introspección filosófica, en otros campos. Aquí traigo a colación lo que H. Silberer ha descrito como el «fenómeno funcional», una de las pocas adiciones indiscutibles a la teoría del sueño. Silberer ha mostrado que en estados entre el sueño y la vigilia, se puede observar directamente la transformación de pensamientos en imágenes visuales, pero que bajo tales condiciones no surge una representación del contenido del pensamiento, sino del estado (de disposición, fatiga, etc.) en el que se encuentra la persona que lucha contra el sueño. Asimismo, ha demostrado que ciertas conclusiones de los sueños y párrafos dentro del contenido del sueño no significan nada más que la autopercepción del sueño y el despertar. Ha demostrado así la participación de la autoobservación -en el sentido del delirio de observación paranoico- en la formación del sueño. Esta participación es inconstante; probablemente la pasé por alto porque no juega un gran papel en mis propios sueños; en personas filosóficamente dotadas y acostumbradas a la introspección, puede ser muy evidente.
Recordamos que encontramos que la formación de sueños surge bajo la influencia de una censura, que fuerza a los pensamientos del sueño a la distorsión. Pero no entendíamos esta censura como un poder especial, sino que usamos este término para describir la orientación hacia los pensamientos del sueño de las tendencias represoras dominantes en el yo. Al profundizar en la estructura del yo, podemos reconocer en el ideal del yo y las manifestaciones dinámicas de la conciencia también al censor del sueño. Si este censor se mantiene parcialmente activo durante el sueño, entenderemos que la base de su actividad, la autoobservación y la autocrítica, puede contribuir al contenido del sueño con observaciones como «ahora está demasiado somnoliento para pensar» o «ahora está despertando».
De aquí podemos pasar a discutir el sentido del yo en los normales y los neuróticos.
El sentido del yo nos aparece primero como una expresión de la magnitud del yo, cuya complejidad no se considera. Todo lo que se posee o se alcanza, cada resto confirmado por la experiencia del sentimiento de omnipotencia primitiva, ayuda a aumentar el sentido del yo.
Si introducimos nuestra distinción entre los instintos sexuales y los del yo, debemos reconocer una dependencia especialmente íntima del sentido del yo del narcisismo. Nos basamos en dos hechos fundamentales: en las parafrenias, el sentido del yo está aumentado, en las neurosis de transferencia está disminuido; y en la vida amorosa, no ser amado disminuye el sentido del yo, ser amado lo aumenta. Hemos indicado que ser amado es el objetivo y la satisfacción en la elección narcisista de objeto. También es fácil observar que la inversión libidinal en los objetos no aumenta el sentido del yo. La dependencia del objeto amado tiene un efecto reductor; quien está enamorado es humilde. Amar es, por así decirlo, perder un pedazo del narcisismo, que solo se puede recuperar siendo amado. En todas estas relaciones, el sentido del yo parece estar relacionado con la parte narcisista de la vida amorosa.
La percepción de la impotencia, de la propia incapacidad de amar debido a trastornos psíquicos o físicos, afecta en gran medida el sentido del yo.
Creo que aquí se encuentra una de las fuentes de los sentimientos de inferioridad tan fácilmente declarados por los neuróticos de transferencia. Sin embargo, la fuente principal de estos sentimientos es el empobrecimiento del yo resultante de las grandes inversiones libidinales que se le han quitado, es decir, el daño al yo por los impulsos sexuales que ya no están bajo control.
Adler ha señalado correctamente que la percepción de las inferioridades orgánicas propias estimula una vida psíquica activa y, a través de la sobrecompensación, produce un rendimiento mayor. Pero sería una exageración completa atribuir toda buena realización a esta condición de inferioridad orgánica original. No todos los pintores tienen defectos oculares, ni todos los oradores fueron inicialmente tartamudos. También hay muchas realizaciones sobresalientes basadas en una dotación orgánica excelente. La inferioridad y el deterioro orgánicos tienen un papel menor en la etiología de la neurosis, aproximadamente el mismo que el material perceptivo actual en la formación de sueños. La neurosis lo usa como pretexto, al igual que cualquier otro momento útil. Si uno ha aceptado de una paciente neurótica que tuvo que enfermar porque era fea, mal formada, carente de atractivo, de modo que nadie podría amarla, pronto será corregido por otra neurótica que persiste en la neurosis y el rechazo sexual, aunque es más deseable y deseada que el promedio. La mayoría de las mujeres histéricas son atractivas e incluso hermosas representantes de su sexo, y por otro lado, la abundancia de fealdad, deterioro orgánico y deficiencias en las clases bajas de nuestra sociedad no contribuye a la frecuencia de enfermedades neuróticas entre ellas.
Las relaciones del sentido del yo con la erotismo (con las inversiones libidinales objetales) pueden formularse así: hay que distinguir dos casos: si las inversiones amorosas son congruentes con el yo o si han sido reprimidas. En el primer caso (con uso compatible con el yo de la libido), el amar es valorado como cualquier otra actividad del yo. El amar en sí mismo, como anhelo, privación, disminuye el sentido del yo; ser amado, encontrar reciprocidad, poseer el objeto amado, lo eleva nuevamente. Con libido reprimida, la inversión amorosa se siente como una gran reducción del yo, la satisfacción amorosa es imposible, la recuperación del yo solo es posible retirando la libido de los objetos. La reversión de la libido objetal al yo, su transformación en narcisismo, representa como una especie de amor feliz, y a su vez, un amor real feliz corresponde al estado original en el que la libido objetal y del yo no se distinguen.
La importancia y la complejidad del tema justifican la adición de algunos otros puntos en una disposición más libre:
El desarrollo del yo implica un alejamiento del narcisismo primario y genera un fuerte deseo de recuperarlo. Este alejamiento se realiza mediante el desplazamiento de la libido hacia un ideal del yo impuesto desde el exterior, con la satisfacción mediante el cumplimiento de este ideal.
Al mismo tiempo, el yo ha enviado las inversiones libidinales a los objetos. Se ha empobrecido a favor de estas inversiones y del ideal del yo, y se enriquece nuevamente mediante las satisfacciones objetales y el cumplimiento del ideal.
Una parte del sentido del yo es primaria, el resto del narcisismo infantil; otra parte proviene del sentimiento de omnipotencia confirmado por la experiencia (el cumplimiento del ideal del yo); otra del placer de la libido objetal.
El ideal del yo ha hecho que la satisfacción libidinal en los objetos sea difícil, rechazando una parte de ella mediante su censor como incompatible. Donde no se ha desarrollado tal ideal, la pulsión sexual correspondiente entra en la personalidad sin cambios como una perversión. Ser su propio ideal, incluso en cuanto a los impulsos sexuales, como en la infancia, es lo que las personas quieren lograr como su felicidad.
El enamoramiento consiste en un desbordamiento de la libido del yo hacia el objeto. Tiene el poder de disolver las represiones y restaurar las perversiones. Eleva el objeto sexual a un ideal sexual. Dado que ocurre en el tipo de apoyo basado en el cumplimiento de las condiciones amorosas infantiles, se puede decir: lo que cumple esta condición se idealiza.
El ideal sexual puede entrar en una relación interesante con el ideal del yo. Cuando la satisfacción narcisista encuentra obstáculos reales, el ideal sexual puede servir como satisfacción sustituta. Se ama entonces según el tipo narcisista de elección de objeto aquello que uno fue y ha perdido, o lo que posee las cualidades que uno no tiene. La fórmula paralela a la anterior es: lo que posee la cualidad que falta al ideal del yo, se ama. Este caso de ayuda tiene un significado especial para el neurótico, que se ha empobrecido en el yo debido a sus excesivas inversiones objetales y es incapaz de cumplir su ideal del yo. Busca entonces el regreso al narcisismo mediante un ideal sexual según el tipo narcisista, que posee las cualidades que él no puede alcanzar. Esta es la curación por el amor, que generalmente prefiere al tratamiento analítico. De hecho, no puede creer en otro mecanismo de curación, suele traer esta expectativa a la terapia y la dirige hacia la persona del terapeuta. Este plan de curación, naturalmente, se enfrenta a la incapacidad del paciente para amar debido a sus extensas represiones. Si el tratamiento logra aliviar esto en cierto grado, a menudo se obtiene el éxito no deseado de que el paciente abandone la terapia para elegir un objeto amoroso y dejar la continuación de su recuperación a la convivencia con la persona amada. Podríamos estar satisfechos con este resultado si no trajera consigo todos los peligros de la dependencia opresiva de este salvador provisional.
Desde el ideal del yo, hay un camino significativo para comprender la psicología de masas. Este ideal tiene, además de su aspecto individual, un componente social; es también el ideal común de una familia, una clase, una nación. Ha atado no solo la libido narcisista, sino también una gran cantidad de la libido homosexual de una persona, que ha regresado al yo por esta vía. La insatisfacción por la no realización de este ideal libera la libido homosexual, que se convierte en sentimiento de culpa (ansiedad social). El sentimiento de culpa fue originalmente miedo al castigo de los padres, más precisamente, al perder su amor; en lugar de los padres, más tarde ha surgido la masa indeterminada de compañeros. La causa frecuente de la paranoia por la ofensa al yo, la frustración en el ámbito del ideal del yo, se hace comprensible, al igual que la coincidencia de la formación del ideal y la sublimación en el ideal del yo, la reversión de las sublimaciones y la eventual transformación de los ideales en las enfermedades parafrenicas.