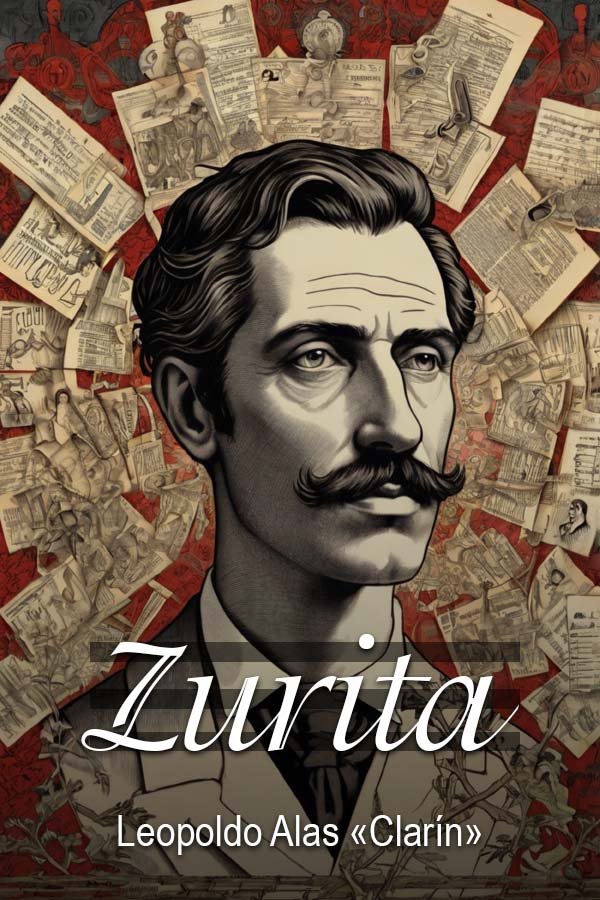—Mi misión —dijo el doctor— está ya cumplida, y puedo afirmar con orgullo que bien cumplida. Sólo falta alejarle a usted de esta ciudad fría y dañina, y darle un par de meses de aire puro y tranquilidad de conciencia. Esto último depende de usted. En cuanto a lo primero, creo que puedo proporcionarle ayuda. Verá usted qué casualidad: el otro día precisamente vino el cura del pueblo, y como somos viejos amigos, aunque de profesiones contrarias, me pidió auxilio para aliviar la penosa situación de unos feligreses suyos. Se trata de una familia que… Pero usted no conoce España, y aun los nombres de nuestra grandeza le dirían muy poco, bástele, pues, saber que en otro tiempo fue una familia eminente, y que se encuentra ahora al borde de la miseria. Ya nada les queda, fuera de una finca rústica y algunas leguas de monte abandonado, que, en su mayor parte, no bastan para alimentar a una cabra. Pero la casa es muy buena: una finca antigua, en lo alto de unas colinas, un lugar de lo más salubre. En cuanto mi amigo me expuso el caso, yo me acordé de usted. Le dije que justamente estaba asistiendo a un oficial herido, herido por la buena causa, que necesitaba cambiar de aires; y le propuse que sus amigos lo recibieran a usted como huésped. Conforme a lo que yo me esperaba, el cura se puso al instante muy serio. Me dijo que era inútil hablar de eso. «Entonces, que se mueran de hambre», le contesté, porque el orgullo en el menesteroso es cosa que no me agrada. Y nos separamos algo picados; pero ayer, con gran sorpresa mía, el cura vino a verme e hizo acto de contrición: había tratado el asunto, dijo, y la dificultad no era tan grande como él se temía; en otros términos: que la orgullosa familia estaba dispuesta a guardarse su orgullo para mejor ocasión. Entonces cerré el trato y, salvo la aprobación de usted, hemos quedado en que irá usted a pasar una temporada a la residencia campestre. El aire de la montaña le renovará a usted la sangre, y la quietud en que vivirá usted vale por todas las medicinas del mundo.
—Doctor —dije yo—, hasta aquí ha sido usted mi ángel bueno, y un consejo de usted es para mí una orden. Pero hágame el favor de contarme algo de la familia con quien voy a vivir.
—A eso voy —replicó mi amigo—, porque realmente la cosa ofrece alguna dificultad. Estos indigentes son, como he dicho a usted, personas de muy alta descendencia y tienen una vanidad de lo más infundada. Durante varias generaciones han vivido en un aislamiento creciente, alejándose, por una parte, del rico que ya estaba demasiado arriba para ellos, y por otra, del pobre, a quien todavía consideraban muy abajo. Ahora mismo, cuando ya la pobreza los obliga a abrir su puerta a un huésped extraño, no pueden resolverse a hacerlo sin una estipulación muy desagradable. Y es que usted deberá permanecer siempre ajeno a la vida de ellos; ellos lo atenderán a usted, pero desde ahora se niegan a la sola idea de la más leve intimidad entre usted y ellos.
No puedo negar que esto me impresionó un poco, y que tal vez la curiosidad acrecentó mi deseo de ir a aquel sitio, porque yo confiaba en que, a empeñarme en ello, rompería la barrera.
—La condición no tiene nada de ofensiva —declaré—. El sentimiento en que ella se inspira me es del todo simpático.
Verdad es —añadió el doctor cortésmente— que no lo han visto a usted nunca; y si supieran que es usted el hombre más apuesto y agradable que nos ha venido de Inglaterra (donde, según me aseguran, abundan los hombres apuestos, mas no tanto los agradables), no hay duda que le prepararían a usted la bienvenida que se merece. Pero puesto que usted no lo toma a mala parte, no hay más que hablar. A mí me parece una falta de cortesía. Pero es usted quien sale ganando. La familia no le había de seducir a usted gran cosa. Una madre, un hijo y una hija: una señora que parece está medio imbécil, un chico zafio, una muchacha criada en el campo, de quien su confesor tiene la más alta idea y que, en consecuencia —añadió el médico con cierta sonrisa—, debe ser fea: todo esto no es para cautivar a un bizarro militar.
—Sin embargo —objeté—, dice usted que son de muy alta cuna.
—Bueno, distingamos —replicó el doctor—. La madre lo es: no los hijos. La madre es el último vástago de una raza principesca, tan degenerada en sus virtudes como decaída en su fortuna. El padre de esta señora, además de pobre, era loco; y ella, la hija, vivió abandonada en la residencia hasta que él murió. La mayor parte de la fortuna pereció con él; la familia quedó casi extinta; la muchacha, más abandonada y silvestre que nunca, se casó al fin, sabe Dios con quién: unos dicen que con un arriero; otros, que con un matutero, y tampoco falta quien asegure que no hubo tal matrimonio, y que Felipe y Olalla son bastardos. Como quiera, la unión quedó disuelta trágicamente hace algunos años; pero la familia vive en reclusión tan completa, y la comarca, por aquel tiempo, estaba en un desorden tan grande, que el verdadero fin del padre sólo lo conoce el cura, si es que él lo conoce.
—Me parece que voy a ver cosas extraordinarias —dije.
—Yo, en el caso de usted, no fantasearía mucho —repuso el doctor— me temo que se encuentre usted con la realidad más llana y rastrera. A Felipe, por ejemplo, lo he visto. Y ¿qué le diré a usted? Es un chico muy rústico, muy socarrón, muy zafio, y, en suma, un inocente; los demás miembros de la familia serán dignos de él. No, no, señor comandante. Usted debe buscar la compañía que le conviene en la contemplación de nuestras hermosas montañas; y en esto, si sabe usted admirar las obras de la naturaleza, le prometo que no quedará defraudado.
Al día siguiente, Felipe vino por mí en un tosco carricoche tirado por una mula; y, poco antes de dar las doce, tras de haber dicho adiós al doctor, al posadero y a algunas almas caritativas que me habían auxiliado durante mi enfermedad, salimos de la ciudad por la puerta de oriente, y empezamos a trepar la sierra. Por tanto tiempo había estado yo prisionero, desde el día en que, tras la pérdida del convoy, me abandonaron por muerto, que el mero olor de la tierra me hizo sonreír. El país que atravesábamos era rocalloso y agreste, cubierto parcialmente de hirsutos bosques, ya de alcornoques, ya de castaños —los robustos castaños españoles—, y frecuentemente interrumpido por las torrenteras. Brillaba el sol, el viento susurraba, gozoso, y habíamos adelantado ya algunas millas, y ya la ciudad aparecía como un montoncito de tierra en el llano, que se extendía a nuestra espalda, cuando comencé a reparar en mi compañero de viaje. A primera vista, era un muchachillo campesino, bien formado, pero zafio, como me lo había descrito el doctor; muy presto y activo, pero exento de toda cultura. Para la mayoría de los que lo observaban, esta primera impresión era definitiva. Lo que comenzó a chocarme en él fue su charla familiar y desordenada, que parecía estar tan poco de acuerdo con las condiciones que se me habían impuesto, y que —parte por lo imperfecta en la forma, y parte por la vivaz incoherencia del asunto— era tan difícil de seguir. Cierto es que ya antes había yo hablado con gente de constitución mental semejante, gente que como este muchacho, parece vivir sólo por los sentidos, de quien se apodera por completo el primer objeto que se ofrece a la vista, y que es incapaz de descargar su mente de esta fugitiva impresión. La conversación de aquel muchacho me iba pareciendo una conversación propia de conductores y cocheros, que se pasan lo más del tiempo en completo ocio mental, desfilando por entre paisajes que les son familiares. Pero el caso de Felipe era otro, porque, según él mismo me contó, él era el guardián del hogar.
—Ya quisiera haber llegado —dijo— y mirando un árbol junto al camino, añadió, sin transición, que un día había visto allí un cuervo.
—¿Un cuervo? —repetí yo, extrañado de la incoherencia, y creyendo haber oído mal.
Pero ya el muchacho estaba embargado por otra idea. Con un gesto de atención concentrada, ladeó la cabeza, frunció el ceño, y me dio un empellón para obligarme a guardar silencio. Después sonrió y movió la cabeza.
—¿Qué ha oído usted? —pregunté.
—Nada, no importa —contestó. Y empezó a azuzar a su mula con unos gritos que resonaban extrañamente en los muros de la montaña.
Lo observé más de cerca. Estaba admirablemente bien construido: era ligero, flexible, fuerte; de facciones regulares, de ojos dorados y muy grandes, aunque tal vez no muy expresivos. En conjunto, era un muchacho de muy buen aire, en quien no descubrí más defectos que la tez sombría y cierta tendencia a ser velludo, cosas ambas de que abomino. Pero lo que en él más me atraía, a la par que intrigaba, era su espíritu. Volvió a mi memoria la frase del doctor: «Es un inocente». Y me preguntaba yo si, después de todo, sería eso lo más exacto que de él se podía decir, cuando el camino comenzó a descender hacia la garganta angosta y desnuda de un torrente. En el fondo, tronaban las aguas tumultuosas, y el barranco parecía como henchido todo con el rumor, el tenue vapor y los aletazos de viento que hacían coro a la catarata. El espectáculo impresionaba ciertamente, pero el camino era muy seguro por aquella parte, y la mula adelantaba sin un tropiezo. Así, me sorprendió advertir en la cara de mi compañero la palidez del terror. La voz salvaje del torrente era de lo más mudable: ya languidecía con fatiga, ya redoblaba sus roncos gritos. Momentáneas crecidas parecían de pronto hincharlo, precipitándose por la garganta y agolpándose con furia contra los muros de roca. Y pude observar que, a cada espasmo de clamor, mi conductor desfallecía y palidecía visiblemente. Cruzó por mi espíritu el recuerdo de las supersticiones escocesas en torno al río Kelpie, y me pregunté si habría por acaso algo semejante en aquella región de España; y al fin, abordando a Felipe, traté de averiguar lo que le pasaba:
—¿Qué hay? —le dije.
—Es que tengo miedo —me contestó.
—Pero ¿de qué tiene usted miedo? —insistí—. Éste me parece uno de los sitios más seguros de todo este peligrosísimo camino.
—Es que como hace ruido… —confesó con una ingenuidad que aclaró todas mis dudas.
Sí: aquel muchacho tenía una mente pueril, activa y ágil como su cuerpo, pero retardada en su desarrollo. Y en adelante comencé a considerarlo con cierta compasión, y a seguir su cháchara inconexa, primero con indulgencia y finalmente hasta con agrado.
Hacia las cuatro de la tarde ya habíamos traspuesto las cumbres y, despidiéndonos del crepúsculo, empezábamos a bajar la cuesta, asomándonos a los precipicios y discurriendo por entre las sombras de penumbrosos bosques. Por todas partes se levantaban los rumores de las cascadas, no ya condensados y formidables como en la garganta que habíamos dejado atrás, sino dispersos, alegres y musicales, entre las cañadas del camino. El ánimo de mi conductor pareció también recobrarse: comenzó a cantar en falsete, con singular carencia de sentido musical, desentonando y destrozando la melodía, en un vaguear continuo; y, sin embargo, el efecto era natural y agradable como el del canto de los pájaros. A medida que la sombra aumentaba, el sortilegio de aquel gorjeo sin arte se fue apoderando más y más de mí, obligándome a escuchar, en espera de alguna melodía definida, pero siempre en vano. Cuando al fin le pregunté qué era lo que cantaba.
—¡Oh —me contestó—, si nada más canto!
Lo que más me llamaba la atención en aquel canto era el artificio de repetir incansablemente, a cortos intervalos, la misma nota, lo cual no resultaba tan monótono como pudiera creerse, o, por lo menos, no era desagradable, y parecía exhalar un dulce contentamiento con todo lo que existe, como el que creemos ver en la actitud de los árboles o en el reposo de un lago.
Ya había cerrado la noche cuando salimos a una meseta y descubrimos a poco un bulto negro, que supuse fuera la residencia campestre. Mi guía, saltando del coche, estuvo un rato gritando y silbando inútilmente, hasta que por fin se nos acercó un viejo campesino, salido de entre las sombras que nos envolvían, con una vela en la mano. A la escasa luz de la vela pude columbrar una gran puerta en arco, de carácter moruno: tenía unos batientes con chapas de hierro, y en uno de ellos, un postigo que Felipe abrió. El campesino se llevó el coche a algún pabellón accesorio, y mi guía y yo pasamos por el postigo, que se cerró nuevamente a nuestra espalda. Alumbrados por la vela, atravesamos un patio, subimos por una escalera de piedra, cruzamos una galería abierta, después trepamos por otra escalera y, por último, nos encontramos a la puerta de un aposento espacioso y algo desamueblado. Este aposento, que comprendí iba a ser el mío, tenía tres ventanas, estaba revestido de tableros de reluciente madera y tapizado con pieles de animales salvajes. En la chimenea ardía un vivo fuego, que difundía por la estancia su resplandor voluble. Junto al fuego, una mesa dispuesta para servir la cena; y, al otro extremo, la cama ya tendida. Estos preparativos me produjeron una emoción agradable, y así se lo manifesté a Felipe, el cual, con la misma sencillez que ya había yo observado en él, confirmó calurosamente mis alabanzas.
—Un cuarto excelente —dijo—. Un cuarto muy hermoso. Y fuego también: buena cosa para alegrar los huesos. Y la cama — continuó, alumbrando la otra parte de la habitación—: Vea usted qué buenas mantas, qué finas, qué suaves, suaves…
Y pasaba la mano una y otra vez por la manta, y ladeaba la cabeza hinchando los carrillos con una expresión de agrado tan grosera que casi me molestó. Le quité la vela, por miedo de que pusiese fuego a la cama, y me dirigí a la mesa. En la mesa había vino: llené una copa y lo invité a beber. Se me acercó al instante con una viva expresión de anhelo; pero, al ver el vino, se estremeció y dijo:
—No, no. Eso no: eso, para usted. Yo aborrezco el vino.
—Muy bien, señor —le dije—. Entonces voy a beber yo a la salud de usted, y por la prosperidad de su casa y familia. Y a propósito —añadí, tras de apurar la copa—, ¿podría yo tener el gusto de ofrecer mis respetos a su señora madre?
Al oír esto, la expresión infantil desapareció de su rostro, dando lugar a una indescriptible expresión de astucia y misterio. Retrocedió como si fuera yo un animal dispuesto a saltar sobre él o algún sujeto peligroso que blandiese un arma temible, y, al llegar a la puerta, me echó una mirada señuda, con contraídos párpados, y…
—No —me dijo. Y salió silenciosamente del aposento. Y oí el ruido de sus pisadas por la escalera, como un leve rumor de lluvia. Y la casa se sumergió en el silencio.
Cené. Acerqué la mesa a la cama, y me dispuse a dormir. En la nueva posición de la luz, me llamó la atención un cuadro que colgaba del muro; era una mujer, todavía joven. A juzgar por el vestido y cierta blanda uniformidad que reinaba en la tela, era una mujer muerta hacía tiempo; pero a juzgar por la vivacidad de la actitud, los ojos y los rasgos, me parecía estar contemplando en un espejo la imagen de la vida. El talle era delgado y enérgico, de proporciones muy justas; sobre las cejas, a modo de corona, se enredaban unas trenzas rojas; sus ojos, de oro oscuro, se apoderaban de los míos; y la cara, de perfecto dibujo, tenía, sin embargo, un no sé qué de crueldad, de adustez y sensualidad a un tiempo. Algo en aquel talle, en aquella cara, algo exquisitamente inefable —eco de un eco—, me recordaba los rasgos y el porte de mi guía; y un buen rato estuve considerando, con una curiosidad incómoda, la singularidad de aquel parecido. La herencia común, carnal, de aquella raza, originalmente trazada para producir damas tan superiores como la que así me cautivaba en la tela, había decaído a más bajos usos, y vestía ahora trajes campesinos, y se sentaba al pescante y llevaba la rienda de un coche tirado por una mula, para traer a casa un huésped. Tal vez quedaba aún un eslabón intacto; tal vez un último escrúpulo de aquella sustancia delicada que un día vistiera el satén y el brocado de la dama de ayer, se estremecía hoy al contacto de la ruda frisa de Felipe.
La primera luz de la mañana cayó de lleno sobre el retrato, y yo, desde la cama y ya despierto, continuaba examinándolo con creciente complacencia: su belleza se insinuaba hasta mi corazón insidiosamente, acallando uno tras otro mis escrúpulos; y, aunque harto sabía yo que enamorarse de aquella mujer era firmar la propia sentencia de degeneración, también me daba cuenta de que, a estar viva, no hubiera podido menos de amarla. Día tras día fue haciéndose mayor esta doble impresión de su perversidad y mi flaqueza. Aquella mujer llegó a convertirse en heroína de mis sueños, sueños en que sus ojos me arrastraban al crimen y eran, después, mi recompensa. Mi imaginación, por su influjo, se fue haciendo sombría; y cuando me encontraba al aire libre, entregado a vigorosos ejercicios y renovando saludablemente la corriente de mi sangre, no podía menos de regocijarme a la idea de que mi embrujadora beldad yacía bien segura en la tumba, roto el talismán de su belleza, sellados sus labios en perenne mutismo y agotados sus filtros. Y, con todo, en mí bullía el incierto temor de que aquella mujer no estuviera muerta del todo, sino resucitada —por decirlo así— en alguno de sus descendientes.
Felipe me servía de comer en mi aposento, y cada vez me impresionaba más su parecido con el retrato. A veces, el parecido se desvanecía por completo; otras, en algún cambio de actitud o momentánea expresión, el misterio del parecido era tal que se apoderaba de mí. Y esto, sobre todo, cuando Felipe estaba de mal humor. Notoriamente yo le era simpático; le enorgullecía que yo me fijara en él, y trataba de llamarme la atención con mil trazas infantiles y cándidas; gustaba de sentarse junto a mi fuego y soltar su charla inconexa o cantar sus extrañas canciones sin términos y sin palabras; y, alguna vez, me pasaba la mano con una familiaridad afectuosa que me provocaba cierto embarazo de que yo mismo me avergonzaba. Pero de pronto le entraban raptos de ira inexplicables o se ponía de humor huraño. A la menor palabra de protesta, volcaba el plato que acababa de servirme, y esto no con disimulo, sino con franca rudeza; y en cuanto yo manifestaba la menor curiosidad, hacía también alguna extravagancia. Mi curiosidad era más que natural, en aquel lugar extraño y entre gente tan extraña; pero, en cuanto apuntaba yo una pregunta, el muchacho retrocedía, amenazador y temible. Y entonces, por una fracción de segundo, el tosco muchacho resultaba un hermano gemelo de la dama del retrato. Pero pronto se disipaba este humor sombrío, y con él se disipaba también el parecido.
Durante los primeros días no vi a nadie más que a Felipe, salvo la dama del retrato; y como el muchacho era notoriamente desequilibrado y tenía raptos de pasión, parecerá extraño que yo tolerara con tanta calma su peligrosa vecindad. Y la verdad es que durante los primeros días me inquietó; pero pronto llegué a ejercer tal autoridad sobre él que pude considerarme tranquilo.
He aquí cómo fue. Él era por naturaleza holgazán y tenía mucho de vagabundo, y, sin embargo, gobernaba la casa, y no sólo atendía en persona a mi servicio, sino que trabajaba todos los días en el huerto o pequeña granja que había a espaldas de la residencia. En esta labor le auxiliaba el labriego que vi por primera vez la noche de mi llegada, el cual habitaba en el término del cercado, en una casita rústica que quedaba a una media milla. Pero yo estaba seguro de que Felipe era el que trabajaba más de los dos. Cierto que a veces lo veía yo arrojar la azada y echarse a dormir entre las mismas plantas que había estado arrancando; pero su constancia y energía eran admirables, y más si se considera que yo estaba seguro de que eran extrañas a su disposición natural y producto de un esfuerzo penoso. Yo lo admiraba, preguntándome qué podía provocar, en aquella cabeza a pájaros, un sentimiento tan claro del deber. ¿Qué fuerza podía mantenerlo? Y, ¿hasta qué punto prevalecería sobre sus instintos? Tal vez el sacerdote era su consejero y guía; pero el sacerdote había venido a la residencia sólo una vez y, desde una loma donde me entretenía yo en hacer apuntes del paisaje, lo vi entrar y salir tras un intervalo de cerca de una hora, y durante todo ese tiempo Felipe continuó su ininterrumpida labor en el huerto.
Al fin un día, con ánimo verdaderamente punible, resolví desviar al muchacho de sus buenas costumbres, y acechándolo desde la puerta, fácilmente lo persuadí a que se me reuniera en el campo. Era un hermoso día, y el bosque adonde lo conduje estaba rebosante de verdor y alegría y embalsamado e hirviente de zumbidos de insectos. Aquí manifestó toda la vitalidad de su carácter, levantándose hasta unas alturas de regocijo que casi me humillaban, y desplegando una energía y gracia de movimientos que deleitaban los ojos. Saltaba, corría en mi derredor lleno de júbilo; de pronto, deteniéndose, miraba, escuchaba y parecía beber el espectáculo del mundo como se bebe un vino cordial; y después trepaba a un árbol de un salto, y allí se balanceaba y brincaba a su sabor. Aunque me habló poco, y cosas sin importancia, pocas veces habré disfrutado de una compañía más grata; sólo el verlo tan divertido era ya una continua fiesta; la viveza y exactitud de sus movimientos me encantaban; y sin duda habría yo incurrido en la maldad de convertir en costumbre estos paseos al campo, a no haber sido porque el azar prevenía una brusca interrupción a mis alegrías. Un día el joven, con no sé qué mañas o destrezas, atrapó una ardilla en la copa de un árbol. Estaba algo lejos de mí, pero lo vi claramente descolgarse del árbol, ponerse en cuclillas y gritar de gozo como un niño. Aquellos gritos —tan espontáneos e inocentes— me produjeron una emoción agradable. Pero al acercarme, el chillido de la ardilla me produjo cierta turbación. Yo había oído hablar, y había presenciado por mí mismo, muchas crueldades de muchachos, y sobre todo entre la gente de campo; pero esta crueldad me encolerizó. Sacudí al perverso muchacho, le arrebaté el pobre animalillo y, con eficaz compasión, le di la muerte. Después me volví al verdugo, le hablé largo rato en el calor de la indignación, le dije mil cosas que parecieron llenarlo de vergüenza, y finalmente, indicándole el camino de la casa, le ordené que se fuera y me dejara solo, porque a mí me gustaba la compañía de los seres humanos, no de las sabandijas. Entonces cayó de rodillas y, acudiéndole las palabras con más claridad que de costumbre, desató una corriente de súplicas conmovedoras, pidiéndome que por favor le perdonara, que olvidara lo que había hecho y confiara en su conducta futura.
—¡Es que me cuesta tanto trabajo! —exclamó—. Comandante: ¡perdone usted a Felipe por esta vez; ya no volveré a ser bruto!
A esto, mucho más afectado de lo que dejaba traslucir, cedí, en efecto, y al fin cambiamos un apretón de manos y dimos por concluido el asunto. En cuanto a la ardilla, yo me empeñé en que fuera enterrada, a guisa de penitencia, y le hablé largamente de la belleza del cuitado animalejo, de lo que había sufrido y de lo bajo que es abusar de la propia fuerza.
—Mira, Felipe —le dije—, tú eres muy fuerte. Pero, en mis manos, casi serías tan débil como en las tuyas ese pobrecillo huésped de los árboles. Préstame la mano. Ya ves que no te puedes soltar. Pues figúrate ahora que yo fuera cruel para contigo y me complaciera en hacerte sufrir. No hago más que apretar la mano, y ya ves lo que te duele.
Gritó, se puso pálido y sudoroso; y, cuando al fin lo solté, se dejó caer al suelo, y estuvo acariciándose la mano y quejándose como un bebé. Pero le aprovechó la lección y, sea por esto o por lo que le dije, o por la alta noción que ahora tenía de mi fuerza física, su afecto tendió a transformarse en una fidelidad, en una adoración como la del perro por su amo.
Entre tanto, mi salud se recobraba rápidamente. La residencia se levantaba en un valle rocalloso, al que servía de corona, valle abrigado de montañas por todas partes, de suerte que sólo desde el techo —en «bartizan»— era posible distinguir, por entre dos picos, un trocito de llanura azul y distante. En aquella altura, el aire circulaba amplia y libremente; grandes nubes se apiñaban, que el viento desgarraba luego, dejándolas en airones prendidos a las cumbres de las colinas; en torno se oía el rumor, bronco, aunque difuso, de los torrentes; propio sitio, en suma, para estudiar los caracteres más rudos y antiguos de la naturaleza, en el hervor de su fuerza primitiva. Aquel escenario vigoroso me deleitó desde el primer momento, lo mismo que su clima mudable, y también la vieja y destartalada mansión en que fui a vivir. La casa era un cuadrilongo que se prolongaba en las esquinas opuestas por dos apéndices como bastiones, uno de ellos sobre la puerta, y ambos con troneras para mosquetería. Además, el cuerpo bajo carecía de ventanas para que, en caso de sitio, la plaza no pudiera ser atacada sin artillería. Este recinto bajo se reducía a un patio donde crecían granados. De aquí, por una amplia escalera de mármol, se llegaba a una galería abierta que corría por los cuatro lados y cuyo techo estaba sostenido por esbeltas columnas. Y de aquí, otras escaleras cerradas conducían al piso superior, que estaba dividido en departamentos. Las ventanas, internas y externas, siempre estaban cerradas; algunas piedras de los dinteles se habían caído, una parte del techo había sido arrancada por el huracán, cosa frecuente en aquellas montañas, y la casa toda, el fuego del sol, yaciendo pesadamente entre un bosquecillo de pequeños alcornoques, cenicienta de polvo, parecía el dormido palacio de la leyenda. El patio, sobre todo, era la propia morada del sueño: por sus aleros zumbaba el arrullo de las palomas y, aunque no daba al aire libre, cuando soplaba el viento afuera, el polvo de la montaña se precipitaba allí como lluvia espesa, empañando el rojo sangriento de las granadas. Rodeábanlo las ventanas condenadas, las cerradas puertas de numerosas celdas, los arcos de la amplia galería; y todo el día el sol proyectaba rotos perfiles por alguna de sus cuatro caras, alineando sobre el piso de la galería las sombras de los pilares. En el piso bajo, entre unas columnas, había un rinconcito que bien podía ser habitación humana. Quedaba abierto al patio, y tenía una chimenea, donde ardía todo el día un buen fuego de leña, y el suelo de azulejos estaba tapizado con pieles.
Allí vi a mi huéspeda por primera vez. Había sacado una piel al sol y estaba sentada sobre ella, apoyada en una columna. Lo que primero me llamó la atención fue su vestido, rico y abigarrado, que brillaba casi en aquel patio polvoroso, aliviando los ojos como las flores del granado. Después reparé en su extremada belleza. Cuando alzó la cara —supongo que para verme, aunque no distinguí sus ojos— con una expresión de buen humor y contento casi imbécil, mostró una perfección de rasgos y una nobleza de actitud mayores que las de una estatua. Yo me descubrí al pasar, y en su cara hubo entonces un fruncimiento de desconfianza tan rápido y leve como el temblor del agua a la brisa; pero no hizo caso de mi saludo. Yo continué, camino de mi paseo habitual, un poquillo desconcertado; aquella impasibilidad de ídolo me turbaba. A mi regreso, aunque estaba aún en igual postura, me chocó advertir que, siguiendo el sol, se había trasladado al otro pilar. Esta vez ya me saludó: fue un saludo trivial, bastante cortés en la forma, pero, en el tono, tan profundo, indistinto y balbuciente que, como en los de su hijo, contrariaba la expresión a la exquisitez del saludo. Contesté sin saber lo que hacía; porque, aparte de que no entendí claramente, me quedé asombrado ante aquellos ojos que se abrieron de pronto. Eran unos ojazos enormes, el iris dorado como en los de Felipe, pero la pupila tan dilatada en aquel instante que casi parecían negros; y lo que más me asombró no fue el tamaño de los ojos, sino —lo que tal vez era consecuencia de lo otro— la singular insignificancia de la mirada. Jamás había yo visto una mirada más anodina y estúpida. Mientras contestaba el saludo, desvié la mirada instintivamente y trepé a mi habitación, entre embarazado y contrariado. Pero cuando, al llegar allí, contemplé el retrato, de nuevo se apoderó de mí el milagro de la descendencia familiar. Mi huéspeda era desde luego mayor de edad y más desarrollada que la dama del cuadro; los ojos eran de otro color, su rostro no tenía nada de aquella expresión perversa que tanto me atraía y ofendía en el retrato: no; en él no se leían ni el bien ni el mal, sino la nada moral más inexpresiva y absoluta, y, con todo, el parecido era innegable; no expreso, sino inmanente; no en tal o cual rasgo particular, sino más bien en el conjunto. Se diría, pues, que el pintor, al firmar el retrato, no sólo había sorprendido en ella a una mujer risueña y artera, sino a toda una raza, en su calidad esencial.
A partir de aquel día, al entrar o salir, estaba yo seguro de encontrarme siempre a la señora sentada al sol y apoyada en una columna, o acurrucada junto al fuego sobre un tapete; sólo una que otra vez cambiaba su sitio acostumbrado por el último peldaño de la escalera, adonde, con el mismo abandono habitual, la encontraba yo en mitad de mi camino. Y nunca vi que gastara en nada la menor suma de energía, fuera de la muy escasa que es necesaria para peinar una y otra vez su copiosa cabellera color de cobre, o para balbucir, con aquella voz rica, profunda y quebrada, sus acostumbrados saludos perezosos. Creo que éstos eran sus mayores placeres, fuera del placer de la quietud. Parecía estar muy orgullosa de todo lo que decía, como si todo ello fuera muy ingenioso; y, en verdad, aunque su conversación era tan poco importante como suele serlo la de tanta gente respetable, y se movía dentro de muy estrechos límites y asuntos, nunca era incoherente ni insustancial; más aún: sus palabras poseían no sé qué belleza propia, como si fueran una emanación de su contento. Ya hablaba del buen tiempo, del que disfrutaba tanto como su hijo; ya de las flores de los granados, ya de las palomas blancas y golondrinas de largas alas que abanicaban el aire del patio. Los pájaros la excitaban. Cuando, en sus vuelos ágiles, azotaban los arcos de la galería, o pasaban junto a ella casi rasándola en un golpe de viento, la dama se agitaba un poco, se incorporaba, y parecía despertar de su sueño de satisfacción. Pero, fuera de esto, yacía voluptuosamente replegada en sí misma, hundida en perezoso placer. Al principio me molestaba aquel contentamiento invencible, pero al cabo me resultó un espectáculo reparador, hasta que acabé por acostumbrarme a perder un rato a su lado cuatro veces al día —a la ida y a la vuelta— y charlar con ella somnolientamente, no sé ni de qué. En suma: que acabé por gustar de su sosa y casi animal compañía: su belleza y su bobería me confortaban y me divertían a la vez. Poco a poco descubrí en sus observaciones cierto buen sentido trascendental, y su inalterable buen humor causaba mi admiración y envidia. La simpatía era correspondida; a ella, medio inconscientemente, le agradaba mi presencia, como le agrada al hombre sumergido en profundas meditaciones el parloteo del arroyo. No puedo decir que, al acercarme yo, hubiera en su rostro la menor señal de satisfacción, porque la satisfacción estaba escrita en él para siempre, como en una estatua que representara la sandez contenta; pero una comunicación más íntima aún que la mirada me revelaba su simpatía hacia mí. Hasta que un día, al sentarme junto a ella, en la escalera de mármol, alargó de pronto una mano y acarició la mía. Hecho esto, volvió a su actitud acostumbrada, antes de que me diera yo cuenta de lo sucedido; y, cuando busqué sus ojos, no leí nada en ellos. Era evidente que no daba la menor importancia al hecho, y me censuré interiormente por mi exceso de conciencia y escrúpulo.
La contemplación y, por decirlo así, el trato con la madre, confirmó el juicio que del hijo me había formado. La sangre de aquella familia se había ido empobreciendo, sin duda por causa de una larga procreación, error común de las clases orgullosas y exclusivas. Sin embargo, no podía advertirse la menor decadencia en las líneas del cuerpo, modelado con sin igual maestría y fuerza; de suerte que las caras de la actual generación tenían tan marcado el cuño como aquella cara de hacía dos siglos que me sonreía desde el retrato. Pero la inteligencia —que es el patrimonio más precioso— había degenerado; el tesoro de la memoria ancestral había caído muy abajo, y había sido menester el cruce plebeyo y potente del arriero o contrabandista de las montañas para levantar el torpor de la madre hasta la actividad desigual del hijo. Sin embargo, entre los dos, yo prefería a la madre. A Felipe, vengativo un día y otro sumiso, lleno de arranques y arrepentimientos, inconstante como una liebre, fácilmente me lo imaginaba convertido en un ser perjudicial. Pero la madre, en cambio, sólo me sugería ideas de bondad. Y como los espectadores son ligeros para tomar partido, yo escogí pronto mi partido en la sorda enemistad que creí descubrir entre ambos. Esta enemistad me parecía manifiesta, sobre todo en la madre. A veces, cuando el hijo se acercaba a ella, se dijera que ella perdía el aliento, y sus pupilas inexpresivas se contraían de horror y miedo. Las emociones de la madre, por escasas que fuesen, eran enteramente superficiales y fácilmente las comunicaba. Aquella repulsión latente hacia su hijo llegó a ser para mí un motivo de preocupación, y a menudo me preguntaba yo cuáles podían ser las causas de aquella anomalía, y si realmente el hijo tendría la culpa de todo.
Haría diez días que estaba yo en la residencia, cuando el viento se soltó, soplando con gran fuerza y arrastrando nubes de polvo. Aquel viento venía de pantanos insalubres y bajaba de las sierras nevadas. Todo el que sufría su azote quedaba con los nervios destemplados y maltrechos, con los ojos irritados de polvo, las piernas adoloridas bajo el peso del propio cuerpo; y sólo frotarse las manos producía una sensación intolerable. El viento bajaba de las barrancas y zumbaba en torno a la casa con un rumor profundo y unos inacabables silbidos, tan fatigosos para el oído como deprimentes para el ánimo. No soplaba en ráfagas súbitas, sino con el ímpetu continuo de una cascada, de suerte que, en cuanto empezaba, no había reposo posible. Pero sin duda en las cumbres era más desigual, y tenía repentinos accesos de furia, porque de allá nos llegaban de tiempo en tiempo unos como doloridos lamentos que hacían daño; y otras veces, en algún declive o explanada, alzaba y deshacía en un instante una torre de polvo semejante al humo de una explosión.
No bien abrí los ojos, cuando me di cuenta de la gran tensión nerviosa y depresión general provocada en mí por el mal tiempo, y esta impresión fue aumentando por horas. En vano traté de resistirla; en vano me dispuse a mi paseo matinal, como de costumbre; aquel viento tan continuo y furioso pronto quebrantó mis energías. Y volví a la residencia, rojo de calor y blanco de polvo. El patio tenía un aspecto lamentable; de tiempo en tiempo se arrastraba por allí un rayo de sol; a veces el viento hacía presa en los granados, sacudiendo y dispersando las flores, y las ventanas cerradas vibraban incesantemente. En su rincón, la señora paseaba de aquí para allá con rostro encendido y ardientes ojos. Hasta me pareció que hablaba sola como persona encolerizada. Al dirigirle mi acostumbrado saludo, apenas me contestó con un gesto agrio y continuó su paseo. El mal tiempo había logrado perturbar hasta a aquella impasible criatura. Pensando en esto, llegué a mi aposento menos avergonzado de mi propio malestar.
El viento duró todo el día. Me instalé a mis anchas, traté de leer, estuve paseando de un lado a otro, y oyendo sin cesar el tumulto de afuera. Llegó la noche y me sorprendió sin una bujía. Sentí la necesidad de la compañía y me escurrí hasta el patio. El patio estaba sumergido en la bruma azul de la primera sombra; pero, en el rincón, ardía un fuego rojo. Había mucha leña amontonada, y el alto penacho de llamas bailaba sin cesar en la chimenea. Al tembloroso resplandor, la señora continuaba yendo y viniendo, con descompuestos ademanes, ora trabando las manos, ora cruzándose de brazos, ora echando atrás la cabeza como quien clama al cielo. En este desorden de movimientos, su belleza y gracia lucían todavía más que de ordinario; pero en sus ojos ardía una chispa inquietadora… Yo, tras de observarla en silencio, sin ser advertido, al parecer, me volví por donde había venido y me encaminé a mi cuarto, resignado a pasarla solo.
Cuando Felipe entró a traerme unas velas y a servirme la cena, mi excitación era ya considerable; y, si el muchacho hubiera sido el mismo de siempre, me habría apoderado de él —aun por fuerza— obligándole a compartir mi triste soledad. Pero también sobre Felipe el viento había producido su efecto. Todo el día había tenido fiebre y, al anochecer, había caído en un estado de depresión y en un humor irritable que obraban, a su vez, sobre mi propio estado. Sólo el ver su cara asustada, sus estremecimientos, su palidez, la inquietud conque se ponía a escuchar de repente el ruido exterior, me pusieron enfermo. Como se le cayera un plato que se estrelló en el suelo, di un salto en mi asiento sin poder contenerme ya. Todavía, tratando de bromear, exclamé:
—Creo que hoy todos estamos locos.
—¡El negro viento! —contestó amargamente—. Está uno como si tuviera que hacer algo, sin saber qué.
La descripción era exactísima. Felipe, en efecto, tenía a veces un raro tino para expresar en palabras las sensaciones del cuerpo.
—Lo mismo está tu madre —continué—. Parece que la afecta mucho el mal tiempo. ¿No se habrá puesto mala?
Se me quedó mirando un instante, y luego repuso, como quien lanza un reto:
—No.
Y después, llevándose la mano a la frente, se quejó amargamente de aquel ventarrón y de aquel ruido que parecían andarle en la cabeza.
—¡Quién va a estar bueno hoy! —exclamó.
Y, en verdad, no pude menos de repetir sus palabras, porque yo me sentía muy trastornado.
Me metí en cama temprano, fatigado de aquel día de malestar; pero la venenosa naturaleza del viento y sus impíos e incesantes aullidos no me dejaron dormir. Y así estuve revolcándome, los nervios y los sentidos tirantes; dormitando a ratos entre horribles pesadillas, que me obligaban a despertar otra vez, y perdida la noción del tiempo entre aquellas alternativas de sueño.
Era ya muy tarde sin duda cuando de pronto me sobresaltó un ruido de gritos horribles y temerosos. Brinqué de la cama, creyendo que soñaba. Pero los gritos continuaban, llenando los ámbitos de la casa: unos gritos que parecían de dolor y, al mismo tiempo, de rabia; tan descompuestos y salvajes, que apretaban el corazón. No: no era engaño, estaban torturando a algún ser vivo, a algún loco, a algún animal salvaje. Y el recuerdo de la ardilla de Felipe estalló en mi mente, y corrí a la puerta… ¡Pero me habían encerrado con llave por afuera!
Preso y bien preso, por más que sacudía la puerta. Los gritos continuaban. Ahora menguaban en unos gemidos articulados, y ahora creía yo percibir claramente que eran voces humanas. Y de pronto se soltaban otra vez, llenando la casa de infernales alaridos. Yo, pegado a la puerta, escuchaba. Al fin se apagaron. Pero mucho tiempo después yo seguía acechando y me parecía seguirlos oyendo, mezclados a los alaridos del viento. Cuando, por fin, me tumbé en la cama fatigado, estaba mortalmente enfermo y sentía el corazón sumido en horrendas negruras.
Como era natural, ya no pude conciliar el sueño. ¿Por qué me habían encerrado? ¿Qué había sucedido? ¿Quién gritaba de aquella manera indescriptible y extraña? ¿Era un ser humano?
¡Inconcebible! ¿Una fiera, acaso? Sí: los gritos eran bestiales. Pero, salvo un león o un tigre, ¿qué animal podía hacer retemblar así los muros de la casona? Y reflexionando, caí en la cuenta de que aún no había llegado a ver a la hija de la casa. La hija de aquella señora, la hermana de Felipe, bien podía estar loca: nada más probable. Aquella gente ignorante y estúpida era muy capaz de tratar a golpes a una pobre loca: nada más creíble. La suposición no era descabellada; con todo, al recordar aquellos gritos —y sólo el recuerdo me hacía estremecer— la suposición resultaba insuficiente: ni la misma crueldad era capaz de arrancar a la locura misma tales aullidos. Sólo de una cosa estaba seguro: de que me era imposible continuar en una casa donde sucedían semejantes misterios, sin tratar de averiguarlos y sin intervenir, si era preciso.
Amaneció al fin. El viento se había aplacado y nada quedaba que pudiera recordarme el suceso de la noche pasada. Felipe vino a sentarse a mi cabecera muy alegre. Al pasar por el patio, vi a la señora asoleándose con su habitual impasibilidad. Y al salir a la puerta, me encontré con que la naturaleza sonreía discretamente, los cielos eran de un azul frío, sembrado de islotes de nubes, y las laderas de la montaña se desplegaban en zonas de luz y sombra.
Un breve paseo me hizo recobrar el dominio de mí mismo, y me reafirmó en mi decisión de averiguar el misterio. Cuando, desde la altura de una loma, vi que Felipe se dirigía al huerto para empezar sus cotidianas labores, regresé a la residencia para poner mis planes en práctica.
La señora se había dormido. Me detuve un poco a observarla: no pestañeó. Mis deseos, por indiscretos que fueran, no tenían nada que temer de semejante guardián. Entonces trepé decidido hacia la galería para comenzar mis exploraciones en la casa.
Toda la mañana anduve de una en otra puerta, penetré en cuartos espaciosos y destartalados, aquéllos cerrados a machamartillo, éstos abiertos a plena luz, todos vacíos e inhospitalarios. Era aquélla una riquísima casa, empañada por el vaho del tiempo y mancillada por el polvo. Por dondequiera colgaban arañas. La hinchada tarántula huía por las cornisas. Las hormigas formaban avenidas sobre el piso de los salones; el asqueroso moscón de la carroña, mensajero de la muerte, escondía su nido entre los huecos de la madera podrida y zumbaba, terco, en el aire. Aquí y allá uno que otro banquillo, un canapé, un lecho, un sillón labrado, olvidados a modo de islas sobre el suelo desnudo, daban testimonio de que aquello había sido en otro tiempo una morada humana; y, por todas partes, las paredes colgadas con retratos de los antepasados. Merced a esas borrosas efigies pude juzgar de la grandeza y hermosura de la raza por cuyo hogar andaba yo curioseando.
Muchos llevaban al pecho la insignia de alguna orden y tenían la dignidad de los oficios nobles. Las mujeres estaban ricamente ataviadas. La mayoría de las telas ostentaba firmas ilustres.
Pero más que estas evidencias de la grandeza —aun contrastada con la actual decadencia y despoblación de aquella poderosa casa— me impresionó la parábola de la vida familiar, escrita en aquella serie de rostros gentiles y apuestos talles. Nunca había yo percibido mejor el milagro de la raza continua, de la creación y la recreación, del removerse y mudarse y remodelarse de los elementos carnales de una familia. El que nazca un hijo de madre, el que crezca y se revista —no sabemos cómo— de humanidad, y herede hasta el modo de ver, y mueva la cabeza como tal o cual de sus ascendientes, y dé la mano como aquel otro, son maravillas que el hábito y la repetición han opacado a nuestros ojos. Pero en aquellas generaciones pintadas que colgaban de los muros, en la singular uniformidad de las miradas, en los rasgos y portes comunes, el milagro se me reveló de lleno y frente a frente. Y como de pronto me saliera al paso un antiguo espejo, me detuve a contemplar largo rato mis propios rasgos, trazando con la imaginación, a uno y otro lado, las líneas de mi descendencia y las ligas que me unían con el centro de mi familia.
Al fin, en el curso de mis investigaciones, vine a abrir la puerta de una sala que tenía trazas de estar habitada. Era de vastas proporciones, y daba al norte, donde las montañas del contorno adquirían perfiles más acentuados. En el hogar humeaban y chisporroteaban las ascuas. Cerca había una silla. El aposento tenía un aire extremadamente ascético. La silla no tenía almohadón; el piso y las paredes estaban desnudos, y entre los libros que yacían en desorden por el cuarto no había el menor instrumento u objeto de solaz. El ver libros en aquella casa me llenó de asombro, y a toda prisa y temiendo ser interrumpido comencé a recorrerlos para ver qué clase de libros eran. Los había de todas clases: de devoción, de historia, de ciencia; pero la mayoría eran muy antiguos y estaban en latín. Algunos mostraban señales del estudio constante; otros habían sido arrojados por ahí, como en un arrebato de petulancia o disgusto. Finalmente, navegando por la desierta estancia, di con unos papeles escritos con lápiz, y olvidados en una mesa que estaba junto a la ventana. Con mecánica curiosidad tomé un papel, y pude leer unos versos toscamente escritos en español, que decían así:
Llegó el placer entre vergüenza y sangre; con diadema de lirios, el dolor.
El placer señalaba — ¡oh, Jesús mío!— la alegre luz del sol;
pero el dolor, con fatigada mano,
— ¡oh, Jesús mío!—
a Ti, en la cruz, Te señaló.
La vergüenza y la confusión se apoderaron de mí a un tiempo mismo, y, volviendo el papel a su sitio, me batí en retirada. Ni Felipe ni su madre eran capaces de leer aquellos libros ni de escribir aquellos versos, aunque no sublimes, tan sentidos. Era, pues, evidente que la alcoba que yo acababa de hollar con pies sacrílegos pertenecía a la hija de la casa. Sabe Dios que mi propia conciencia me lo reprendía y castigaba cruelmente. La sola idea de que hubiera yo osado penetrar a hurto en la intimidad de aquella niña, a quien la vida había colocado en situación tan extraña, y el temor de que ella lo averiguase de algún modo, me oprimían como pecados mortales. Amén de esto, me reprendía yo a mí mismo por mis sospechas de la noche anterior, corrido de haber atribuido aquellos descomunales gritos a una mujer que ya se me figuraba una santa, de semblante espectral, desvaída por la maceración, entregada a las prácticas de la devoción, y conviviendo entre sus absurdos parientes con una ejemplar soledad de alma. Y como me inclinara yo en la balaustrada de la galería, para ver el jardinillo de gustosos granados y la somnolienta dama del vistoso atavío —quien en aquel preciso momento se desperezaba, humedeciéndose delicadamente los labios, en la más completa sensualidad del ocio—, vino a mi mente una rápida comparación entre aquel cuadro y la fría alcoba que miraba al norte, hacia las montañas, donde vivía la hija reclusa.
Aquella misma tarde, de lo alto de mi colina, vi que el sacerdote cruzaba la reja de la residencia. La impresión que me causó descubrir el misticismo de la joven se había apoderado de mí hasta el punto de borrar casi los horrores de la noche pasada; pero al ver al digno sacerdote, no sé cómo, las tristes memorias revivieron. Bajé de mi atalaya y, haciendo un rodeo por el bosque, me aposté a medio camino para salirle al paso. En cuanto le vi aparecer lo abordé y me presenté solo, diciéndole que yo era el huésped de la casa. Tenía un aire muy robusto y buenazo, y fácilmente adiviné en él las mezcladas emociones con que me consideraba, a la vez como extranjero y hereje, y como herido de la buena causa. Habló de la familia con reserva, pero con evidente respeto. Le dije que aún no había yo visto a la hija de la casa, a lo cual repuso —mirándome de soslayo— que era natural. Finalmente, me armé de valor y le conté la historia de los gritos y extrañas voces que me habían sobresaltado durante la noche. Me escuchó en silencio, y luego, con un leve movimiento, me dio a entender claramente que debíamos separarnos.
—¿Toma usted rapé? —me dijo, ofreciéndome su tabaquera. Yo rehusé, y él continuó—: Soy bastante viejo, y no le molestará que le recuerde que usted es un simple huésped en esta casa.
—¿Quiere decir que me autoriza usted —contesté con firmeza, aunque avergonzado por la lección—, para dejar las cosas como están, sin tratar de intervenir en nada?
—Sí —me contestó. Y con un saludo algo torpe se alejó de mí.
Pero aquel hombre había logrado dos triunfos: primero, tranquilizar mi conciencia; segundo, despertar mi delicadeza. Hice, pues, un esfuerzo; arrojé de mí el recuerdo de la noche, y me entregué de nuevo a fantasear en torno a mi santa poetisa. Al mismo tiempo, no podía yo olvidar que me habían encerrado con llave, y por la noche, cuando Felipe me llevó la cena, lo ataqué fieramente sobre aquellos dos puntos de resistencia:
—Nunca veo a tu hermana —le dije.
—¡Ah, no! —dijo él—. Es una muchacha muy buena, pero que muy buena.
Y, al instante, se puso a hablar de otra cosa.
—Tu hermana —insistí— ha de ser muy religiosa, me figuro.
—¡Ah! —Exclamó juntando las manos con fervor—. ¡Una santa! Ella es quien me sostiene.
—Pues tienes suerte. Porque la mayoría, y yo en el número, estamos siempre a punto de caer.
—No, señor —dijo Felipe gravemente—. Eso no se dice. No tiente usted a su ángel guardián. Si uno se deja caer solo, él ¿qué ha de hacer?
—¿Sabes, Felipe? Ignoraba yo que fueras predicador, y buen predicador por cierto. Supongo que eso lo debes a tu hermana.
Él me miró con sus ojazos redondos sin decir palabra.
—De modo —continué— que tu hermana te habrá reprendido por tus crueldades.
—¡Doce veces lo menos! —exclamó.
Con tal frase expresaba siempre esta extraña criatura su sentimiento de la frecuencia.
—Y yo le conté que usted también me había reprendido —añadió muy orgulloso—. Me acuerdo bien que se lo conté. Sí. Y a ella le pareció muy bien hecho.
—Y dime, Felipe —continué—: ¿qué gritos eran esos que se oían anoche? Porque parecían gritos de sufrimiento…
—Sería el viento —contestó Felipe mirando el fuego de la chimenea.
Le cogí la mano. Él, tomándolo por caricia, sonrió tan confiadamente que estuvo a punto de desarmarme. Pero recobré ánimos.
—El viento ¿eh? —repetí—. Pero yo creo que quien me encerró antes con llave fue esta mano.
El muchacho se desconcertó visiblemente, pero no contestó una palabra.
—Bueno —continué—. Yo soy extranjero y soy un simple huésped. A mí no me toca mezclarme en vuestros asuntos ni juzgarlos; en este punto, lo mejor será tomar el consejo de tu hermana, que será sin duda excelente. Pero, por lo que a mí me atañe, no quiero ser prisionero de nadie. ¿Entiendes? Y me vas a entregar la llave.
Media hora después, mi puerta se abrió de golpe, y la llave cayó, resonando, en mitad de la habitación.
Uno o dos días después de esto, volvía yo de mi paseo un poco antes de mediodía. La señora yacía envuelta en su habitual somnolencia, a la entrada del rincón tapizado de pieles. Los pichones dormían sobre los arcos como grandes copos de nieve. La casa toda estaba sumida en el sortilegio adormecedor del mediodía. Apenas un vientecillo grato y vagaroso que bajaba de las cumbres resbalaba por la galería y susurraba entre los granados, haciendo que se mezclaran sus sombras. El silencio, el reposo, ganaron mí ánimo. Y atravesé el patio rápidamente y comencé a trepar por la escalera de mármol. Al llegar al último peldaño se abre una puerta, y he aquí que me encuentro frente a frente de Olalla.
La sorpresa me inmovilizó. Su belleza se me entró hasta el alma. Olalla, en la sombra de la galería, brillaba como una gema de colores. Sus ojos aprisionaban y retenían los míos, juntándonos como en un apretón de manos. Y aquel instante en que, frente a frente, los dos nos mirábamos, y, por decirlo así, nos bebíamos el uno al otro, fue un instante sacramental, porque en él se cumplieron las bodas de las almas.
Ignoro cuánto tiempo pasé en aquel éxtasis profundo; al fin, haciendo una presurosa reverencia, continué hacia el segundo piso. Ella no se movió. Pero me siguió con sus grandes ojos sedientos. Y, cuando hube desaparecido, pude figurarme que ella palidecía y caía desmayada.
Una vez en mi cuarto, abrí la ventana y me puse a contemplar el campo, sin entender qué mudanza había acontecido en aquel austero teatro de montañas, que ahora todo parecía cantar y brillar bajo la dulzura de los cielos. ¡La había visto! ¡Había visto a Olalla! Y los picos rocallosos contestaban: «¡Olalla!» Y hasta el azur insondable y mudo repetía: «¡Olalla!» La pálida santa de mis sueños se había desvanecido para siempre, cediendo el lugar a esta mujer en quien Dios había derramado los más ricos matices y las energías exuberantes de la vida, haciéndola tan vivaz como el gamo, tan esbelta como el junco, y en cuyos grandes ojos ardían las antorchas del alma. El temblor de su vida joven, tensa como la del animal salvaje, había hincado en mí toda la fuerza de aquella alma, que, acechándome desde sus ojos, cautivaba los míos, invadía mi corazón y brotaba hasta mi labio en canciones. Ella misma circulaba ya por mis venas; era una conmigo.
Y mi entusiasmo crecía. Mi alma se recogió en su éxtasis como en fuerte castillo, y en vano la sitiaban de afuera mil reflexiones frías y amargas. No me era dable dudar de que me hubiera enamorado de ella desde el primer momento, y aun con un ardor palpitante de que no tenía yo experiencia. ¿Qué iba, pues, a pasar? Era la hija de una familia castigada: la hija de «la señora», la hermana de Felipe; su misma belleza lo decía. Tenía, del uno, la vivacidad y el brillo: vivacidad de flecha, brillo de rocío. Tenía, de la otra, ese resplandecer sobre el fondo pálido de su vida, como con un resalte de flor. Yo no podría nunca dar el nombre de hermano a aquel muchacho simplón, ni el nombre de madre a aquel bulto de carne tan hermoso como impasible, cuyos ojos inexpresivos y perpetua sonrisa me eran ahora francamente odiosos. Y si no había yo de casarme con Olalla, ¿entonces?…
Ella estaba desamparada en el mundo. Sus ojos, en aquella única y larga mirada a que se reducían nuestras relaciones, me habían confesado una debilidad idéntica a la mía. Pero yo sabía para mí que aquella mujer era la que estudiaba solitaria en la fría alcoba del norte, la que escribía versos de dolor, y esto hubiera bastado para contener a un bruto. ¿Huir? No tenía yo el valor de hacerlo. Por lo menos, me juré a mí mismo guardar la circunspección más completa.
Al alejarme de la ventana, mis ojos cayeron de nuevo sobre el retrato. El retrato se había apagado, como una vela ante la luz de la aurora: parecía seguirme penosamente con sus ojos pintados. Ahora estaba yo seguro de que el retrato se asemejaba al modelo, y me asombraba una vez más ante la tenacidad del tipo en aquella raza decadente. Pero ahora la semejanza general se desvanecía para mí ante la diferencia particular. El retrato —bien lo recordaba yo— me había parecido hasta entonces una cosa superior a la vida, un producto del arte sublime del pintor más que de la humilde naturaleza; y ahora, deslumbrado ante la hermosura de Olalla, me admiraba yo de mis dudas. Muchas veces había contemplado la belleza, sin sentirme deslumbrado; y algunas veces me habían atraído mujeres que sólo para mí eran bellas. Pero en Olalla se juntaba cuanto yo había apetecido sin ser capaz de imaginarlo.
No la vi en todo el día siguiente, y ya me dolía el corazón, y mis ojos la deseaban como a la luz de la mañana el viajero. Pero al otro día, al regresar a la hora acostumbrada, la encontré en la misma galería, y una vez más nuestras miradas se juntarón y penetraron. Yo hubiera podido hablarle, hubiera podido acercarme a ella; pero, aunque reinaba en mi corazón, atrayéndome como imán potente, me contuvo un sentimiento todavía más imperioso; y así, me limité a saludarla con una inclinación, y seguí mi camino. Ella, sin contestar mi saludo, me siguió con sus bellos ojos.
Ya me sabía yo de memoria su imagen, y, al recordar sus líneas, parecía leer claramente en su corazón. Vestía con algo de la coquetería materna, y con positivo gusto por los colores. Su vestido —que sospeché era obra de sus manos— la envolvía con una gracia sutil. Conforme a la moda del país, el corpiño se abría por el pecho, en un escote estrecho y largo, y en el ángulo, y descansando sobre su pecho moreno se veía —a pesar de la pobreza de la casa— una medalla de oro, colgada de un cinta. Por si hacía falta, éstas eran pruebas bastantes de su innato amor a la vida y su carácter nada ascético. Por otra parte, en aquellos ojazos que se prendían a los míos pude leer profundidades de pasión y amargura, fulgores de poesía y esperanza, negruras de desesperación y pensamientos superiores al mundo. El cuerpo era amable, y lo íntimo, el alma, parecía ser más que digno de tal cuerpo. ¿Era posible que dejara yo marchitarse aquella flor incomparable, perdida en la aspereza de la montaña? ¿Era posible que yo desdeñara el precioso don que me ofrecían, con elocuente silencio, aquellos ojos? Alma emparedada ¿no había yo de quebrantar sus prisiones? Ante estas consideraciones, todos los demás argumentos callaban: así fuera la hija de Herodes, yo habría de hacerla mía. Y aquella misma noche, con un sentimiento mezclado de traición e infamia, me dediqué a ganarme al hermano. Sea que lo viera yo con ojos más favorables, sea que el solo recuerdo de su hermana hiciera siempre revelarse los mejores aspectos de aquella alma imperfecta, ello es que el muchacho me pareció más simpático que nunca; aun su semejanza con Olalla, al par que me inquietaba, me predisponía en su favor.
Pasó un tercer día en vano: un desierto de horas. Yo no desperdiciaba ocasión, y toda la tarde anduve paseando por el patio y hablando más que de costumbre con la señora, por matar el tiempo. Bien sabe Dios que ahora la estudiaba yo con interés más tierno y sincero. Para ella, como antes para Felipe, sentía yo brotar en mí un nuevo calor de tolerancia.
Con todo, aquella mujer me sorprendía: aun en mitad de mi charla, dormitaba a veces con un sueño ligero, y luego despertaba sin manifestar el menor embarazo. Esta naturalidad era lo que más me desconcertaba. Y observando los infinitesimales cambios de postura con que de tiempo en tiempo saboreaba y palpaba el placer corpóreo del movimiento, me quedaba yo asombrado ante tal abismo de sensualidad pasiva. Aquella mujer vivía en su cuerpo: toda su conciencia estaba como hundida y diseminada por sus miembros, donde yacía en lujuriosa pereza… Además, yo no podía acostumbrarme a sus ojos. Cada vez que volvía hacia mí aquellos dos inmensos orbes, hermosos y anodinos, abiertos a la luz del día, pero cerrados a la comunicación humana; cada vez que advertía los rápidos movimientos de sus pupilas, que se contraían y se dilataban de pronto, yo no sé lo que me pasaba, porque no hay nombre para expresar aquella confusión de desconcierto, repugnancia y disgusto que corría por mis nervios.
Yo intentaba darle conversación sobre mil asuntos diversos, siempre en vano. Finalmente se me ocurrió hablarle de su hija. Pero ella siguió tan indiferente. Dijo, sí, que era una chica bonita, lo cual era el mejor elogio que sabía hacer de sus hijos; pero no pudo decir nada más. Y cuando yo observé que Olalla parecía llevar una existencia muy quieta, se conformó con bostezarme en la cara, y después añadió que el don del habla no era cosa muy útil cuando no tenía uno nada que decirse.
—La gente habla demasiado. Demasiado —añadió—, mirándome con dilatadas pupilas.
Y volvió a bostezar, mostrándome otra vez aquella boca tan preciosa como un juguete. Me di por entendido y, abandonándola a su reposo perpetuo, subí a mi cuarto y me senté junto a la ventana; y allí me puse a ver sin mirar las colinas, sumergido en luminosos ensueños, y creyendo oír, con fantasía, el acento de una voz que hasta hoy no había yo escuchado.
Al quinto día me desperté con un ánimo profético que parecía desafiar al destino. Me sentía yo confiado, dueño de mí, libre de corazón, ágil de pies y manos, y resuelto a someter mi amor a la prueba del conocimiento. ¡Que no padeciera más en las cadenas del silencio, arrastrando sorda existencia que sólo por los ojos irradia como el triste amor de las bestias! ¡Que entrara ya en pleno dominio del espíritu, disfrutando de los goces de la intimidad y comunicación humanas! Así pensaba yo lleno de esperanzas, como quien se embarca rumbo a El Dorado, y ya sin temor de aventurarme por el desconocido y encantado reino de aquella alma.
Pero, al encontrarme con ella, la fuerza misma de la pasión me anonadó por completo; la palabra huyó de mí, y apenas acerté a acercármele como se acerca al abismo el hombre atraído por el vértigo. Al verme aproximar, ella retrocedió un poco, pero sin desviar los ojos de mí, y esto me animó a aproximarme más. Por fin, cuando estuve al alcance de su mano, me detuve. El don de la palabra me había sido negado. Un poco más, y me vería obligado a estrecharla contra mi corazón, en silencio. Y cuanto aún quedaba en mí de razón y de libertad se sublevó contra semejante disparate. De modo que permanecimos así unos segundos, con toda el alma en los ojos, cambiándonos ondas de atracción y resistiéndonos mutuamente. Hasta que, con un poderoso esfuerzo de voluntad, y con cierta vaga impresión de amargura y despecho, me volví a otra parte y me alejé silenciosamente.
¿Qué extraña fuerza me había privado de la palabra? ¿Por qué retrocedió ella, muda, con fascinados ojos? ¿Era esto amor?
¿O no era más, por ventura, que una atracción bruta, inconsciente, inevitable, como la del imán y el acero? Nunca habíamos cruzado una palabra, éramos completamente ajenos el uno al otro, y, sin embargo, una influencia extraña y poderosa como la garra de un gigante nos juntaba, silenciosos y absortos… Yo comenzaba a impacientarme. Sin embargo, ella era digna de mi amor: yo había visto sus libros, sus versos, y, en cierto modo, divinizado su alma. Pero ella, por su parte, me parecía fría. Ella no conocía de mí más que mi recomendable presencia; ella se sentía atraída por mí como la piedra que cae al suelo; las leyes que gobiernan la tierra, de un modo inconsciente, la precipitaban en mis brazos. Y retrocedí a la idea de semejantes nupcias, y empecé a sentirme celoso de mí mismo. Yo no quería ser amado de esa suerte. Al mismo tiempo, me inspiraba compasión, considerando cuál sería su vergüenza de haber confesado así —¡ella, la estudiosa, la reclusa, la santa maestra de Felipe!— una atracción indomeñable hacia un hombre con quien jamás había cambiado una palabra. Ante este sentimiento de compasión, todo lo demás fue cediendo: ya no deseaba yo más que encontrarme con ella para consolarla y tranquilizarla, para explicarle hasta qué punto su amor era correspondido, hasta qué punto su elección —aunque ciega— resultaba acertada.
El día siguiente amaneció espléndido. Sobre las montañas caían doseles de azul profundo; el sol reverberaba, y el viento en los árboles y los torrentes en las cañadas poblaban el aire de música. Pero yo me sentía muy triste. Mi corazón lloraba por Olalla como llora el niño por su madre. Me senté en una roca, junto a las escarpaduras que limitan la meseta por el lado norte, y me puse a contemplar el boscoso valle donde no había huellas humanas. Me hacía bien contemplar aquella región desierta. Sólo me faltaba Olalla. ¡Qué delicia, qué singular gloria el pasarme toda la vida a su lado, en medio de aquel aire puro, en aquel escenario encantador y abrupto! Así pensaba yo, con un sentimiento de aflicción que poco a poco se fue transformando en gozo vivaz, y haciéndome sentir que crecía en estatura y fuerzas como nuevo Sansón.
Y, de pronto, he aquí a Olalla, que se me acerca. Salió de un bosquecillo de alcornoques y vino directamente hacia mí. Me puse en pie. Había en su andar tanta vida, ligereza y fuego que quedé deslumbrado, a pesar de que venía lentamente y con gran mesura. Pero en su misma lentitud había fuerza; tanta como si corriera, como si volara hacia mí. Se acercaba con los ojos bajos. Cuando estuvo cerca, se dirigió a mí sin mirarme. Al oír el ruido de su voz me saltó el corazón. ¡Tanto había esperado aquel instante, aquella prueba última de mi amor!
¡Oh, qué clara y precisa su articulación, qué distinta de aquel balbuceo torpe de la familia! Su voz, aunque más grave que en la mayoría de las mujeres, era femenina y juvenil. La cuerda era rica: dorados sones de contralto mezclados con unas notas roncas: tales las vetas rojas tejidas entre sus cabellos castaños. No sólo era una voz que me llegaba al alma: era una voz en que toda ella se me descubría. Pero sus palabras me sumieron en una profunda desesperación.
—Usted debe alejarse de aquí —dijo— hoy mismo.
Su ejemplo me alentó, y al fin pude romper las amarras del lenguaje. Me sentí aligerado de un peso, libertado de un conjuro. No sé lo que contesté. En pie, frente a ella, entre las rocas, volqué todo el ardor de mi alma, diciéndole que sólo vivía pensando en ella, que sólo soñaba con su belleza, y que estaba dispuesto a abandonar patria, lengua y amigos para merecer vivir a su lado. Y después, recobrándome por extraño modo, cambié el tono, la tranquilicé, la consolé, le dije que adivinaba en ella un alma piadosa y heroica, de quien no me consideraba yo compañero indigno, y de cuyas luces y trato quería participar.
—La naturaleza —le dije— es la voz de Dios, que el hombre no puede desobedecer sin gran riesgo. Y si de tal manera nos hemos sentido atraídos, casi por un milagro de amor, esto indica que hay una divina adecuación en nuestras almas; esto indica —proseguí— que estamos hechos el uno para el otro; que seríamos unos locos —exclamé—, unos locos rebeldes, alzados contra la voluntad de Dios, si desoyéramos al instinto.
Ella movió la cabeza:
—Usted debe irse hoy mismo —repitió. Y después, con un gesto brusco, con voz ronca—: No, hoy no, mañana.
Ante este desfallecimiento, mis esfuerzos redoblaron en marejada. Alargué las manos suplicantes, imploré su nombre, y ella saltó a mi cuello y se apretó contra mí. Las colinas parecieron bambolearse, la tierra estremecerse a nuestros pies. Sufrí como un choque que me dejó ciego y aturdido. Y, un instante después, ella me rechazó, se escapó de mis brazos, y huyó, con la ligereza del ciervo, por entre los alcornoques de abajo.
Me quedé inmóvil, clamé a las montañas, y al cabo me volví camino de la casa, pareciéndome que pisaba en el aire. ¿De modo que ella me despedía, pero bastaba que yo pronunciara su nombre para que cayera en mis brazos? ¡Debilidad de muchacha, a que ella misma, tan superior a su sexo, no era extraña! ¿Irme yo? ¡No, yo no, Olalla; no, yo no, Olalla, Olalla mía! Un pájaro cantaba en el campo: los pájaros eran raros en aquella estación. Sin duda era un buen agüero, sí. Y de nuevo todas las fuerzas de la naturaleza, desde las ponderosas y sólidas montañas hasta la hoja leve y la más diminuta mosca que flota en la penumbra del bosque, empezaron a girar en mi derredor con alegre fiesta. El sol cayó sobre las colinas tan pesado como un martillo sobre el yunque, y las colinas vacilaron. La tierra, con la insolación, exhaló profundos aromas. Los bosques humeaban al sol. Sentí circular por el mundo la vibración de la alegría y el trabajo. Y aquella fuerza elemental, ruda, violenta, salvaje —el amor que gritaba en mi corazón— me abrió como una llave los secretos de la naturaleza, y aun las piedras con que tropezaban mis pies me parecían cosas vivas y fraternales. ¡Olalla! Su contacto me había removido, renovado y fortalecido al grado de recobrar el perdido concierto con la bronca tierra, hasta una culminación del alma que los hombres han olvidado en su mediocre vida civilizada. El amor ardía en mi pecho con furia, y la ternura me derretía: yo la odiaba, la adoraba, la compadecía, la reverenciaba con éxtasis. Por una parte ella era cadena que me unía a muchas cosas idas; por otra, la que me unía a la pureza y la piedad de Dios: algo a la vez brutal y divino, entre inocencia pura y desatada fuerza del mundo.
Me daba vueltas la cabeza cuando entré en el patio, y al encontrarme con la madre tuve una revelación. La madre yacía sentada, toda pereza y contento, pestañeando bajo el ardiente sol, llena de pasiva alegría, criatura aparte; y, al verla, todo mi ardor se apagó como avergonzado. Me detuve y, dominándome lo mejor que pude, le dije dos o tres palabras al azar. Ella me miró con su imperturbable bondad, y su voz, al contestarme, me pareció salir de aquel reino de paz en que siempre estaba sumergida; entonces, por primera vez, cruzó por mi mente una noción de respeto hacia aquel ser tan invariablemente ingenuo y feliz; y proseguí mi camino preguntándome cómo había yo podido arrebatarme a tal grado.
Sobre mi mesa encontré una hoja del mismo papel amarillento que había yo visto en el aposento del ala norte: estaba escrita con lápiz, y por la misma mano, la mano de Olalla. Muy alarmado, cogí el papel y leí:
Si hay en usted algún sentimiento de bondad hacia Olalla, si hay en usted alguna consideración para el desdichado, váyase usted de aquí hoy mismo; por compasión, por su honor, por aquel que murió en la Cruz, le ruego que se vaya.
Me quedé un rato sin saber qué pensar, y de pronto se despertó en mí un impulso de horror a la vida; la luz se apagó en las colinas, y empecé a temblar como un hombre aterrorizado. Aquel hueco que se abría en mi vida me acobardaba como el vacío físico. Ya no se trataba de mi corazón, ni de mi felicidad, sino de mi vida misma. Yo no podía renunciar a Olalla. Me lo dije una y otra vez. Y luego, como en sueños, me dirigí a la ventana, alargué la mano para abrirla, y distraído rompí la vidriera. La sangre saltó de mi muñeca; recobrando instantáneamente el perdido juicio, me apreté con el pulgar para contener la diminuta fuente, y me puse a pensar en el remedio. En mi cuarto no había nada que me sirviera para el caso; además, era preciso que alguien me ayudara. Se me ocurrió que la misma Olalla podría ayudarme, y bajé al otro piso, siempre conteniéndome la sangre.
No encontré a Olalla ni a Felipe, y entonces me dirigí al rincón del patio donde la señora estaba acurrucada, cabeceando junto al fuego, porque todo calor era poco para ella.
—Dispense usted, señora —le dije—, si la molesto; pero necesito que me auxilie usted.
Me miró con somnolencia, y me preguntó qué pasaba; y, al tiempo que yo le respondía, me pareció que respiraba con fuerza, que se le dilataban las ventanas de la nariz, y que por primera vez entraba de lleno en la vida.
—Que me he herido —le dije—, y creo que la herida es seria.
Mire usted.
Y le mostré la mano, de donde manaba y caía la sangre.
Sus ojazos se abrieron inmensamente, las pupilas se redujeron a puntos, un velo cayó de su cara, que al fin adquirió una expresión marcada, aunque indefinible. Y mientras yo contemplaba estupefacto semejante transformación, ella, saltando de pronto sobre mí, me cogió la mano, se la llevó a la boca, y me dio un mordisco hasta los huesos. El dolor, la sangre que brotó, el horror mismo de aquel acto, todo obró sobre mí de tal suerte que la rechacé de un empellón; pero ella siguió atacándome, arrojándose sobre mí con gritos bestiales, gritos que entonces reconocí, los mismos gritos que me habían despertado la noche del huracán. Ella tenía toda la fuerza de la locura, y mi fuerza se debilitaba con la pérdida de sangre, aparte del trastorno enorme que me había causado aquel acto abominable; y materialmente estaba yo cogido contra la pared, cuando Olalla llegó corriendo a separarnos, y Felipe, que se acercó de un salto, logró derribar a su madre.
Y desfallecí. Podía ver, oír y sentir, pero era incapaz de moverme. Oí claramente que los dos cuerpos luchaban rodando por el suelo. Ella trataba de atraparme, él de impedirlo; y los alaridos de gato montés llegaban hasta el cielo. Sentí que Olalla me cogía en brazos, que su cabellera barría mi cara, y que, con la fuerza de un hombre, me levantaba y llevaba a cuestas por las escaleras hasta mi cuarto, y me descargaba en la cama. Después la vi correr a la puerta, cerrar con llave, y quedarme un rato escuchando los salvajes gritos que poblaban la casa. A poco, rápida como el pensamiento, se me acercó, me vendó la mano y la llevó sobre su corazón, gimiendo y lamentándose con un rumor de paloma. No hablaba; no salían palabras de su boca, sino sonidos más bellos que el lenguaje, infinitamente conmovedores y tiernos. En medio de mi postración, cruzó por mi mente un pensamiento, un pensamiento que me hizo daño como una espada, un pensamiento que, como un gusano en una rosa, vino a profanar la santidad de mi amor. Sí: aquellos murmullos y ruidos eran muy bellos, y era indudable que la misma ternura los inspiraba; pero… ¿eran acaso humanos?
Todo el día estuve reposando. Por mucho tiempo siguieron oyéndose los gritos de aquella hembra abominable que luchaba con su cachorro, lo cual me llenaba de amargura y horror. Eran los gritos de muerte de mi amor; mi amor había sido asesinado de tal modo, que en su muerte había ofensa. Y, sin embargo, por mucho que lo pensara y lo sintiera así, mi amor todavía se agitaba en mí como una tormenta de dulzura, y mi corazón se deshacía ante las miradas y las caricias de Olalla. Aquella horrible idea que había surgido en mi mente, aquella sospecha sobre la normalidad de Olalla, aquel elemento salvaje y bestial que se descubría en la conducta de toda aquella familia, y aun se dejaba sentir en los comienzos de mi historia de amor, todo esto, por mucho que me desanimara, molestara y enfermara, no era capaz de romper el encantamiento.
Cuando cesaron los gritos, vino el arañar de la puerta: era Felipe. Olalla estuvo hablando con él, a través de la puerta, no sé qué. Pero ya no se alejó más de mi lado, y ora se arrodillaba junto a mi cama en fervientes plegarias, ora se sentaba, mirándome largamente a los ojos. Así, durante unas seis horas me estuvo embriagando con su belleza y dejándome repasar silenciosamente la lección de su cara. Contemplé la medalla de oro que llevaba al pecho: admiré a mi sabor aquellos ojos que brillaban y se oscurecían por instantes. Nunca le oí hablar más lenguaje que el de una infinita bondad. Miré hasta saciarme aquella cara perfecta, y adiviné, a través del vestido, las líneas de aquel cuerpo perfecto.
Por fin cayó la noche, y en la oscuridad creciente de la alcoba su imagen se me iba perdiendo poco a poco; pero el contacto suave de su mano persistía en la mía y me hablaba por ella. Yacer así, en mortal desfallecimiento, y embriagarse con la belleza de la amada, es sentir que se reaviva el amor a pesar de todos los despechos. Yo reflexionaba, reflexionaba… Y cerré los ojos a todos los horrores, y otra vez me sentí bastante audaz para aceptar el peor de todos. ¿Qué importaba todo, si aquel imperioso sentimiento sobrevivía; si todavía sus ojos me atraían y magnetizaban; si ahora, como antes, todas las fibras de mi cuerpo agobiado anhelaban hacia ella? Muy entrada ya la noche, me recobré un poco y pude hablar:
—Olalla —le dije—, no importa lo pasado. No quiero saber nada. Estoy contento. La amo a usted.
Ella se arrodilló otra vez y se puso a orar, y yo respeté sus devociones. La luna brillaba en las ventanas, difundiendo una vaga claridad por el cuarto, de modo que podía yo distinguir a Olalla. Cuando se incorporó, la vi hacer el signo de la cruz.
—Ahora me toca a mí hablar —dijo— y a usted oír. Yo sé bien a qué atenerme y sé bien lo que hago; usted sólo sospecha algo. He estado rezando, ¡oh, cuánto he rezado!, para que usted se aleje de aquí. Ya se lo he pedido a usted, y sé bien que usted me lo habrá concedido ya; o, por lo menos, déjeme usted que lo crea así.
—La amo a usted —le dije.
—¡Y pensar —continuó ella tras una pausa— que usted ha vivido en el mundo, que es usted un hombre, y un hombre juicioso, y yo no soy más que una simple muchacha! Perdóneme usted si parece que trato de darle lecciones; yo, que soy tan ignorante como el árbol de la montaña; pero después de todo, aun el que ha aprendido mucho no ha hecho más que tocar levemente el conocimiento: aprende, por ejemplo, las leyes del mundo, concibe la dignidad de los planes generales de las cosas…, ¡pero el horror del hecho bruto huye de su memoria! Nosotras, las que nos quedamos en casa a rumiar el alma, sólo nosotras lo recordamos, sólo nosotras creo yo que tenemos bastante prudencia y compasión. Váyase usted, será lo mejor: váyase y acuérdese de mí. Así al menos viviré entre los recuerdos gratos de usted, con una vida tan real como la que llevo en mí misma.
—La amo a usted —repetí.
Y con mi mano herida tomé la suya, la llevé a mis labios y la besé. Ella no se resistió, aunque se agitó un poco, y me pareció que me contemplaba con una expresión que, sin dejar de ser bondadosa, era triste y desconcertada. De pronto tomó una resolución extrema: se inclinó un poco, atrajo mi mano, y la puso donde más latía su corazón.
—Aquí —me dijo—, aquí estás palpando la fuente de mi vida. Sólo palpita por ti: es tuyo. Pero, ¿es mío siquiera? Es mío hasta donde puedo tomarlo y ofrecértelo como lo haría con el medallón que llevo al cuello, como podría arrancar de un árbol una rama para dártela. ¡Pero no es lo bastante mío! Yo vivo, o creo vivir, si esto es vida, en un sitio aparte, prisionera impotente, arrastrada y ensordecida por una multitud de seres que en vano repudio. Jadeando como jadea el costado del animal con la fatiga, este corazón palpitante ha reconocido en ti a su dueño. Él te ama, es cierto. Pero, ¿y mi alma? ¿te ama mi alma? Tal vez no. No lo sé, temo preguntárselo. Cuando tú me hablas, tus palabras vienen de tu alma, las pides a tu alma… Sólo por el alma podrías adueñarte de mí.
—Olalla —dije yo—, el alma y el cuerpo son lo mismo, y más para las cosas de amor. Lo que el cuerpo escoge, lo ama el alma; donde el cuerpo se acerca, el alma se junta; y juntos los cuerpos, las almas se juntan al mandato de Dios, y lo más bajo de nosotros (si es que tenemos derecho de juzgar) no es más que el fundamento y raíz de lo más alto.
—¿Ha visto usted los retratos que hay en la casa? — continuó ella—. ¿Se ha fijado usted en mi madre o en Felipe?
¿En ese retrato que está allí? El modelo murió hace muchos años: fue una mujer que hizo mucho mal. Pero, mire usted: su mano está reproducida en la mía, línea por línea; tiene mis mismos ojos, mis propios cabellos. ¿Qué es, pues, mío, de todo esto, y dónde estoy yo? ¡Si todas las curvas de este pobre cuerpo que usted desea, y por amor del cual se figura usted que me quiere a mí, si todos los gestos de mi cara, y hasta los acentos de mi voz, las miradas de mis ojos (y eso en el momento en que hablo al que amo), han pertenecido ya a tantos otros!… Otras, en otro tiempo, han subyugado a otros hombres con estos mismos ojos; otros hombres han oído los reclamos de esta misma voz. En mi seno viven los manes de las muertas: ellos me mueven, me arrastran, me conducen; soy una muñeca en sus manos, y soy mera reencarnación de rasgos y atributos que el pecado ha ido acumulando en la quietud de las tumbas. ¿Es a mí a quien ama usted, amigo mío? ¿No es más bien a la raza que me hizo? ¿Ama usted, acaso, a la pobre muchacha que no puede responder de una sola de las porciones de sí misma? ¿O ama usted más bien la corriente de que ella es un pasajero remanso, el árbol de que ella es sólo un fruto marchitable? La raza existe: es muy antigua, siempre joven, lleva en sí su eterno destino; sobre ella, como las olas sobre el mar, el individuo sucede al individuo, engañado con una apariencia de libertad; pero los individuos no son nada. Hablamos del alma… ¡y el alma está en la raza!
—Usted intenta levantarse contra la ley común —dije yo—. Se rebela usted contra la voz de Dios, tan persuasiva como imperiosa. ¡Óigala usted! Escuche usted cómo habla adentro de nosotros. Su mano tiembla en mi mano, su pecho palpita a mi contacto, y los ignorados elementos que nos integran se despiertan y agitan con una sola mirada. La arcilla terrestre, recordando su independencia primitiva, quisiera juntarnos en uno. Caemos el uno hacia el otro como se atraen las estrellas en el espacio o como va y viene la marea, en virtud de leyes más antiguas y más poderosas que nosotros.
—¡Ay! —exclamó ella—. ¿Qué voy a decirle a usted? Mis padres, hace ochocientos años, gobernaban toda esta comarca; eran sabios, grandes, astutos y crueles; eran, en España, una raza escogida; sus enseñas conducían a la guerra; los reyes los llamaban primos; el pueblo, cuando veía que alzaban horcas o cuando, al regresar a sus cabañas, las encontraban humeando, maldecía sus nombres. De pronto sobreviene un cambio. El hombre se ha levantado del bruto, y como se ha levantado del nivel del bruto, puede otra vez caer. El soplo de la fatiga comenzó a azotar a aquella raza y las cuerdas se relajaron, y empezaron a degenerar los hombres; su razón se fue adormeciendo, sus pasiones se agitaron en torbellino, reacias e insensibles como el viento en los cañones de la montaña. Todavía conservaban el don de la belleza, pero no ya la mente guiadora ni el corazón humano. La simiente se propagaba, se revestía de carne, y la carne cubría los huesos; pero aquello era ya carne y hueso de brutos, sin más racionalidad que la de la última bestezuela. Se lo explico a usted como puedo. Usted habrá apreciado ya por sí mismo lo que ha decaído mi raza condenada. En este descenso inevitable, yo estoy sobre una pequeña eminencia accidental, y puedo ver un poco hacia atrás y hacia adelante, calculando así lo que perdimos y lo que aún estamos sentenciados a perder. ¿Y he de ser yo, yo misma, que habito con horror esta morada de la muerte, este cuerpo, quien repita el conjuro funesto? ¿He de obligar a otro ser tan renuente a ello como yo misma, a vivir dentro de esta abominable morada que yo no puedo soportar? ¿Puedo yo misma empuñar este vaso humano y cargarlo de nueva vida como de nuevo veneno, para lanzarlo después, a modo de fuego asolador, a la cara de la posteridad? No, mi voto está hecho; la raza tiene que desaparecer del haz de la tierra. A estas horas mi hermano estará acabando los arreglos; pronto hemos de oír sus pasos en la escalera; usted se irá con él, y yo no he de volver a verlo en mi vida. Recuérdeme usted, de tarde en tarde, como a una pobre criatura para quien la lección de la vida fue muy cruel, pero que supo aprovecharla con valor; recuérdeme usted como una mujer que lo amó, pero que se odiaba tanto a sí misma que hasta su mismo amor le era odioso; como una mujer que lo despidió a usted, y que hubiera querido retenerlo para siempre a su lado; que nada desea más que olvidarlo, y nada teme más que ser olvidada.
Y se encaminaba hacia la puerta, y su rica y profunda voz se oía cada vez más lejana. Al llegar a la última palabra, ya había desaparecido del todo, dejándome solo, envuelto en la claridad de la luna. No sé lo que hubiera hecho de habérmelo permitido la extrema debilidad en que estaba. Hizo presa en mí la más negra desesperación. Poco después, entró en mi estancia la luz rojiza de una linterna. Era Felipe, que, sin decir palabra, me cargó sobre sus hombros, y echó a andar. Y así traspusimos la puerta, junto a la cual nos esperaba ya el coche.
A la luna, las colinas se destacaban distintamente, como recortadas en tarjetas; sobre la llanura enlunada, y entre los árboles enanos que se mecían y rebrillaban, el inmenso cubo negro de la mansión resaltaba como una masa compacta, donde sólo se veían tres ventanas tenuemente iluminadas en el frente norte, sobre la puerta. Eran las ventanas de Olalla. Yo, mientras el carro avanzaba y saltaba entre la noche, mantenía los ojos fijos en ellas. Por fin, al bajar al valle, las perdí de vista. Felipe silencioso, en el pescante. De tiempo en tiempo, refrenaba un poco la mula y se volvía a mirarme. Poco a poco se me fue aproximando, y puso su mano en mi cabeza. Había tanta bondad en aquella caricia, tanta sencillez animal, que las lágrimas salieron de mí cual la sangre de rota arteria.
—Felipe —le dije—, llévame adonde no me hagan preguntas. No dijo nada, pero hizo girar a la mula, desanduvo un trecho, y entrando por otra senda me condujo al pueblecito de la montaña, que era, como en Escocia decimos, el kirkton, la diócesis de aquel populoso distrito. Vagamente bullen en mi memoria los recuerdos del amanecer en los campos, del coche que se detiene, de unos brazos que me ayudan a descender, de un humilde cuarto en que me alojan, y de un desmayo profundo como un sueño.
Al día siguiente, y al otro, y al otro, el sacerdote asistió a mi cabecera con su caja de rapé y su breviario. Después, cuando empecé a restablecerme, me dijo que yo estaba en camino de salud y me convenía apresurar mi regreso. Y, sin dar sus razones, sorbió un poco de rapé y me miró de reojo. Yo no me hice desentendido. Comprendí que había hablado con Olalla.
—Y ahora, señor —le dije—, pues ya sabe usted que no lo pregunto con mala intención, ¿qué me cuenta usted de esa familia?
Me dijo que eran muy infortunados; que eran, al parecer, una raza decadente, y que estaban muy pobres y habían vivido muy abandonados.
—Pero no ella —le dije—. Gracias a usted, sin duda, ella es muy instruida y mucho más sabia de lo que suelen ser las mujeres.
—Sí —afirmó—, la señorita es muy ilustrada. Pero la familia es de lo más ignorante.
—¿La madre también? —pregunté.
—Sí, también la madre —dijo el sacerdote tomando rapé—.
Pero Felipe es un chico bien inclinado.
—La madre es muy extraña, ¿verdad?
—Mucho —asintió el sacerdote.
—Señor, creo que nos andamos con circunloquios —dije yo. Usted debe de conocer mi situación mejor de lo que aparenta conocerla. Usted sabe bien que mi curiosidad es, por muchas causas, justificada. ¿No quiere usted ser franco conmigo?
—Hijo mío —dijo el anciano—. Seré muy franco con usted en asuntos de mi competencia; pero, en los que ignoro, no hace falta mucha prudencia para comprender que debo callar. No he de fingir ni disimular: entiendo perfectamente lo que usted quiere decirme: pero, ¿qué quiere usted que le diga, sino que todos estamos en las manos de Dios, y que sus caminos no son los nuestros? Hasta lo he consultado ya con mis superiores eclesiásticos; pero ellos también permanecen mudos. Se trata de un misterio muy grande.
—¿La señora está loca? —pregunté.
—Le contestaré a usted lo que creo: creo que no lo está —dijo el buen cura—, o no lo estaba al menos. Cuando era joven (Dios me perdone: temo haber abandonado un poco a mi oveja) seguramente era cuerda; y, sin embargo, ya se le notaba ese humor, aunque no llegaba a los extremos de ahora. Ya antes de ella lo había tenido su padre; y aun creo que venía de más atrás: por eso, tal vez, nunca hice mucho caso… Pero estas cosas crecen y crecen, no sólo en el individuo, sino en la raza.
—Cuando era joven —comencé, y mi voz tembló un instante y tuve que hacer un esfuerzo para continuar—, ¿se parecía a Olalla?
—¡No, por Dios! —exclamó—. No quiera Dios que nadie se figure tal cosa de mi penitente favorita. No, no; la señorita (salvo en su belleza, que yo, honradamente, desearía que fuera menor) no se parece a lo que fue su madre en un cabello. No quiero que se figure usted eso, aunque sabe el cielo que más le valdría a usted figurárselo.
Entonces me incorporé en la cama y abrí mi corazón al anciano. Le conté nuestro amor y la decisión de ella. Le confesé mis propios temores, mis tristes y pasajeras imaginaciones, aunque asegurándole también que se habían acabado ya. Y con una sumisión que no era fingida, apelé a su juicio.
Me escuchó con paciencia y sin la menor sorpresa. Y cuando terminé se quedó callado un buen rato. Al fin dijo así:
—La Iglesia… —y se detuvo para pedir excusas—. Hijo mío: había olvidado que no es usted cristiano. Pero es la verdad: en un punto tan excepcional como éste, la misma Iglesia puede decirse que no ha decidido nada. Sin embargo, ¿quiere usted que le diga mi opinión? En esta materia el mejor juez es la señorita. Y yo acepto su sentencia.
Después se despidió, y en adelante sus visitas fueron menos frecuentes. Lo cierto es que, en cuanto me restablecí del todo, hasta parecía temer y huir mi sociedad, no por disgusto de mí, sino por huir del enigma de la esfinge. También en el pueblo se me alejaban. Nadie quería guiarme por la montaña. Yo creo que me miraban con desconfianza, y los más supersticiosos hasta se santiguaban al verme. Al principio lo achacaba yo a mis ideas heréticas; pero poco a poco fui comprendiendo que la causa de todo era mi estancia en la triste residencia. Aunque nadie hace caso de supersticiones simples, yo sentía que sobre mi amor iba cayendo una sombra fría. No diré que lo apagaba, no; más bien servía para enfurecerlo.
Pocas millas al oeste del pueblo, había una abertura en la sierra desde donde era fácil distinguir la residencia. Allí iba yo diariamente a respirar el aire libre. En la cima había un bosque, y en el sitio justo en que el camino salía del bosque se alzaba un montón de rocas, arriba del cual había un crucifijo de tamaño natural y de expresión más que dolorida. Aquél era mi lugar predilecto. Desde allí, día tras día, acechaba yo el valle y la antigua casona, y podía ver a Felipe, no mayor que una mosca, que iba y venía por el jardín. A veces había niebla, niebla que el viento de la montaña acababa por disipar. A veces todo el valle dormía a mis pies ardiendo en sol. Otras, la lluvia tendía sobre él sus redes. Aquel vigilar a distancia, aquella contemplación interrumpida del sitio en que mi vida había sufrido tan extraña mudanza, convenían singularmente a mi humor indeciso. Allí me pasaba yo los días enteros, discutiendo para mis adentros los diversos aspectos de la situación, ya doblegándome ante las seducciones del amor, ya dando oídos a la prudencia, y finalmente volviendo a mi indecisión primera.
Un día que estaba yo, como de costumbre, sentado en mi roca, pasó por allí un campesino, un hombre alto envuelto en una manta. Era forastero, y no me conocía ni de oídas, porque, en lugar de desviarse de mí como todos, me abordó, se sentó a mi vera, y nos pusimos a conversar. Me dijo, entre otras cosas, que había sido mulero, y en otro tiempo había frecuentado mucho aquella sierra. Más tarde había servido al ejército con sus mulas, había logrado ahorrar algo, y ahora vivía retirado con su familia.
—¿Y conoce usted aquella casa? —le pregunté señalando la residencia, porque yo no podía hablar más que de Olalla.
Me miró con arrugado ceño, se santiguó y me dijo:
—¡Y bien que sí! Como que allí vendió el alma a Satanás un compañero. ¡La Virgen María nos guarde de tentaciones! Pero ya lo ha pagado, porque a estas horas está ardiendo en los vivos infiernos.
Sentí un vago terror. No supe qué decir. Y el hombre, como hablando para sí, continuó.
—¡Sí, ya lo creo que la conozco! Alguna vez he entrado allí. Nevaba mucho, y el viento arrastraba la nieve. De seguro andaba la muerte suelta en la montaña, pero era peor todavía en aquel hogar. Y verá usted, señor: entré, cogí del brazo a mi compañero, lo arrastré hasta la puerta, le pedí por todo lo más sagrado que huyera conmigo; hasta me le arrodillé en la nieve, y vi claramente que estaba conmovido. Pero en ese instante se asomó ella por la galería y lo llamó por su nombre. Él se volvió. Ella, con una lámpara en la mano, lo llamaba y le sonreía. Yo invoqué el nombre de Dios y le eché encima los brazos, pero él me dio un empellón, y se me escapó. Ya había escogido para siempre entre el Bueno y el Malo. ¡Dios nos ayude! Yo hubiera rezado por él. ¿Para qué? Hay pecados con los que no puede ni el papa.
—Y, ¿en qué paró al fin su amigo?
—¡Hombre, sabe Dios! —Dijo el arriero—. A ser cierto lo que se cuenta, su fin fue, como sus pecados, para erizar los cabellos.
—¿Quiere usted decir que lo mataron?
—Claro que lo mataron —repuso el hombre—. Pero ¿cómo, eh? ¿Cómo? Hay cosas que sólo nombrarlas es pecado.
—La gente que vive allí… —comencé a decir. Pero él me interrumpió rudamente:
—¿Qué gente? ¡Si en esa casa de Satanás no vive nadie!
¿Cómo? ¿Tanto tiempo de vivir aquí y no saberlo?
Y aquí, acercándose, me habló al oído, como temiendo que las aves de la montaña lo oyeran y enfermaran de horror.
Lo que me contó, ni era cierto ni muy original: una nueva versión, remendada por la superstición e ignorancia de los campesinos, de cuentos tan viejos como el hombre. Lo único que me impresionó fue la moraleja final.
En otro tiempo —me dijo—, la Iglesia hubiera podido quemar aquel nido de basiliscos; pero ahora la Iglesia era débil. Su amigo Miguel no había sido castigado por la mano del hombre, sino abandonado al tremendo castigo de Dios. Eso no era justo, y no debía repetirse. El cura estaba ya viejo, y probablemente también a él lo habían embrujado. Pero ahora el rebaño estaba más alerta para cuidarse solo; y algún día —no lejano— el humo de aquella casa subiría al cielo.
Me dejó horrorizado. ¿Qué hacer? ¿Prevenir al cura o directamente a los amenazados? La suerte iba a decidirlo por mí. En efecto, mientras yo vacilaba, vi aparecer por el camino una mujer cubierta con un velo. El velo no podía engañar mi penetración. En todas las líneas y movimientos del cuerpo reconocí a Olalla. Y, ocultándome tras la roca, la dejé llegar a la cumbre. Entonces me descubrí. Ella, reconociéndome, se detuvo sin decir palabra. Yo también permanecí silencioso. Y así estuvimos contemplándonos, con apasionada amargura.
—Creí que ya se había usted ido de aquí —dijo ella al cabo—. Es lo mejor que puede usted hacer por mí; alejarse. ¡Y usted, que se empeña en quedarse!… Pero, ¿no ve usted que cada día acumula peligros de muerte, no sólo sobre su cabeza, sino también sobre la nuestra? Han corrido rumores por la montaña:
hablan de que usted está enamorado de mí, y la gente no lo toleraría…
Comprendí que ya estaba informada del peligro que amenazaba su casa: más valía así.
—Olalla —le dije—. Estoy dispuesto a partir este mismo día, esta misma hora, pero no solo.
Ella dio unos pasos, y se arrodilló ante el crucifijo. Y yo me quedé contemplando alternativamente a aquella devota y al objeto de su adoración: ya la hermosa figura de la penitente, ya el semblante lívido y embadurnado, las llagas pintadas y las flacas costillas de la imagen. El silencio sólo era turbado por los lamentos de unos pájaros que revoloteaban, como asustados, por las cumbres. Al fin, Olalla se levantó, se volvió hacia mí, alzó su velo y, apoyándose con una mano en el madero de la Cruz, me contempló con semblante pálido y doliente:
—Tengo —dijo— la mano puesta en la Cruz. Mi confesor me ha dicho que usted no es cristiano. No importa: por un instante contemple usted a través de mis ojos el rostro del Crucificado. Todos somos, como Él, herederos del pecado; todos tenemos que soportar y expiar un pasado que no es nuestro; en todos hay, hasta en mí, un reflejo divino. Como Él, todos debemos padecer un poco, en tanto que se hace la paz de la mañana. Déjeme usted seguir a solas mi camino: así estaré menos sola, porque me acompañará Aquel que es amigo de todos los que sufren; así, seré más dichosa porque habré dicho adiós a las dichas terrestres y aceptado voluntariamente mi patrimonio de dolor.
Alcé los ojos para ver el rostro del Cristo, y, aunque no gusto de imágenes y desdeño este arte imitativo y gesticulante de que el Crucifijo era tosco ejemplo, invadió mi espíritu un vago sentimiento del símbolo. El rostro, caído, me contemplaba con una confracción de dolor y muerte; pero rayos de gloria lo circundaban, haciéndome recordar la grandeza del sacrificio voluntario. En lo alto, coronando la roca, como en tantos otros caminos, predicando en vano al pasajero, el Crucifijo se alzaba, emblema imponente de austeras y nobles verdades: que el placer no es un fin, sino un simple acaso; que el dolor es la opción del magnánimo, que la virtud está en sufrir y hacer siempre el bien… Y empecé, en silencio, a bajar la cuesta. Y cuando por última vez volví la cara, antes de internarme en el bosque, vi a Olalla, abrazada todavía a la Cruz.