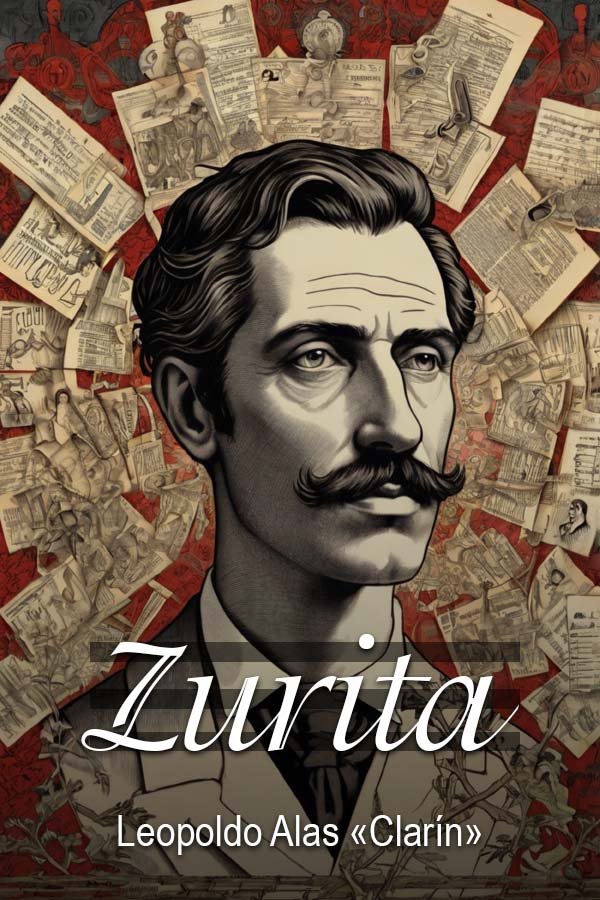
– I –
-¿Cómo se llama V.? -preguntó el catedrático, que usaba anteojos de cristal ahumado y bigotes de medio punto, erizados, de un castaño claro.
Una voz que temblaba como la hoja en el árbol respondió en el fondo del aula, desde el banco más alto, cerca del techo:
-Zurita, para servir a V.
-Ese es el apellido; yo pregunto por el nombre.
Hubo un momento de silencio. La cátedra, que se aburría con los ordinarios preliminares de su tarea, vio un elemento dramático, probablemente cómico, en aquel diálogo que provocaba el profesor con un desconocido que tenía voz de niño llorón. Zurita tardaba en contestar.
-¿No sabe V. cómo se llama? -gritó el catedrático, buscando al estudiante tímido con aquel par de agujeros negros que tenía en el rostro.
-Aquiles Zurita.
Carcajada general, prolongada con el santo propósito de molestar al paciente y alterar el orden.
-¿Aquiles ha dicho V.?
-Sí… señor -respondió la voz de arriba, con señales de arrepentimiento en el tono.
-¿Es V. el hijo de Peleo? -preguntó muy serio el profesor.
-No, señor -contestó el estudiante cuando se lo permitió la algazara que produjo la gracia del maestro. Y sonriendo, como burlándose de sí mismo, de su nombre y hasta de su señor padre, añadió con rostro de jovialidad lastimosa: Mi padre era alcarreño.
Nuevo estrépito, carcajadas, gritos, patadas en los bancos, bolitas de papel que buscan, en gracioso giro por el espacio, las narices del hijo de Peleo.
El pobre Zurita dejó pasar el chubasco, tranquilo, como un hombre empapado en agua ve caer un aguacero. Era bachiller en artes, había cursado la carrera del Notariado, y estaba terminando con el doctorado la de Filosofía y Letras; y todo esto suponía multitud de cursos y asignaturas, y cada asignatura había sido ocasión para bromas por el estilo, al pasar lista por primera vez el catedrático. ¡Las veces que se habrían reído de él porque se llamaba Aquiles! Ya se reía él también; y aunque siempre procuraba retardar el momento de la vergonzosa declaración, sabía que al cabo tenía que llegar, y lo esperaba con toda la filosofía estoica que había estudiado en Séneca, a quien sabía casi de memoria y en latín, por supuesto. Lo de preguntarle si era hijo de Peleo era nuevo, y le hizo gracia.
Bien se conocía que aquel profesor era una eminencia de Madrid. En Valencia, donde él había estudiado los años anteriores, no tenían aquellas ocurrencias los señores catedráticos.
Zurita no se parecía al vencedor de Héctor, según nos le figuramos, de acuerdo con los datos de la poesía.
Nada menos épico ni digno de ser cantado por Homero que la figurilla de Zurita. Era bajo y delgado, su cara podía servir de puño de paraguas, reemplazando la cabeza de un perro ventajosamente. No era lampiño, como debiera, sino que tenía un archipiélago de barbas, pálidas y secas, sembrado por las mejillas enjutas. Algo más pobladas las cejas, se contraían constantemente en arrugas nerviosas, y con esto y el titilar continuo de los ojillos amarillentos, el gesto que daba carácter al rostro de Aquiles era una especie de resol ideal esparcido por ojos y frente; parecía, en efecto, perpetuamente deslumbrado por una luz muy viva que le hería de cara, le lastimaba y le obligaba a inclinar la cabeza, cerrar los ojos convulsos y arrugar las cejas. Así vivía Zurita, deslumbrado por todo lo que quería deslumbrarle, admirándolo todo, creyendo en cuantas grandezas le anunciaban, viendo hombres superiores en cuantos metían ruido, admitiendo todo lo bueno que sus muchos profesores le habían dicho de la antigüedad, del progreso, del pasado, del porvenir, de la historia, de la filosofía, de la fe, de la razón, de la poesía, de la crematística, de cuanto Dios crió, de cuanto inventaron los hombres. Todo era grande en el mundo menos él. Todos oían el himno de los astros que descubrió Pitágoras; sólo él, Aquiles Zurita, estaba privado, por sordera intelectual, de saborear aquella delicia; pero en compensación tenía el consuelo de gozar con la fe de creer que los demás oían los cánticos celestes.
No había acabado de decir su chiste el profesor de las gafas, y ya Zurita se lo había perdonado.
Y no era que le gustase que se burlaran de él; no, lo sentía muchísimo; le complacía vivamente agradar al mundo entero; mas otra cosa era aborrecer al prójimo por burla de más o de menos. Esto estaba prohibido en la parte segunda de la Ética, capítulo tercero, sección cuarta.
El catedrático de los ojos malos, que tenía diferente idea de la sección cuarta del capítulo tercero de la segunda parte de la Ética, quiso continuar la broma de aquella tarde a costa del Aquiles alcarreño, y en cuanto llegó a la ocasión de las preguntas, se volvió a Zurita y le dijo:
-A ver, el señor don Aquiles Zurita.
Hágame V. el favor de decirme, para que podamos entrar en nuestra materia con fundamento propio, ¿qué entiende V. por conocimiento?
Aquiles se incorporó y tropezó con la cabeza en el techo; se desconchó este, y la cal cubrió el pelo y las orejas del estudiante. (Risas.)
-Conocimiento… conocimiento… es… Yo he estudiado Metafísica en Valencia…
-Bueno, pues… diga V., ¿qué es conocimiento en Valencia?
La cátedra estalló en una carcajada: el profesor tomó la cómica seriedad que usaba cuando se sentía muy satisfecho. Aquiles se quedó triste. «Se estaba burlando de él, y esto no era propio de una eminencia».
Mientras el profesor pasaba a otro alumno, para contener a los revoltosos, a quien sus gracias habían soliviantado, Zurita se quedó meditando con amargura. Lo que él sentía más era tener que juzgar de modo poco favorable a una eminencia como aquella de los anteojos.
¡Cuántas veces, allá en Valencia, había saboreado los libros de aquel sabio, leyéndolos entre líneas, penetrando hasta la médula de su pensamiento!
Tal vez no había cinco españoles que hubieran hecho lo mismo. ¡Y ahora la eminencia, sin conocerle, se burlaba de él porque tenía la voz débil y porque había estudiado en Valencia, y porque se llamaba Aquiles, por culpa de su señor padre, que había sido amanuense de Hermosilla!
Sí, Aquiles era un nombre ridículo en él.
Su señor padre le había hecho un flaco servicio; ¡pero cuánto le debía!, bien podía perdonarle aquella ridiculez recordando que por él había amado los clásicos, había aprendido a respetar las autoridades, a admirar lo admirable, a ver a Dios en sus obras y a creer que la belleza está en todo y que la poesía es, como decía el gran Jovellanos, «el lenguaje del entusiasmo y la obra del genio». ¡Oh dómine de Azuqueca, tu hijo no reniega de ti, ni de tu pedantería, a la que debe la rectitud clásica de su espíritu, alimento fuerte, demasiado fuerte para el cuerpo débil y torcido con que la naturaleza quiso engalanarle interinamente!
Pero, aquel mismo señor catedrático, seguía pensando Zurita, ¿hacía tan mal en burlarse de él? ¡Quién sabe! Acaso era un humorista; sí, señor, uno de esos ingenios de quien hablan los libros de retórica filosófica al uso. Nunca se había explicado bien Aquiles en qué consistía aquello del humour inglés, traducido después a todos los idiomas, pero ya que hombres más sabios que él lo decían, debía de ser cosa buena.
¿No aseguraban algunos estéticos alemanes (¡los alemanes!, ¡qué gran cosa ser alemán!) que el humorismo es el grado más alto del ingenio?
¿Que cuando ya uno, de puro inteligente, no sirve para nada bueno, sirve todavía para reírse de los demás? Pues de esta clase, sin duda, era el señor catedrático: un gran ingenio, un humorista, que se reía de él muy a su gusto. Claro, ¿a quién se le ocurre llamarse Aquiles y haber estudiado en Valencia?
– II –
Tenía ya treinta años. Hasta los quince había ayudado a su padre a enseñar latín; a los veinte se había hecho bachiller en artes en el Instituto de Guadalajara; después había vivido tres años dando paso de Retórica, Psicología, Lógica y Ética a los niños ricos y holgazanes. Un caballero acaudalado se lo llevó a Oviedo en calidad de ayo de sus hijos, y allí pudo cursar la carrera del Notariado. A los veinticinco años la historia le encuentra en Valencia sirviendo de ayuda de cámara, disfrazado de maestro, a dos estudiantes de leyes, huérfanos, americanos. A cada nuevo título académico que adquiría Zurita cambiaba de amo, pero siempre seguía siendo criado con aires de pedagogo.
Parecía que su destino era aprenderse de memoria, a fuerza de repetirlas, las lecciones que debían saber los demás. Al cabo supo todo lo que ignoraban los que medraron mucho más que él. Zurita les enseñaba… y ellos no aprendían; pero ellos subían y él no adelantaba un paso.
Estas reflexiones no son de Zurita. Aquiles seguía pensando que era muy temprano para medrar. A los veintisiete años emprendió la carrera de filosofía y letras, que, según él, era su verdadera vocación. «Ahora me toca estudiar a mí» se dijo el infeliz, que no había crecido de tanto estudiar; que tenía una palidez eterna, como reflejo de la palidez de las hojas de sus libros.
¿De qué vivía Zurita después que dejó de enseñar Retórica y cepillar la ropa a sus discípulos? Vivía de sus ahorros. El ahorro era una religión y una tradición familiar para Aquiles. El amanuense de Hermosilla, el que había copiado en hermosa letra de Torío toda la Ilíada en endecasílabos, había sido, además de humanista, avaro; guardaba un cuarto y lo ponía a parir; y a veces los cuartos del dómine de Azuqueca parían gemelos. Desde niño Aquiles que tenía la moral casera por una moral revelada, se había acostumbrado al ahorro como a una segunda naturaleza. La idea del fruto civil le parecía tan inherente a las leyes de la creación como la de todo desarrollo y florecimiento. Así como la tierra -o sea Demetera según Zurita-, de su fecundo seno saca todos los frutos, así el ahorro en el orden social produce el interés, su hijo legítimo. Malgastar un cuarto le parecía al tierno Aquiles tan bárbara acción como hacer malparir a una oveja o aplastarle en el vientre los póstumos recentales, o como destrozar un árbol robándole la misteriosa savia que corría a nutrir y dar color de salud a los frutos incipientes.
Cuando leyó, hombre ya, la apología que escribió Bastiat del petit centime, Aquiles lloró enternecido. Bastiat fue para él un San Juan del evangelio económico.
Aquello que la ciencia le decía lo había él adivinado. Pero ¡con qué elocuencia lo demostraba el sabio! ¡La religión del interés! ¡La religión del ahorro! ¡Las armonías del tanto por ciento!… Esto era lo que él había aprendido empíricamente en el hogar bendito. «El dómine de Azuqueca era, además de un Quintiliano, un Bastiat inconsciente!». Zurita alababa la memoria de su padre, que tenía un altar en su corazón; y prestaba dinero a interés a sus condiscípulos.
Como él era estoico, le costó poco trabajo vivir como un asceta; apenas comía, apenas vestía; su posada era la más barata de Valencia; le sobraba casi todo el sueldo que le daban los estudiantes americanos, como antes le había sobrado la soldada que recibía del ricacho de Oviedo. Cuando Zurita se decidió a estudiar de veras, con independencia, sin dar lecciones ni limpiar botas, reunía, merced a sus ahorros y a los que heredara de su padre, una renta de dos mil trescientos reales, colocada a salto de mata, en peligrosos parajes del crédito, pero a un interés muy respetable, en consonancia con el riesgo. Cobraba los intereses a tocateja, sin embargo, merced a su fuerza de voluntad, a su constancia en el pedir y a la pequeñez de las cantidades que tenían que entregarle sus deudores. Por cobrar una peseta de intereses daba tres vueltas al mundo, y abrumaba al deudor con su presencia, y se dejaba insultar. Siempre cobraba.
Peseta a peseta y a lo más duro a duro, recogía sus rentas, las rentas de aquel capital esparcido a todos los vientos. De los dos mil trescientos reales le sobraban al año los trescientos para aumentar el capital. Las matrículas no le costaban dinero, sino disenterías, porque las ganaba a fuerza de estudiar. Su presupuesto exigía que los estudios se los pagase el Estado. Tenía por consiguiente, que ganar de seguro el premio llamado… matrícula de honor; tenía que estudiar de manera que a ningún condiscípulo pudiese ocurrírsele disputarle el premio. Y conseguía su propósito. No había más que sacrificar el estómago y los ojos. Con sus dos mil reales pagaba la posada y se vestía y calzaba. Su ambición oculta, la que apenas se confesaba a sí mismo, era ir a Madrid. Su gran preocupación eran las eminencias, a quien también llamaba aquellas lumbreras. Aunque sus aficiones intelectuales y los recuerdos de las enseñanzas domésticas le inclinaban a las ideas que se suele llamar reaccionarias, en punto a lumbreras admiraba las de todos los partidos y escuelas, y lo mismo se pasmaba ante un discurso de Castelar que ante una lamentación de Aparisi. ¡Si él pudiese oír algún día y ver de cerca a todos aquellos sabios que explicaban en la Universidad Central, en el Ateneo y hasta en el Fomento de las Artes! A los muchachos valencianos que estudiaban en Madrid les preguntaba, cuando volvían por el verano, mil pormenores de las costumbres, figuras y gestos de las lumbreras. Leía todos los libros nuevos que caían en sus manos, y se desesperaba cuando no entendía muy bien las modernas teorías.
Quedarse zaguero en materia científica o literaria se le antojaba el colmo de lo ridículo, y los autores que le atraían a su causa en seguida eran los que trataban de ignorantes, fanáticos y trasnochados a los que no seguían sus ideas.
Por más que el corazón le llamaba hacia las doctrinas tradicionales, al espiritualismo más puro, los libros de cubierta de color de azafrán, que entonces empezaban a correr por España anunciando, entre mil galicismos, que el pensamiento era una sección del cerebro, trastornaban el juicio del pobre Zurita. La duda entró en su alma como un terremoto, y sus entrañas padecieron mucho con aquellos estremecimientos de las creencias.
Muchas veces, mientras sacaba lustre a las botas de algún discípulo muy amado, su pensamiento padecía torturas en el potro de una duda acerca de la permanencia del yo.
-¿El yo de hoy es el yo de ayer, señor Zurita? -le había preguntado un filósofo que acababa de cursar el doctorado de letras en Madrid, y venía con una porción de problemas filosóficos en la maleta.
Zurita a sus solas meditaba: «Mi yo de hoy ¿es el mismo de ayer? Este que limpia estas botas ¿es el mismo que las limpió ayer?». Y para sacar mejor el lustre, contrayendo los músculos de la boca, arrojaba sobre la piel de becerro el aliento de sus pulmones.
El aliento salía caliente, y esto le recordaba la teoría de Anaxímenes y en general las de toda la escuela jónica; y el materialismo antiguo, empalmado con el moderno se le volvía a aparecer mortificándole con sus negaciones supremas de lo espiritual, inmortal y suprasensible. El pobre muchacho pasaba las de Caín con estas dudas. En materias literarias también su pensamiento había sufrido una revolución, como decía Zurita, imitando sin querer el estilo de las lumbreras. ¡Él, que se había criado en el estilo más clásico que pudo enseñar amanuense de retórico! Ya se había acabado la retórica complicada de las figuras, y según veía por sus libros, y según lo que le decían los estudiantes que venían de Madrid, ahora la poesía era objetiva o subjetiva, y el arte tenía una finalidad propia con otra porción de zarandajas filosóficas todas extranjeras. Para enterarse bien de todas estas y otras muchas novedades, deseaba, sin poder soñar con otra cosa, verse en la corte en las cátedras de la Universidad Central, cara a cara con el profesor insigne de Filosofía a la moda y con el de literatura trascendental y enrevesada.
Llegó el día esperado con tal ansia, y Zurita entró en la corte, y antes de buscar posada, fue a matricularse en el doctorado de Filosofía y Letras. Licenciado ya se había hecho, según queda apuntado.
En la fonda de seis reales sin principio en que hubo de acomodarse, encontró un filósofo cejijunto, taciturno y poco limpio que dormía en su misma alcoba, la cual tenía vistas a la cocina por un ventanillo cercano al techo… y no tenía más vistas.
Era el filósofo hombre, o por lo menos filósofo, de pocas palabras, y jamás a los disparates que decían los otros huéspedes en la mesa quería mezclar los que a él pudieran ocurrírsele. Zurita le pidió permiso la primera noche para leer en la cama hasta cerca de la madrugada. Separaba los dos miserables catres el espacio en que cabía apenas una mesilla de nogal mugrienta y desvencijada; allí había que colocar el velón de aceite (porque el petróleo apestaba), y como la luz podía ofender al filósofo, que no velaba, creyó Zurita obligación suya pedir licencia.
El filósofo, que tendría sus treinta y cuatro años y parecía un viejo malhumorado, seco y frío, se desnudaba mirando a Zurita, que ya estaba entre sábanas, con gesto de lástima orgullosa, y contestó:
-Usted, señor mío, es muy dueño de leer las horas que quiera, que a mí la luz no me ofende para dormir. El mal será para V., que con velar perderá la salud y con leer llenará el espíritu de prejuicios.
No replicó Zurita, por falta de confianza pero no dejó de asombrarle aquello de los prejuicios. Poco a poco, pero sin trabajo, fue consiguiendo que el filósofo se dignara soltar delante de él alguna sentencia, no a la mesa al almorzar o al cenar, sino en la alcoba antes de dormirse.
Como Zurita observase que el señor don Cipriano, que así se llamaba, y nunca supo su apellido, sobre todo asunto de ciencia o arte daba sentencia firme y en dos palabras condenaba a un sabio y en media absolvía a otro, se le ocurrió preguntarle un día que a qué hora estudiaba tanto como necesitaba saber para ser juez inapelable en todas las cuestiones. Sonrió don Cipriano y dijo:
-Ha de saber el licenciado Zurita que nosotros no leemos libros, sino que «aprendemos en la propia reflexión, ante nosotros mismos, todo lo que hay puesto en la conciencia para conocer en vista inmediata, no por saberlo, sino por serlo».
Y se acostó el filósofo sin decir más, y a poco roncaba.
Zurita aquella noche no podía parar atención en lo que leía, y dejaba el libro a cada pocos minutos, y se incorporaba en su catre para ver al filósofo dormir.
Empezaba a parecerle un tantico ridículo buscar la sabiduría en los libros, mientras otros roncando se lo encontraban todo sabido al despertar.
Algunas veces había visto al don Cipriano en los claustros de la Universidad; pero, como sabía que no era estudiante, no podía averiguar a qué iba allí.
Una noche, en que la confianza fue a más se atrevió a preguntárselo.
El filósofo le dijo que él también iba a cátedra, pero no con el intento de tomar grados ni títulos, sino con el de comulgar en la ciencia con sus semejantes, como también Zurita podía hacer, si le parecía conveniente.
Contestó Aquiles que nada sería más de su agrado que estudiar desinteresadamente y comulgar en aquello que se le había dicho.
A los pocos días Zurita comenzaba a ser krausista como el señor don Cipriano, con quien asistía a una cátedra que ponía un señor muy triste. Sin dejar las clases en que estaba matriculado, consagró lo más y lo principal de su atención a la nueva filosofía (nueva para él) que le enseñaba el señor taciturno, con ayuda del filósofo de la posada. Don Cipriano le decía que al principio no entendería ni una palabra; que un año, y aun dos, eran pocos para comenzar a iniciarse en aquella filosofía armónica, que era la única; pero que no por eso debía desmayar, pues, como aseguraba el profesor, para ser filósofo no se necesita tener talento.
Estas razones no le parecían muy fuertes a Zurita, porque ni él necesitaba tales consuelos, ni había dejado de entender una palabra de cuantas oyera al profesor.
A esto replicaba don Cipriano que lo de creer entenderle era un puro prejuicio, preocupación subjetiva, y el declarar que entendía, prueba segura de no entender.
Cada día iba estando más clara para el buen Aquiles la doctrina del maestro; pero como don Cipriano se obstinaba en probarle que era imposible que comprendiese de buenas a primeras lo que otros empezaban a vislumbrar a los tres años de estudio, el dócil alcarreño se persuadió al cabo de que vivía a oscuras y de que el ver la luz de la razón iba para largo.
Tendría paciencia.
Cuando el catedrático de los anteojos le preguntó si era hijo de Peleo y lo que era conocimiento en Valencia, Aquiles desahogó la tristeza que le produjo el ridículo en el pecho de su filósofo de la posada.
-Merecida se tiene usted esa humillación, por asistir a esas cátedras de pensadores meramente subjetivos, que comienzan la ciencia desde la abstracción imponiendo ideas particulares como si fueran evidentes.
-Pero, señor don Cipriano, como yo necesito probar el doctorado…
-Déjese usted de títulos y relumbrones.
¿No es usted ya licenciado? ¿No le basta eso?
-Pero, como quiero hacer oposición a cátedras…
-Hágalas usted.
-¿Cómo, sin ser doctor?
-A cátedras de Instituto.
-Pero esas no tienen ascensos, ni derechos pasivos, y si llego a casarme…
-¡Ta, ta, ta! ¿Qué tiene que ver la ciencia con las clases pasivas ni con su futura de usted?
El filósofo no se casa si no puede. ¿No sabe usted, señor mío, amar la ciencia por la ciencia?…
Concrétese usted a una aspiración; determine usted su vocación, dedicándose, por ejemplo, a una cátedra de Psicología, Lógica y Ética, y prescinda de lo demás. Así se es filósofo, y sólo así.
Zurita no volvió a la cátedra del señor de los ojos ahumados.
Perdió el curso, es decir, no se examinó siquiera, ni volvió a pensar en el doctorado, que era su ambición única allá en Valencia.
Lo que a él le importaba ahora ya no era un título más, sino encontrar a Dios en la conciencia, siendo uno con Él y bajo Él.
Buscaba Aquiles, pero Dios no aparecía de ese modo.
Su vida material (la de Zurita) no tenía accidentes dignos de mención. Pasaba el día en la Universidad o en su cuartito junto a la cocina. En la mesa le dejaban los peores bocados y los comía sin protestar. La patrona, que era viuda de un escritor público y tenía un lunar amarillo con tres pelitos rizados cerca de la boca, la patrona miraba con ojos tiernos (restos de un romanticismo ahumado en la cocina) a su huésped predilecto, al pobre Zurita, capaz de comer suelas de alpargata si venían con los requisitos ordinarios de las chuletas rebozadas con pan tostado. Nunca atendía al subsuelo Aquiles. Debajo del pan, cualquier cosa; él de todos modos lo llamaría chuleta. Mascaba y tragaba distraído; si el bocado de estopa, o lo que fuese, oponía una resistencia heroica a convertirse en bolo alimenticio y no quería pasar del gaznate, a Zurita se le pasaba por la imaginación que estaba comiendo algo cuya finalidad no era la deglución ni la digestión; pero se resignaba. ¡Era cuestión tan baladí averiguar si aquello era carne o pelote!
¡Con qué lástima miraba Aquiles a un huésped, estudiante de Farmacia, que todos los días protestaba las chuletas de doña Concha (la patrona), diciendo que «aquello no constituía un plato fuerte, como exigían las bases del contrato, y que él no quería ser víctima de una mistificación»! ¡Si estaría lleno de prejuicios aquel estudiante! Doña Concha le servía un par de huevos fritos sucedáneos de la chuleta. El estudiante de Farmacia, por fórmula, pedía siempre la chuleta, pero dispuesto a comer los huevos.
La criada acudía con el plato no constituyente, como le llamaban los otros huéspedes; el de Farmacia, con un gesto majestuoso, lo rechazaba y decía «¡huevos!» como pudiera haber dicho Delenda est Carthago. La chuleta del estudiante, según los maliciosos, ya no era de carne, era de madera, como la comida de teatro. Esto se confirmó un día en que doña Concha, haciendo la apología de la paciencia gástrica de Zurita, exclamó: «¡Ese ángel de Dios y de las escuelas sería capaz de comerse la chuleta del boticario!».
Don Cipriano ya no almorzaba ni comía en la casa. No venía más que a dormir.
Zurita le veía pocas veces en la cátedra del filósofo triste. El otro le explicaba su ausencia diciendo:
-Es que ahora voy a oír a Salmerón y a Giner. Usted todavía no está para eso.
En efecto, Zurita, aunque empezaba a sospechar que su profesor de filosofía armónica no daba un paso, se guardaba de dar crédito a estas aprensiones subjetivas, y continuaba creyendo al sabio melancólico bajo su palabra. Una noche D. Cipriano entró furioso en la alcoba; Zurita, que meditaba, con las manos cruzadas sobre la cabeza, metido en la cama, pero sentado y vestido de medio cuerpo arriba; Zurita, volviendo de sus espacios imaginarios, le preguntó:
-¿Qué hay, maestro?
-¡Lea V.! -gritó D. Cipriano, y le puso delante de los ojos un papel impreso en que al filósofo de seis reales sin principio y a otros como él les llamaban, sin nombrarles, attachés, o sea agregados, del krausismo. Zurita se encogió de hombros. No comprendía por qué D. Cipriano se irritaba; ni ser agregado de la ciencia le parecía un insulto, ni quien escribía aquello, que era un pensador meramente discursivo, de ingenio, pero irracional (según la suave jerga de D. Cipriano), merecía que se tomase en cuenta su opinión.
El filósofo llamó idiota a Zurita y apagó la luz con un soplo cargado de ira.
– III –
Muy en serio había tomado Aquiles lo de ver dentro de sí siendo uno con él a Su Divina Majestad. Se le antojaba que de puro zote no encontraba en sí aquella unidad en el Ser que para D. Cipriano y el catedrático triste era cosa corriente.
El filósofo se retiraba tarde, pero dormía la mañana. Aquiles se acostaba para que no se le enfriasen los pies al calentársele la cabeza; y sentado en el lecho, que parecía sepultura, meditaba gran parte de la noche, primero acompañado de la mísera luz del velón, después de las doce a oscuras; porque la patrona le había dicho que aquel gasto de aceite iba fuera de la cuenta del pupilaje. Mientras D. Cipriano roncaba y a veces reía entre sueños, Zurita pasaba revista a todos los recursos que le habían enseñado para prescindir de su propio yo, como tal yo finito (este que está aquí, sin más). El sueño le rendía, y cuando empezaban a zumbarle los oídos, y se le cerraban los ojos, y perdía la conciencia del lugar y la del contacto, era cuando se le figuraba que iba entrando en el yo en sí, antes de la distinción de mí a lo demás. . y en tan preciosos momentos se quedaba el pobre dormido. De modo que no parecía Dios.
Se quejaba el infeliz a su mentor, y don Cipriano le decía:
-Cómprese V. una cafetera y tome mucho café por la noche.
Así lo hizo Aquiles, aunque a costa de grandes sacrificios. Como se alimentaba poco y mal, y no tomaba ordinariamente café, por espíritu de ahorro, el moka de castañas y otros indígenas le produjo los primeros días excitaciones nerviosas, que le ponían medio loco.
Hacía muecas automáticas, guiñaba los ojos sin querer y daba brincos sin saberlo. Pero conseguía su propósito: no se dormía.
Aunque el Ser en la Unidad no acababa de presentársele, tenía grandes esperanzas de poseer la apetecida visión en breve. ¡El café le hacía pensar cada cosa! A lo mejor le entraba, sin saber por qué y sin motivos racionales, un amor descomunal a la Humanidad de la Tierra, como decía él, copiando a D. Cipriano. Lloraba de ternura considerando las armonías del Universo, y la dignidad de su categoría de ser consciente y libre le ponía muy hueco. Todo esto a oscuras y mientras roncaba D. Cipriano.
Pero ¡oh dolor!, al cabo de pocas semanas el café perdió su misterioso poder, y le hizo el mismo efecto que si fuese agua de castañas, como efectivamente era. Volvía a dormirse en el instante crítico de disolverse en lo Infinito, siendo uno con el Todo, sin dejar de ser este que individualmente era, Zurita.
-Pero V., D. Cipriano -preguntaba desconsolado el triste Aquiles al filósofo cuando este despertaba (ya cerca de las doce de la mañana), ¿V. ve realmente a Dios en la Conciencia, siendo uno con Él?
-Y tanto como veo -respondía el filósofo mientras se ponía los calcetines, de que no haré descripción de ningún género. Baste decir, por lo que respecta a la ropa blanca del pensador, que no había tal blancura, y que si era un sepulcro D. Cipriano, no era de los blanqueados por fuera; la ropa de color había mejorado, pero en paños menores era el mismo de siempre.
-Y diga V., ¿dónde consiguió ver por primera vez la Unidad del Ser dentro de sí?
-En la Moncloa. Pero eso es accidental; lo que conviene es darse grandes paseos por las afueras. En las Vistillas, en la Virgen del Puerto, en la Ronda de Recoletos, en Atocha, en la Venta del Espíritu Santo y en otros muchos parajes por el estilo he disfrutado muchas veces de esa vista interior por que V. suspira.
Desde entonces Zurita dio grandes paseos, a riesgo de romper las suelas de los zapatos, pero no consiguió su propósito; le robaron el reloj de plata que heredara de sus mayores, mas no se le apareció el Ser en la Unidad.
-¿Pero V. lo ve? -repetía el aprendiz.
-¡Cuando le digo a V. que sí!
Zurita empezaba a desconfiar de ser en la vida un filósofo sin prejuicios. «¡Este maldito yo finito, de que no puedo prescindir!».
Aquel yo que se llamaba Aquiles le tenía desesperado.
Nada, nada, no había medio de verse en la Unidad del ser pensado y el ser que piensa bajo Dios. ¡Y para esto había él perdido el curso del Doctorado!
El hijo del dómine de Azuqueca se hubiera vuelto loco, de fijo, si Dios, que veía sus buenas intenciones, no se hubiera compadecido de él apartando de su trato a don Cipriano, que se fue a otra posada, y no volvió por la de Zurita ni por la Universidad, y trayendo a España nuevas corrientes filosóficas, que también habían de volverle la cabeza a Aquiles, pero de otro lado.
Por aquel tiempo recibió una carta de una antigua amiga de Valencia que se había trasladado a Madrid, donde su esposo tenía empleo, y le llamaba para que, si era tan bueno, diese lección de latín a un hijo de las entrañas, mucho más mocoso que amigo de los clásicos. No pensaba Zurita aceptar la proposición, pues aunque sus rentas eran lo escasas que sabemos, a él le bastaban, y la filosofía, además, no le permitía perder el tiempo en niñerías por el vil interés; pero fue a ver a la señora para decírselo todo en persona.
Era la dama, o rica o amiga de aparentarlo, porque su casa parecía de gran lujo y allí vio, palpó y hasta olió Zurita cuanto inventó el diablo para regalo de los sentidos perezosos. Lo peor de la casa era el marido, casi enano, bizco, y de tan malos humores, que los vomitaba en forma de improperios de la mañana a la noche; pero estaba poco en casa, de lo que se mostraba muy contenta la señora. Esta llamada doña Engracia, era beata de las orgullosas, de las que se ponen muy encarnadas si oyen hablar mal de los curas malos, como si fuesen ellas quien les cría; su virtud parecía cosa de apuesta, más la tenía por tesón que por amor de Dios, que era como no tenerla. Siempre hablaba de privaciones de penitencias; pero, como no fuera de lo desagradable, lo pobre y lo feo, no se sabía de qué se privaba aquella señora, rodeada de seda y terciopelo, que pisaba en blanduras recostando el cuerpo, forrado de batista, en muebles que hacían caricias suaves como de abrazos al que se sentaba o tendía en ellos. Verdad es que ayunaba y comía de vigilia siempre que era de precepto, y otras veces por devoción; pero sus ayunos eran pobreza del estómago, que no resistía más alimento, y sus vigilias comer mariscos exquisitos y pescados finos y beber vinos deliciosos. No tenía amante doña Engracia, y como el marido bizco y de forma de chaparro no hacía cuenta, sus veintinueve años (los de la dama) estaban en barbecho. No le faltaban deseos, tentaciones, que ella atribuía al diablo; pero por salir con la suya rechazaba a cuantos se le acercaban con miras de pecar. Mas la ociosa lascivia hurgaba, y como no tenía salida, daba coces contra los sentidos que se quejaban de cien maneras. Pasaba la señora el día y la noche en discurrir alguna traza para satisfacer aquellas ansias sin dejar de parecer buena, sin que hubiera miedo de que el mundo pudiese sospechar que las satisfacía. Y al cabo el diablo, que no podía ser otro, le apuntó lo que había de hacer, poniéndole en la memoria al don Aquiles Zurita que había conocido en Valencia.
Para abreviar (que no es esta la historia de doña Engracia, sino la de Zurita), la dama consiguió que el filosofastro «le sacrificara», como ella dijo, una hora cada día para enseñar latín al muchacho. Al principio la lección la tenían a solas maestro y discípulo; pero, pasada una semana, la madre del niño comenzó a dejar olvidados en la sala de la lección pañuelos, ovillos de hilo, tijeras y otros artículos, y al cabo no hacía ya más que entrar y salir, y más al cabo no hacía más que entrar y no salir; con lo que Zurita, a pesar de su modestia e inocencia prístina, comenzó a sospechar que doña Engracia se había aficionado a su persona.
¡Rara coincidencia! Observación parecida había hecho en la posada, notando que la patrona, doña Concha, suspiraba, bajaba los ojos y retorcía las puntas del delantal en cuanto se quedaba sola con él. Los suspiros eran de bomba real allá en la noche, cuando Aquiles meditaba o leía, y la viuda, que dormía pared por medio, velaba distraída en amorosas cavilaciones. En una ocasión tuvo el eterno estudiante que dejar las ociosas plumas (que eran de paja y pelote duro) porque la disentería le apuraba -¡tanto estudiar!-, y a media noche, descalzo y a oscuras, se aventuró por los pasillos. Equivocó el camino, y de golpe y porrazo dio en la alcoba de doña Concha. La viuda, al sentir por los pasillos al joven, había apagado la luz y esperaba, con vaga esperanza, que una resolución heroica del muchacho precipitase los acontecimientos que ella en vano quería facilitar a fuerza de suspiros simbólicos. Doña Concha era romántica tan consecuente como Moyano, y hubiera preferido una declaración a la luz de la luna y por sus pasos contados, con muchos preparativos, graduada y matizada; pero, ya que el ardiente doncel prefería un ataque brutal, ella estaba dispuesta a todo, aunque reservándose el derecho de una protesta tímida y débil, más por lo que se refería a la forma que por otra cosa. Doña Concha tenía cuarenta años bien conservados, pero cuarenta… Cuando conoció su error, que fue pronto, Zurita se deshizo en excusas y buscó precipitadamente la puerta. Entonces el pudor de la patrona despertó como el león de España de 1808 y comenzó a gritar: «¡Ladrones!, ¡ladrones!
¿Quién anda ahí?… ¡Oigan la mosquita muerta!», y otros tópicos de los muchos que ella conocía para situaciones análogas. El amor propio no le dejó a la viuda creer lo de la equivocación, y se inclinó a pensar que el prudente Aquiles, en un momento de amor furioso, se había levantado y había acometido la empresa formidable de que luego se arrepintiera, tal vez por la pureza de su amor secreto.
Ello es que la viuda siguió suspirando, y hasta se propasó, cuando vino la primavera, a dejar todas las mañanas en un búcaro de barro cocido un ramo de violetas sobre la mesilla de noche del filosofastro.
Comprendiendo Aquiles que aquella pasión de doña Concha le distraía de sus reflexiones y le hacía pensar demasiado en las calidades del yo finito, decidió dejar la posada de las chuletas de cartón piedra, y sin oír a los sentidos, que le pedían el pasto perpetuamente negado, salió con su baúl, sus libros y su filosofía armónica de la isla encantada en que aquella Circe, con su lunar junto a la boca, ofrecía cama, cocido y amor romántico por seis reales… sin principio.
Más peligrosa era la flirtation de doña Engracia, que cada día se insinuaba con mayor atrevimiento. Vestía aquella señora en casa unos diablos de batas de finísima tela que se pegaba al cuerpo de diosa de la enemiga como la hiedra al olmo; se sentaba en el sofá, y en la silla larga, y en el confidente (todo ello blando, turgente y lleno de provocaciones), con tales posturas, doblándose de un modo y enseñando unas puntas de pie, unos comienzos de secretos de alabastro y unas líneas curvas que mareaban, con tal arte y hechicería, que el mísero Zurita no podía pensar en otra cosa, y estuvo una semana entera apartado de su investigación de la Unidad del Ser en la conciencia, por no creerse digno de que ideas y comuniones tan altas entrasen en su pobre morada.
Según huían los pensamientos filosóficos, despertaban en el cerebro del hijo del dómine recuerdos de los estudios clásicos y se le aparecía Safo con aquel zumbar de oídos, que a él también le sorprendiera algunas veces cuando doña Engracia se le acercaba hasta tocarle las rodillas con las suyas. Entonces también le venía a la memoria aquello de Ovidio en la Elegía IV de Los Amores:
Quidquid ibi poteris tangere, tange mei…
¡Ovidio! De coro se lo sabía Aquiles, pero ¡con qué desinterés! Sin que un mal pensamiento surgiese en su mollera, consagrada a las humanidades, en la juventud risueña Aquiles había traducido y admirado, desde el punto de vista del arte, todas las picardías galantes del poeta de las Metamorfosis. Sabía cómo había que enamorar a una casada, las ocasiones que se debían aprovechar y las maniobras a que se la sujetaba para que no pudiera inspirar celos al amante el marido. Pero todo esto le parecía antes a Zurita bromas de Ovidio, mentiras hermosas para llenar hexámetros y pentámetros.
Mas ¡ay!, ahora los dísticos del poeta de los cosméticos volvían a su cerebro echando fuego, cargados de aromas embriagadores, con doble sentido, llenos de vida, significando lo que antes Aquiles no podía comprender.
¡Cuántas veces, mientras estaba al lado de doña Engracia, como un palomino aturdido, sin dar pie ni mano, venían a su imaginación los pérfidos consejos del poeta lascivo!
¡Y qué extraña mezcla harían allí dentro los versos del latino y los sanos preceptos de los Mandamientos de la Humanidad vulgarizados en francés por el simpático filósofo de Bruselas Mr. Tiberghien! «¡Vaya una manera de buscar lo Absoluto dentro de mí siendo uno conmigo!», pensaba Zurita.
-Sin embargo -añadía-, yo no sucumbiré, porque estoy decidido a no declararme a doña Engracia, y ella, es claro que no se atreverá a ser la que envide; porque, como dice el condenado pagano, no hay que esperar que la mujer emprenda el ataque, aunque lo desee:
Vir prior accedat; vir verba precantia dicat: Excipiet blandas comiter illa preces.
Ut potiare roga; tantum cupit illa rogari.
A pesar de tanto latín, Aquiles y Ovidio se equivocaron por esta vez, porque doña Engracia, convencida de que el tímido profesor de Humanidades jamás daría el paso definitivo, el que ella anhelaba, se arrojó a la mayor locura. Pálida, con la voz temblona, desgreñada, se declaró insensata un día al anochecer, estando solos. Pero Aquiles dio un brinco enérgico y dejó el bastón (pues capa no tenía) en casa de aquella especie de Pasifae enamorada de un cuadrúpedo.
-¡Sí, un cuadrúpedo! -iba pensando por la calle él-, por que debiendo haber huido antes, esperé a esta vergüenza, y estoy en ridículo a los ojos de esa mujer, y no muy medrado a los de mi conciencia, que mucho antes quiso el remedio de la fuga, y no fue oída.
Pero si al principio se apostrofó de esta suerte, más tarde, aquella misma noche, reflexionando y leyendo libros de moral, pudo apreciar con más justicia el mérito de su resistencia. Comió muy mal, como solía, pues para él mudar de posada sólo era mudar de hambre, y las chuletas de aquí sólo se diferenciaban de las de allá en que las unas podían ser de jaco andaluz y las otras de rocín gallego; mas para celebrar el triunfo moral del ángel sobre la bestia, como él decía, se toleró el lujo de pedir a la criada vino de lo que costaba a dos reales botella.
Ordinariamente no lo probaba. Salió de su casa Aquiles a dar un paseo. Hacía calor. El cielo ostentaba todos sus brillantes. Debajo de algunos árboles de Recoletos, Zurita se detuvo para aspirar aromas embriagadores, que le recordaban los perfumes de Engracia. ¡Oh, sí, estaba contento! ¡Había vencido la tentación!
¡Aquella hermosa tentación!… ¿Quién se lo hubiera dicho al catedrático de los anteojos ahumados? Aquel pobre Aquiles tan ridículo había rechazado en poco tiempo el amor de dos mujeres. Dejemos a un lado a doña Concha, aunque no era grano de anís; pero ¿y doña Engracia? Era digna de un príncipe. Pues bien, se había enamorado de él, le había provocado con todas las palabras de miel, con todos los suspiros de fuego, con todas las miradas de gancho, con todas las posturas de lazo, con todos los contactos de liga… y la mosca, la salamandra, el pez, el bruto, el ave no habían sucumbido. ¿Por qué se había enamorado de él aquella señora?
Zurita no se hacía ilusiones; aun ahora se veía en la sombra, entre los árboles, y reconocía que ni fantaseada por la luz de las estrellas su figura tenía el patrón de Apolo. Doña Engracia había amado en él el capricho y el misterio. Aquel hombre tímido, para quien un triunfo que otros divulgaban era una abominación, un pecado irredimible, callaría hasta la muerte. El placer con Zurita era una singular manera del placer solitario. «Además, añadía para sus adentros Aquiles, yo sé por la Historia que ha habido extrañas aberraciones del amor en ilustres princesas; una se enamoró de un mono, otra de un enano, aquella de un cretino… y Pasifae de un toro, aunque esto es fabuloso; ¿por qué no se ha de enamorar de mí una mujer caprichosa?». Esta humildad positiva con que Zurita reconocía la escasez de sus encantos, esta sublime modestia con que se comparaba a un mono, le inundaba el alma de una satisfacción y de un orgullo legítimos.
Y así, muy en su derecho, suspiró, como quien respira después de un aprieto, mirando a su sombra desairada, y en voz alta, para oírse a sí mismo, exclamó contento ( compos voti, pensó él):
-¡Oh, lo que es psicológicamente considerado… no soy una vulgaridad!
– IV –
Pasaron meses y meses, y un año, y más. Zurita seguía en Madrid asistiendo a todas las cátedras de ciencia armónica, aunque en el fondo de su fuero interno -como él lo llamaba-, ya desesperaba de encontrar lo Absoluto, el Ser, así en letra mayúscula, en el propio yo «no como este a distinción de los demás, sino en sí, en lo que era antes de ser para la relación del límite, etc.». El mísero no podía prescindir del yo finito aunque le ahorcasen.
Sin embargo, no renegaba del armonismo, aunque por culpa de este se estaba retrasando su carrera; no renegaba porque a él debía su gran energía moral, los solitarios goces de la virtud. Cuando oía asegurar que la satisfacción del bien obrar no es un placer intenso, se sonreía con voluptuosa delicia llena de misterio. ¡Lo que él gozaba con ser bueno! Tenía siempre el alma preparada como una tacita de plata para recibir la presencia de lo Absoluto, que podía ser un hecho a lo mejor. Así como algunos municipios desidiosos y dinásticos limpian las fachadas y asean las calles al anuncio de un viaje de SS. MM., Zurita tenía limpia, como ascua de oro, la pobre pero honrada morada de su espíritu, esperando siempre la visita del Ser. Además, la idea de que él era uno con el Gran Todo le ponía tan hueco y le daba tales ínfulas de personaje impecable, que el infeliz pasaba las de Caín para no cometer pecados ni siquiera de los que se castigan como faltas. Él podría no encontrar lo Absoluto, pero el caso era que persona más decente no la había en Madrid.
Y cuando discutía con algún descreído decía Aquiles triunfante con su vocecilla de niño de coro:
-Vea V.; si yo no creyera en lo Absoluto, sería el mayor tunante del mundo; robaría, seduciría casadas y doncellas y viudas. Y después de una breve pausa, en que se imaginaba el bendito aquella vida hipotética de calavera, repetía con menos convicción y menos ruido:
-Sí, señor, sería un pillo, un asesino, un ladrón, un libertino…
Por aquel tiempo algunos jóvenes empezaban a decir en el Ateneo que el mentir de las estrellas es muy seguro mentir; que de tejas arriba todo eran conjeturas; que así se sabía lo que era la esencia de las cosas como se sabe si España es o no palabra vascongada. Casi todos estos muchachos eran médicos, más o menos capaces de curar un constipado, alegres, amigos de alborotar y despreocupados como ellos solos. Ello es que hablaban mucho de Matemáticas, y de Física, y de Química, y decían que los españoles éramos unos retóricos, pero que afortunadamente ellos estaban allí para arreglarlo todo y acabar con la Metafísica, que, según parecía, era lo que nos tenía arruinados.
Zurita, que se había hecho socio transeúnte del Ateneo, merced a un presupuesto extraordinario que amenazaba labrar su ruina, Zurita oía con la boca abierta a todos aquellos sabios más jóvenes que él, y algunos de los cuales habían estudiado en París, aunque pocos.
Los enemigos de la Metafísica se sentaban a la izquierda, lo mismo que Aquiles, que era liberal desde que era armónico. Algunas veces el orador antimetafísico y empecatado decía: « Los que nos sentamos en estos bancos creemos que tal y que cual». Zurita saltaba en la butaca azul, porque él no creía aquello. Su conciencia comenzó a sufrir terribles dolores.
Una noche un joven que estaba sentado junto a él y a quien había visto dos años atrás en la Universidad cursando griego y jugando al toro por las escaleras, se levantó para decir que el krausismo era una inanidad; que en España se había admitido por algunos, porque acabábamos de salir de la primera edad, o sea de la teológica, y estábamos en la metafísica; pero era preciso llegar a la edad tercera, a la científica o positiva.
Zurita no durmió aquella noche. Lo de estar en la segunda edad le parecía un atraso y, francamente, él no quería quedarse a la zaga.
Volvió al Ateneo, y… nada, todos los días lo mismo.
No había Metafísica; no había que darle vueltas. Es más, un periódico muy grande, a quien perseguía mucho el Gobierno por avanzado, publicaba artículos satíricos contra los ostras que creían en la psicología vulgar, y los equiparaba a los reaccionarios políticos.
Zurita empezó a no ver claro en lo Absoluto. Por algo él no encontraba el Ser dentro de sí, antes del límite, etc., etc.
«¿Sería verdad que no había más que hechos?
»Por algo lo dirían aquellos señoritos que habían estudiado en París, y los otros que sabían o decían saber, termodinámica».
Discutiendo tímidamente en los pasillos con un paladín de los hechos, con un enemigo de toda ciencia a priori, Zurita, que sabía más lógica que el otro, le puso en un apuro, pero el de los hechos le aplastó con este argumento:
-¿Qué me dice V. a mí, santo varón, a mí, que he comido tres veces con Claudio Bernard, y le di una vez la toalla a Vulpián, y fui condiscípulo de un hijo del secretario particular de Littré?… Zurita calló, anonadado. ¡Se vio tan ridículo en aquel momento! ¿Quién era él para discutir con el hombre de la toalla…? ¿Cuándo había comido él con nadie?
Dos meses después Aquiles se confesaba entre suspiros «que había estado perdiendo el tiempo lastimosamente». El armonismo era una bella, bellísima y consoladora hipótesis… pero le faltaba la base, los hechos…
«¡No había más que hechos por desgracia!».
-Bien; pero ¿y la moral?
¿En virtud de qué principio se le iba a exigir a él en adelante que no se dejara seducir por las patronas y por las señoras casadas?
«Si otra Engracia…», y al pensar esto se le apareció la hermosa imagen de la provocativa adúltera, que le enseñaba los dientes de nieve en una carcajada de sarcasmo. Se burlaba de él, le llamaba necio, porque había rechazado groseramente los favores sabrosos que ella le ofrecía… y resultaba que no había más que hechos, es decir, que tan hecho era el pecado como la abstención, el placer como la penitencia, el vicio como la virtud.
«¡Medrados estamos!», pensaba Zurita, desanimado, corrido, mientras se limpiaba con un pañuelo de hierbas el sudor que le caía por la espaciosa frente…
«Y a todo esto, yo no soy doctor, ni puedo aspirar a una cátedra de Universidad; tendré que contentarme con ser catedrático de Instituto, sin ascensos y sin derechos pasivos; es decir, tengo que renunciar a la familia, al amor casto, mi sueño secreto de toda la vida… ¡Oh, si yo cogiese ahora por mi cuenta al pícaro de don Cipriano, que me metió en estos trotes de filosofía armónica…!». Y la Providencia, o mejor, los hechos, porque Zurita ya no creía en la Providencia (por aquellos días a lo menos), la casualidad en rigor, le puso delante al mismísimo don Cipriano, que volvía de los toros con su familia.
¡Sí, con su familia! Venía vestido de negro, con la levita muy limpia y flamante, y sombrero de copa, que tapaba cuidadosamente con un pañuelo de narices, porque empezaban a caer gotas; lucía además el filósofo gran pechera con botonadura de diamantes, cadena de oro y una cara muy afeitada. Daba gozo verlo.
De su brazo derecho venía colgada una señora, que trascendía a calle de Toledo, como de cuarenta años, guapetona, blanca, fina de facciones y grande de cara, que no era de muchos amigos. La filósofa, que debía de ser garbancera o carnicera, ostentaba muchas alhajas de mal gusto, pero muy ricas. Delante del matrimonio una pasiega de azul y oro llevaba como en procesión un enteco infante, macrocéfalo, muy emperifollado con encajes, seda y cintas azules.
En otra ocasión Zurita no se hubiera atrevido a detener a don Cipriano, que pasaba fingiendo no verle, pero en aquel momento Aquiles tuvo el valor suficiente para estorbar el paso a la pareja rimbombante y saludar al filósofo con cierto aire triste y cargado de amarga ironía. Temblábale la voz al decir:
-Salud, mi querido maestro; ¡cuántos siglos que no nos vemos!
La filósofa, que le comía las sopas en la cabeza a Zurita, le miró con desprecio y sin ocultar el disgusto. Don Cipriano se puso muy colorado, pero disimuló y procuró estar cortés con su antigua víctima de trascendentalismo.
En pocas palabras enteró a Zurita de su nuevo estado y próspera fortuna.
Se había casado, su mujer era hija de un gran maragato de la calle de Segovia, tenían un hijo, a quien había bautizado porque había que vivir en el mundo; él ya no era krausista, ni los había desde que Salmerón estaba en París. El mismo don Nicolás, según cartas que don Cipriano decía tener, iba a hacerse médico positivista.
-Amigo mío -añadió el exfilósofo poniendo una mano sobre el hombro de Zurita estábamos equivocados; la investigación de la Esencia del Ser en nosotros mismos es un imposible, un absurdo, cosa inútil; el armonismo es pura inanidad (¡dale con la palabreja!, pensaba Zurita), no hay más que hechos. Aquello se acabó; fue bueno para su tiempo; ahora la experimentación… los hechos… Por lo demás, buena corrida la de esta tarde; los toros como del Duque; el Gallo superior con el trapo, desgraciado con el acero… Rafael, de azul y oro, como el ama, algo tumbón pero inteligente. Y ya sabe V., si de algo puedo servirle… Duque de Alba, 7, principal derecha…
La hija del maragato saludó a Zurita con una cabezada, sin soltar, es decir, sin sonreír ni hablar; y aquel matrimonio de mensajerías desapareció por la calle de Alcalá arriba, perdiéndose entre el polvo de un derribo…
-¡Estamos frescos! -se quedó pensando Zurita-. De manera que hasta ese Catón se ha pasado al moro; no hay más que hechos… don Cipriano es un hecho. . y se ha casado con una acémila rica… y hasta tiene hijos… y diamantes en la pechera.. Y yo ni soy doctor.. ni puedo acaso aspirar a una cátedra de Instituto, porque no estoy al tanto de los conocimientos modernos. Sé pensar y procurar vivir con arreglo a lo que me dicta mi conciencia; pero esto ¿qué tiene que ver con los hechos? En unas oposiciones de Psicología, Lógica y Ética, por ejemplo, ¿me van a preguntar si soy hombre de bien? No, por cierto.
Y suspirando añadía:
-Me parece que he equivocado el camino. En un acceso de ira, ciego por el desencanto, que también deslumbra con sus luces traidoras, quiso arrojarse al crimen… y corrió a casa de doña Engracia, dispuesto a pedirle su amor de rodillas, a declarar y confesar que se había portado como un beduino, porque no sabía entonces que todo eran hechos, y nada más que hechos…
Llegó a la casa de aquella señora. El corazón se le subió a la garganta cuando se vio frente a la portería, que en tanto tiempo no había vuelto a pisar…
-El señor Tal, ¿vive aquí todavía?
-Sí, señor; segundo de la izquierda. . Zurita subió. En el primer piso se detuvo, vaciló… y siguió subiendo.
Ya estaba frente a la puerta, el botón dorado del timbre brillaba en su cuadro de porcelana; Aquiles iba a poner el dedo encima…
¿Por qué no? No existía lo Absoluto, o por lo menos, no se sabía nada de ello; no había más que hechos; pues para hecho, Engracia, que era tan hermosa…
-Llamo -se dijo en voz alta para animarse. Y no llamó.
-¿Quién me lo impide? -preguntó a la sombra de la escalera.
Y una voz que le sonó dentro de la cabeza respondió.
-Te lo impide… el imperativo categórico… Haz lo que debes, suceda lo que quiera.
Aquiles sacudió la cabeza en señal de duda.
-No me convenzo -dijo; pero dio media vuelta y a paso lento bajó las escaleras. En el portal le preguntó la portera…
-¿Han salido? Pues yo creía que la señora estaba…
-Sí -contestó Zurita-, pero está ocupada… está… con el imperativo categórico.. con un alemán… con el diablo, ¡señora.
.!, ¿a V. qué le importa?
Y salió a la calle medio loco, según se saca del contexto.
– V –
Aquiles Zurita frisaba con los cuarenta años cuando, según el estilo de un periódico de provincia que se dignó dar la noticia, vio, al fin, coronados sus esfuerzos con el merecido galardón de una cátedra de Psicología, Lógica y Ética, en el Instituto de Lugarucos, pueblo de pesca, donde un americano pródigo había fundado aquel centro de enseñanza para los hijos de los marineros que quisieran ser pilotos.
Cinco oposiciones había hecho Aquiles antes de obtener, al fin, el merecido galardón. Dos veces había aspirado a regentar una clase de Retórica, y tres a una de Psicología. En el primer combate le derrotó un orador florido; en el segundo, un intrigante; en el tercero, el Ministro, que no quiso darle la cátedra a pesar de ir Aquiles en el lugar principal de la terna, por considerarle peligroso para la enseñanza. El ministro se fundaba en que Zurita había llamado a Dios Ser Supremo en el programa, y así, con letra mayúscula.
Cuando, lleno de canas y arrugas, casi ciego, llegó a firmar la nómina, Aquiles aborrecía ya el oficio mecánico de sabio de Real orden. Aquella ciencia que él había amado tanto sin pensar en el interés, les servía a otros para ganar un mendrugo falsificándola, recortándola y dislocándola, a gusto del que repartía la sopa universitaria.
«Unos cuantos lugares comunes, que se repetían cien y cien veces en los ejercicios, algunas perogrulladas profesadas con pedantería, unos pocos principios impuestos por la ley, predicados con falso entusiasmo, para acreditar buenas ideas… esto, y nada más, era la ciencia de las oposiciones».
-¡Dios mío, qué asco da todo esto! -pensaba Zurita, el eterno estudiante, que había nacido para amarlo y admirarlo todo, y que se veía catedrático de cosas que ya no amaba, ni admiraba, ni creía.
«¡Todo extremo, todo insensatez! En los Ateneos, mozalbetes que reniegan de lo que no han estudiado, audaces lampiños que se burlan de la conciencia, de la libertad humana; que manifiestan un rencor personalísimo a Su Divina Majestad, como si fuesen quisquillas de familia… y ante el Gobierno, esos mismos jóvenes, ya creciditos, u otros parecidos, quemando incienso ante la ciencia trasnochada del programa oficial… ¡qué asco, señor, qué asco!
»Ni aquello es ciencia todavía, ni esto es ciencia ya, y aquí y allá ¡con qué valentía se predica todo! Es que los opositores y los ateneístas no son completamente honrados; no lo son… porque aseguran lo que no saben, sostienen lo que no sienten».
Estos monólogos, y otros muchos por el estilo, los recitaba el catedrático de Lugarucos en frente de las olas, en la playa solitaria, melancólica, de arena cenicienta.
Zurita era una de las personas más insignificantes del pueblo; nadie hablaba de él para bien ni para mal. Su cátedra en el Instituto era de las que se consideraban como secundarias. El fundador se había empeñado en que se enseñase Psicología, Lógica y Ética, y se enseñaba, pero, ¿para qué? Allí lo principal eran las matemáticas y la Náutica, la Geografía y la Física después, la Economía mercantil acaso; pero la Psicología, ¿para qué les servía a los muchachos? El director le había advertido a Zurita desde el primer día que en su cátedra no había que apurar mucho a los alumnos que necesitaban el tiempo para estudios técnicos, de más importancia que la filosofía.
Aquiles había bajado la cabeza mientras despedazaba con los dientes un palillo. Estaba conforme, de toda conformidad; los pilotos de Lugarucos no necesitaban para nada absolutamente saber que el alma se dividía en tres facultades, sobre todo considerando que después resultaba que no había tal cosa, ni menos saber que la inteligencia tiene once funciones, cuando no las tiene tal.
-¡Ya me guardaré yo -le decía Aquiles al mar de enervar el espíritu de esos chicos robustos, morenos, tostados por el sol, ágiles, alegres, valientes, crédulos, ansiosos de aventuras y tierra nueva! Que aprendan a manejar los barcos, y a desafiar las tormentas, y a seguir las corrientes del agua, a conocer las lenguas y las costumbres de los países lejanos; que aprendan a vivir al aire libre, por el ancho mundo… y en cuanto a Psicología, Lógica y Ética basta una salve. ¡Mal haya el afán de saber Psicología y otras invenciones diabólicas que así me tiene a mí de medrado física y socialmente!
Zurita, por cumplir con la ley, explicaba en cátedra el libro de texto, que ni pinchaba ni cortaba; lo explicaba de prisa, y si los chicos no entendían, mejor; si él se embrollaba y hacía oscuro, mejor; de aquello más valía no entender nada. En cuanto hacía buen tiempo y los alumnos querían salir a dar un paseo por mar, ¡ancha Castilla!, se quedaba Zurita solo, recordando sus aventuras filosóficas como si fueran otros tantos remordimientos, y comiéndose las uñas, vicio feo que había adquirido en sus horas de meditación solitaria. Era lo que le quedaba del krausismo de don Cipriano, el morderse las uñas.
En una ocasión exponía Zurita en clase la teoría de las armonías preestablecidas, cuando estalló un cohete en el puerto.
-¡Las Gemelas! -gritó en coro la clase…
-¿Qué es eso?
-Que entran las Gemelas, el bergantín de los Zaldúas…
Y todos estaban ya en pie, echando mano al sombrero.
-¡Un bergantín en Lugarucos!
La cosa era mucho más importante que la filosofía de Leibniz. Además era un hecho…
-¡Vayan ustedes con Dios! -dijo Zurita sonriéndose y encogiendo los hombros. Y quedó solo en el aula.
Y cosas así, muchos días.
La Psicología, la Lógica y la Ética en Lugarucos no tenían importancia de ningún género, y a los futuros héroes del cabotaje les tenía sin cuidado que la volición fuese esto y la razón lo otro y el sentimiento lo de más allá.
Además, ¿qué filosofía había de enseñar a estos robustos hijos de marineros, destinados también a la vida del mar?
-No lo sé -decía a las olas Zurita-. ¿La filosofía moderna, la que pasa por menos fantástica? De ningún modo. Una filosofía que prescinde de lo Absoluto… mala para marinos. ¡Que no se sabe nada de lo Absoluto.. !, pues ¿y el mar? ¿Dónde habrá cosa más parecida a ese Infinito de que no quieren que se hable?
Quitarles la fe a los que habían de luchar con la tormenta le parecía una crueldad odiosa.
Muchas veces, cuando desde lo alto del muelle veía entrar las lanchas pescadoras que habían sufrido el abordaje de las olas allá fuera, Zurita observaba la cara tostada, seria, tranqui- la, dulce y triste de los marinos viejos. Veíalos serenos, callados, tardos para la ira, y se le antojaban sacerdotes de un culto; se le figuraba que allá arriba, tras aquel horizonte en que les había visto horas antes desaparecer, habían sido visitados por la Divinidad; que sabían algo, que no querían o no podían decir, de la presencia de lo Absoluto. En el cansancio de aquellos rostros, producido por el afán del remo y la red, la imaginación de Aquiles leía la fatiga de la visión extática…
Por lo demás, él no creía ya ni dejaba de creer.
No sabía a qué carta quedarse. Sólo sabía que, por más que quería ser malo, libertino, hipócrita, vengativo, egoísta, no podía conseguirlo.
¿Quién se lo impedía?
Ya no era el imperativo categórico, en quien no creía tampoco mucho tiempo hacía; era… eran diablos coronados; el caso estaba en que no podía menos de ser bueno.
Sin embargo… ¡tantas veces iba el cántaro a la fuente…!
El cántaro venía a ser su castidad, y la fuente doña Tula, su patrona (¡otra patrona!), hipócrita como Engracia, amiga de su buena fama, pero más amiga del amor. Otra vez se le quería seducir, otra vez su timidez, su horror al libertinaje y al escándalo eran incentivo para una pasión vergonzante. Doña Tula tenía treinta años, había leído novelas de Belot y profesaba la teoría de que la mujer debe conocer el bien y el mal para elegir libremente el bien; si no, ¿qué mérito tiene el ser buena?
Ella elegía libremente el mal, pero no quería que se supiera. Su afán de ocultar el pecado era vanidad escolástica. No quería dar la razón a los reaccionarios, que no se fían de la mujer instruida y literata. Ella no podía dominar sus fogosas pasiones, pero esto no era más que un caso excepcional, que convenía tener oculto; la regla quedaba en pie: la mujer debe saber de todo para escoger libremente lo bueno.
Doña Tula escogió a Zurita, porque le enamoró su conocimiento de los clásicos y el miedo que tenía a que sus debilidades se supieran.
Gertrudis tenía unos dedos primorosos para la cocina; era, sobre todo, inteligente en pescado frito, y aun la caldereta la comprendía con un instinto que sólo se revela en una verdadera vocación.
Con los mariscos hacía primores. Si se trataba de dejarlos como Dios les crió, con todos sus encantos naturales, sabiendo a los misterios del Océano, doña Tula conservaba el aroma de la frescura, el encanto salobre con gracia y coquetería, sin menoscabo de los fueros de la limpieza; pero si le era lícito entregarse a los bordados culinarios del idealismo gastronómico, hacía de unas almejas, de unas ostras, de unos percebes o de unos calamares platos exquisitos, que parecían orgías enteras en un bocado, incentivos y voluptuosos de la pasión más lírica y ardiente… ¿Qué más? El mismo Zurita, entusiasmado cierto día con unos cangrejos que le sirvió doña Gertrudis sonriente, llegó a decir que aquel plato era más tentador que toda la literatura erótica de Ovidio, Tibulo 14 y Marcial…
¡Cómo había comido, y cómo comía ahora el buen Aquiles!
En esta parte, diga él lo que quiera, le había venido Dios a ver. Sin conocerlo el mismo catedrático de Ética, que a pesar de los desengaños filosóficos se cuidaba poco de la materia grosera, había ido engordando paulatinamente, y aunque seguía siendo pálido y su musculatura la de un adolescente, las pantorrillas se le habían rellenado, y tenía carne en las mejillas y debajo de la barba. Todo se lo debía a Tula, a la patrona sentimental y despreocupada que ideaba planes satánicos respecto de Aquiles.
Era este el primer huésped a quien había engordado exprofeso la patrona trascendental de Lugarucos.
Tula (Gertrudis Campoarana en el siglo) era toda una señora. Viuda de un americanete rico, se había aburrido mucho bajo las tocas de la viudez; su afición a Jorge Sand primero, a Belot después, y siempre al hombre, le había hecho insoportable la soledad de su estado. La compañía de las mujeres la enojaba, y no habiendo modo de procurarse honestamente en Lugarucos el trato continuo del sexo antagónico, como ella decía, discurrió (y discurrió con el diablo) fingir que su fortuna había tenido grandes pérdidas y poner casa de pupilos decentes para ayuda de sus rentas.
De este modo consiguió Tula rodearse de hombres, cuidar ropa masculina, oler a tabaco, sentir el macho en su casa, suprema necesidad de su existencia.
En cuanto a dejarse enamorar por los pupilos, Tula comprendió que era muy peligroso, porque todos eran demasiado atrevidos, todos querían gozar el dulce privilegio; había celos, rivalidades, y la casa se volvía un infierno. Fue, pues, una Penélope cuyo Ulises no había de volver. Le gritaba la tentación, pero huía de la caída. Coqueteaba con todos los huéspedes, pero no daba su corazón a torcer a ninguno.
Además, el oficio de patrona le fue agradando por sí mismo; a pesar de que era rica, el negocio la sedujo y amó el arte por el arte, es decir, aguó el vino, echó sebo al caldo, galvanizó chuletas y apuró la letra a la carne mechada, como todas las patronas epitelúricas. Era una gran cocinera, pero esotéricamente, es decir, para sus amigos particulares; al vulgo de los pupilos los trataba como las demás patronas que en el mundo han sido.
Mas llegó a Lugarucos Aquiles Zurita, y aquello fue otra cosa. Tula se enamoró del pupilo nuevo por los motivos que van apuntados, y concibió el plan satánico de seducción a que antes se aludía. Poco a poco fue despidiendo a los demás huéspedes, y llegó un día en que Zurita se encontró solo a la mesa. Entonces doña Tula, tímida como una gacela, vestida como una duquesa, le propuso que comieran juntos, porque observaba que estando solo despachaba los platos muy de prisa, y esto era muy malo para el estómago. Aquiles aceptó distraído.
Comieron juntos. Cada comida era un festín. Pocos platos, para que Zurita no se alarmase, pero suculentos y sazonados con pólvora de amor. Tula se convirtió en una Lucrecia Borgia de aperitivos eróticos.
Pero el triste filósofo comía manjares excelentes sin notarlo.
Por las noches daba muchas vueltas en la cama, y también notaba después de cenar un vigor espiritual extraordinario, que le impelía a proyectar grandes hazañas, tal como restaurar él solo, por sí y ante sí el decaído krausismo, o fundar una religión. Lo más peligroso era un sentimentalismo voluptuoso que se apoderaba de él a la hora de la siesta, y al oscurecer, al recorrer los bosques de castaños, las alamedas sembradas de ruiseñores o las playas quejumbrosas.
Doña Tula dejaba hacer, dejaba pasar. Creía en la Química.
No se insinuaba demasiado, porque temía la fuga del psicólogo. Se esmeraba en la cocina y se esmeraba en el tocador. Mucha amabilidad, muchas miradas fijas, pero pacíficas, suaves; muchos perfumes en la ropa, mucha mostaza y muchos y muy buenos mariscos… Esta era su política, su ars amandi.
Lo cual demuestra que Gertrudis tenía mucho más talento que doña Concha y doña Engracia.
Doña Concha quería seducir a un huésped a quien daba chuletas de caballo fósil…
¡Imposible!
Doña Engracia quemaba con los ojos al macilento humanista, pero no le convidaba a comer.
Así él pudo resistir con tanto valor las tentaciones de aquellas dos incautas mujeres. Ahora la batalla era formidable. Cuando Aquiles comprendió que Tula quería lo que habían querido las otras, ya estaba él bastante rollizo y sentía una virilidad de que antes ni aún noticia tenía. La filosofía materialista comenzó a parecerle menos antipática, y en la duda de si había o no algo más que hechos, se consagró al epicureísmo, en latín por supuesto, no en la práctica.
Leyó mucho al amigo de Mecenas, y se enterneció con aquel melancólico consuelo del placer efímero, que es la unción de la poesía horaciana.
Ovidio también se le apareció otra vez con sus triunfos de amor, con sus noches en vela ante la puerta cruel de su amada, con sus celos de los maridos, con aquellos cantos rápidos, ardientes, en que los favores de una noche se pagaron con la inmortalidad de la poesía… Y pensando en Ovidio fue cuando se le ocurrió advertir el gran peligro en que su virtud estaba cerca de doña Gertrudis Campoarana.
Aquella Circe le quería seducir sobre seguro, esclavizándole por la gula. Sí, Tula era muy literata y debía de saber aquello de Nasón «Et Venus in vinis ignis in igne fuit».
Aquellos cangrejos, aquellas ostras, aquellas langostas, aquellos calamares, aquellos langostinos en aquellas salsas, aquel sauterne, no eran más que la traducción libre del verso de Ovidio «Et Venus in vinis ignis in igne fuit».
«¡Huyamos, huyamos también ahora! -pensó Aquiles suspirando-. No se diga -le dijo al mar, su confidente-, que mi virtud venció cuando tuvo hambre y metafísica, y que sucumbe cuando tiene hartazgo y positivismo. Yo no sé si hay o no hay metafísica, yo no sé cuál es el criterio de la moralidad…; pero sería un cobarde sucumbiendo ahora».
Y aunque algún neófito naturalista pueda acusar al pobre Aquiles de idealismo e invero similitud, lo histórico es que Zurita huyó, huyó otra vez: huyó de Tula como había huido de Concha y de Engracia.
Y eso que ahora negaba en redondo el imperativo categórico.
La carne, aquel marisco hecho carne, le gritaba dentro: ¡amor, mi derecho!
Pero la Psicología, la Lógica y la Ética, que ya no estimaba siquiera, le gritaban: ¡abstención, virtud, pureza…!
Y el eterno José mudó de posada.
– VI –
Aquiles salió de las redes de Tula con una pasión invencible: la pasión por el pescado, y especialmente por los mariscos.
Aunque algo se había enamorado de la patrona, al cabo de algunos meses consiguió olvidarla. Pero el regalo de su mesa para toda la vida se le había pegado al alma. ¡Como había comido allí no volvería a comer en la vida! Esta desconsoladora convicción le acompañó hasta el sepulcro.
Y con el mismo fervor con que en mejores tiempos se había consagrado a la contemplación del Ser en sí dentro del yo antes del límite, etc., se consagró a buscar en mercados y plazas el mejor pescado.
Él, que había sido un hombre insignificante mientras no fue más que catedrático de Psicología, Lógica y Ética, comenzó a llamar la atención de Lugarucos por su pericia en materia de culinaria ictiológica.
Meditó mucho y acabó por adivinar qué peces debían entrar y cuáles no en una caldereta clásica, y qué ingredientes debían sazonarla. Pronto fueron célebres en todo el partido judicial las calderetas del catedrático de Psicología.
Cuando en la playa o en el mercado se discutía si un besugo, un bonito o una merluza estaban frescos o no, se nombraba árbitro al Sr. Zurita si pasaba por allí.
Y él, sonriente, con aquel gesto humilde que conservaba a pesar de su gloria y de sus buenas carnes, después de mirar y oler la pieza decía:
-¡Fresco!, o ¡apesta!
Y a nadie se le ocurría apelar.
Cuando los señores catedráticos tenían merienda, que era a menudo, Aquiles era votado por unanimidad presidente de la comisión organizadora… y presidía el banquete y era el primero en ponerse alegre.
Sí, había acabado por tomar una borrachera en cada festín. Ergo bibamus!, decía, recordando que era hijo de un dómine.
Y en el seno de la confianza, decía en tales momentos de expansión al que le quería oír:
-¡Huí de la sirena, pero no puedo olvidar los primores de su cocina! ¡Podré volver a amar como entonces, pero no volveré a comer de aquella manera!
Y caía en profunda melancolía.
Todos sus compañeros sabían ya de memoria los temas constantes de las borracheras
de Aquiles: Tula, el marisco, la Filosofía… todo mezclado.
Mientras estaba en su sano juicio nunca hablaba ya de filosofía, ni tal vez pensaba en ella. En cátedra explicaba como una máquina la Psicología oficial, la de texto, pero nada más; le parecía hasta mala educación mentar las cuestiones metafísicas.
Pero en alegrándose era otra cosa. Pedía la palabra, se ponía sobre la mesa hollando los manteles, y suplicaba con lágrimas en los ojos a todos aquellos borrachos que salvasen la ciencia, que procurasen la santa armonía, porque él, en el fondo de su alma, siempre había suspirado por la armonía del análisis y de la síntesis, de Tula y la virtud, de la fe y la razón, del krausismo y los médicos del Ateneo…
-¡Señores, señores: salvemos la raza humana que se pierde por el orgullo! – exclamaba, llorando todo el vino que había bebido, puestas las manos en cruz. Se os ha dicho nihil mirari!, no maravillarse de nada; pues yo os digo, en verdad: admiradlo todo, creedlo todo, todo es verdad, todo es uno y lo mismo… ¡Ah!, queridos hermanos, en estos instantes de lucidez, de inspiración por el amor, yo veo la verdad una, yo veo dentro de mí la esencia de todo ser; yo me veo como siendo uno con el todo, sin dejar de ser este…
-¡Este borracho, este grandísimo borracho! -interrumpía el catedrático de Agricultura, gran positivista y no menos ebrio. Y cogiendo por las piernas al de Psicología le paseaba en triunfo alrededor de la mesa, mientras Aquiles seguía gritando:
-¡Todo está en todo y el quid es amarlo todo por serlo, no por conocerlo…! Yo amo a Tula en lo absoluto, y la amo por serla no por conocerla…
El de Agricultura daba con la carga en tierra, y Aquiles interrumpía sus reminiscencias de filósofo idealista para dormir debajo de la mesa la borrachera de los justos.
Y entonces, como si se tratase de un juicio de los muertos en Egipto, empezaban ante el cuerpo de Aquiles los comentarios y censuras de los amigos:
-¡Qué pesado se pone cuando le da por su filosofía!
-Bien; pero únicamente habla de eso cuando se emborracha.
-¡No faltaba más!
-Y lo cierto es que no se puede prescindir de él.
-¡Imposible! Es el Brillat Savarin del mar.
-¡Qué manos!
-¡Qué olfato!
-¡Qué tacto!
-¡Qué instinto culinario!
-Debía escribir un libro de cocina marítima.
-Teme el qué dirán. Al fin es catedrático de Filosofía.
– VII –
Ya hace años que murió Zurita, y en Lugarucos cada vez que se trata de comer pescado, nunca falta quien diga:
-¿Se acuerdan ustedes de las calderetas de aquel catedrático de Psicología y Lógica?
-¡Ah, Zurita!
-¡El gran Zurita!
Y a todos se les hace la boca agua.