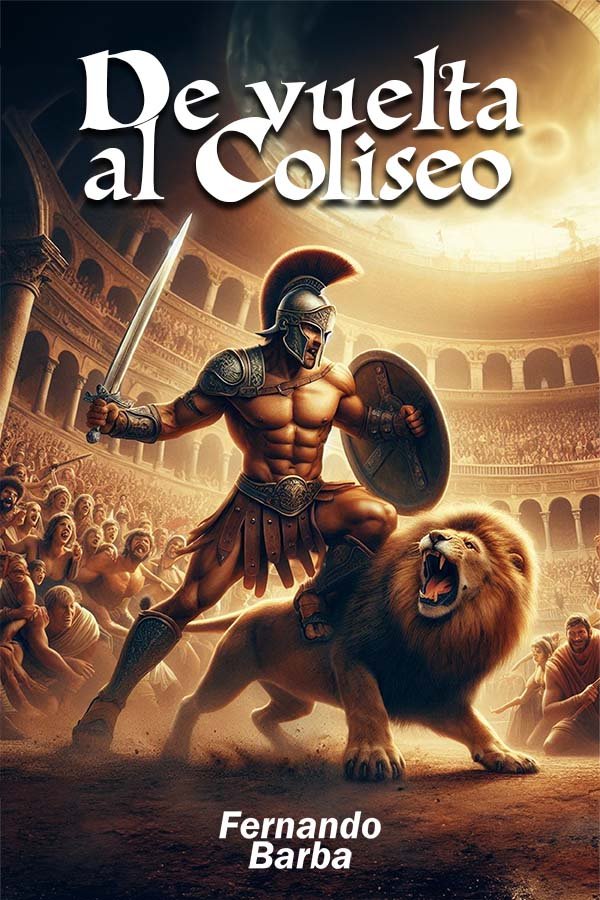Aunque Bertha Young tenía treinta años, seguía teniendo momentos como ése, en los que quería correr en vez de andar, dar pasos de baile por la acera y fuera de ella, jugar a los bolos con un aro, lanzar algo al aire y volver a cogerlo, o quedarse quieta y reírse de nada, simplemente de nada.
¿Qué puedes hacer si tienes treinta años y, al doblar la esquina de tu propia calle, te invade de repente una sensación de dicha -¡absoluta dicha!- como si de repente te hubieras tragado un trozo brillante de ese sol de la tarde y ardiera en tu pecho, enviando una pequeña lluvia de chispas a cada partícula, a cada dedo de la mano y del pie? . . .
Oh, ¿no hay forma de expresarlo sin ser «borracho y desordenado»? ¡Qué idiota es la civilización! ¿Para qué te dan un cuerpo si tienes que mantenerlo encerrado en un estuche como un raro, rarísimo violín?
«No, lo del violín no es exactamente lo que quería decir», pensó, subiendo corriendo los escalones y buscando en su bolso la llave -la había olvidado, como de costumbre- y haciendo sonar el buzón. «No es a lo que me refería, porque… Gracias, Mary», entró en el vestíbulo. «¿Ha vuelto la enfermera? «Sí, señora».
«¿Y ha llegado la fruta?»
«Sí, señora. Ha llegado todo».
«Sube la fruta al comedor, ¿quieres? La prepararé antes de subir».
El comedor estaba oscuro y hacía frío. Pero Bertha se quitó el abrigo; no podía soportar el apretado cierre ni un momento más, y el aire frío cayó sobre sus brazos.
Pero en su pecho seguía existiendo aquel lugar brillante y resplandeciente, aquella lluvia de pequeñas chispas que salían de él. Era casi insoportable. Apenas se atrevía a respirar por miedo a avivarlo más, y sin embargo respiraba hondo, hondo. Apenas se atrevía a mirarse en el frío espejo, pero se miró, y le devolvió a una mujer radiante, de labios sonrientes y temblorosos, con ojos grandes y oscuros y un aire de estar escuchando, esperando que sucediera algo… divino… que ella sabía que debía suceder… infaliblemente.
Mary trajo la fruta en una bandeja y con ella un cuenco de cristal y un plato azul, muy bonito, con un extraño brillo, como si lo hubieran mojado en leche.
«¿Enciendo la luz, señora?
«No, gracias. Veo bastante bien».
Había mandarinas y manzanas manchadas de rosa fresa. Unas peras amarillas, suaves como la seda, unas uvas blancas cubiertas de una flor plateada y un gran racimo de moradas. Estas últimas las había comprado para que hicieran juego con la nueva alfombra del comedor. Sí, eso sonaba algo descabellado y absurdo, pero en realidad era la razón por la que las había comprado. En la tienda había pensado: «Necesito unos morados para que la alfombra haga juego con la mesa». Y en aquel momento le había parecido lógico.
Cuando terminó con ellas y formó dos pirámides con aquellas formas redondas y brillantes, se apartó de la mesa para ver el efecto, que era realmente curioso. La mesa oscura parecía fundirse con la luz mortecina, y el plato de cristal y el cuenco azul flotaban en el aire. Esto, por supuesto, en su estado de ánimo actual, era tan increíblemente hermoso… Se echó a reír.
«No, no. Me estoy poniendo histérica». Cogió el bolso y el abrigo y subió corriendo a la habitación de la niña.
La enfermera estaba sentada en una mesa baja dándole la cena a la Pequeña B después del baño. La niña llevaba una bata de franela blanca y una chaqueta de lana azul, y llevaba el pelo oscuro y fino recogido en una graciosa cresta. Levantó la vista cuando vio a su madre y empezó a saltar.
«Ahora, mi amor, cómetelo como una buena chica», dijo la enfermera, poniendo los labios de una forma que Bertha conocía y que significaba que había entrado en la guardería en otro mal momento.
«¿Se ha portado bien, Nanny?»
«Ha estado un poco dulce toda la tarde», susurró Nanny. «Fuimos al parque y me senté en una silla y la saqué del cochecito y vino un perro grande y me puso la cabeza en la rodilla y ella le agarró la oreja, le dio un tirón.
Tendrías que haberla visto».
Bertha quiso preguntar si no era bastante peligroso dejar que se agarrara a la oreja de un perro extraño. Pero no se atrevió. Se quedó mirándolas, con las manos a los lados, como la pobre niña frente a la niña rica de la muñeca.
El bebé volvió a mirarla fijamente y luego sonrió de un modo tan encantador que Bertha no pudo evitar echarse a llorar:
«Oh, Nanny, déjame terminar de darle la cena mientras guardas las cosas del baño.
«Bueno, señora, no se le debe cambiar de mano mientras come», dijo Nanny, aún susurrando. «La inquieta; es muy probable que la altere».
Qué absurdo era aquello. ¿Para qué tener un bebé si hay que tenerlo -no en un estuche como un violín raro- sino en brazos de otra mujer?
«¡Oh, debo hacerlo!», dijo ella. Muy ofendida, Nanny la entregó.
«Ahora, no la excites después de cenar. Sabes que lo haces, M’m. Y me lo paso tan bien con ella después».
¡Gracias al cielo! Nanny salió de la habitación con las toallas de baño. «Ahora te tengo para mí sola, mi pequeña preciosidad», dijo Bertha, mientras el bebé se apoyaba en ella.
Comía deliciosamente, levantando los labios para coger la cuchara y agitando las manos. A veces no soltaba la cuchara y otras, justo cuando Bertha la había llenado, la agitaba a los cuatro vientos.
Cuando terminó la sopa, Bertha se volvió hacia el fuego. «¡Eres simpática, muy simpática!», dijo, besando a su cálido bebé. «Me gustas. Me gustas».
Y, en efecto, le gustaba tanto la Pequeña B -su cuello cuando se inclinaba hacia delante, sus exquisitos dedos de los pies cuando brillaban transparentes a la luz del fuego- que todo su sentimiento de dicha volvió de nuevo, y de nuevo no supo cómo expresarlo… qué hacer con él.
«Te llaman por teléfono», dijo Nanny, regresando triunfante y agarrando a su Pequeña B.
Bajó volando. Era Harry.
«Oh, ¿eres tú, Ber? Mira. Llegaré tarde. Cogeré un taxi y vendré lo más rápido que pueda, pero haz que retrasen la cena diez minutos, ¿quieres? ¿De acuerdo?»
«Sí, perfectamente. Oh, Harry!» «¿Sí?»
¿Qué tenía que decir? No tenía nada que decir. Sólo quería estar un momento en contacto con él. No podía llorar absurdamente: «¡A que ha sido un día divino!»
«¿Qué pasa?», vociferó la vocecilla.
«Nada. Entendu», dijo Bertha, y colgó el auricular, pensando en lo mucho más que idiota que era la civilización.
Venía gente a cenar. Los Norman Knights -una pareja muy sólida: él estaba a punto de montar un teatro y a ella le gustaba mucho la decoración de interiores-, un joven, Eddie Warren, que acababa de publicar un librito de poemas y a quien todo el mundo invitaba a cenar, y un «hallazgo» de Bertha llamado Pearl Fulton. Lo que hacía la señorita Fulton, Bertha no lo sabía.
Se habían conocido en el club y Bertha se había enamorado de ella, como siempre se enamoraba de las mujeres hermosas que tenían algo extraño.
Lo provocador era que, aunque habían estado juntas y se habían visto varias veces y hablado de verdad, Bertha no podía distinguirla. Hasta cierto punto, la señorita Fulton era rara y maravillosamente franca, pero ese punto estaba ahí, y más allá no quería ir.
¿Había algo más allá? Harry dijo «No». La consideró sosa y «fría como todas las mujeres rubias, con un toque, quizá, de anemia cerebral». Pero Bertha no estaba de acuerdo con él; al menos no todavía.
«No, la forma que tiene de sentarse con la cabeza un poco de lado y sonriendo tiene algo detrás, Harry, y debo averiguar qué es ese algo».
«Lo más probable es que sea un buen estómago», respondió Harry.
Se empeñaba en cogerle los talones a Bertha con respuestas de ese tipo. .
. «hígado congelado, querida niña», o «pura flatulencia», o «enfermedad renal», . . . y así sucesivamente. Por alguna extraña razón, a Bertha le gustaba esto, y casi lo admiraba mucho en él.
Entró en el salón y encendió el fuego; luego, recogiendo uno a uno los cojines que Mary había dispuesto con tanto cuidado, los echó de nuevo sobre las sillas y los sofás. Aquello marcó la diferencia; la habitación cobró vida al instante. Cuando estaba a punto de arrojar el último, se sorprendió a sí misma abrazándolo de repente contra sí, apasionadamente, apasionadamente. Pero aquello no apagó el fuego de su pecho. Al contrario.
Las ventanas del salón daban a un balcón que daba al jardín. En el extremo más alejado, contra la pared, había un peral alto y esbelto en plena floración; se erguía perfecto, como encallado contra el cielo verde jade. Bertha no podía evitar sentir, incluso desde aquella distancia, que no tenía ni un solo capullo ni un pétalo marchito. Abajo, en los parterres del jardín, los tulipanes rojos y amarillos, cargados de flores, parecían apoyarse en el crepúsculo. Un gato gris, arrastrando el vientre, se arrastraba por el césped, y otro negro, su sombra, le seguía. Su visión, tan atenta y rápida, provocó en Bertha un curioso escalofrío.
«¡Qué cosas tan espeluznantes son los gatos!», balbuceó, se apartó de la ventana y empezó a caminar arriba y abajo. . . .
Qué fuerte olían los junquillos en la cálida habitación. ¿Demasiado fuerte? Oh, no. Sin embargo, como vencida, se dejó caer en un sofá y se llevó las manos a los ojos.
«Soy demasiado feliz, demasiado feliz», murmuró.
Y le pareció ver en sus párpados el hermoso peral con sus flores abiertas como un símbolo de su propia vida.
Realmente, realmente, lo tenía todo. Era joven. Harry y ella estaban tan enamorados como siempre, se llevaban de maravilla y eran muy buenos amigos. Tenía un bebé adorable. No tenían que preocuparse por el dinero. Tenían una casa y un jardín absolutamente satisfactorios. Y amigos, amigos modernos y emocionantes, escritores y pintores y poetas o gente interesada en cuestiones sociales, justo el tipo de amigos que querían. Además, había libros, había música, ella había encontrado una modista maravillosa, iban al extranjero en verano y su nueva cocinera hacía unas tortillas magníficas…
«Soy absurda. Absurda». Se incorporó, pero se sentía muy mareada, muy borracha. Debía de ser la primavera.
Sí, era la primavera. Ahora estaba tan cansada que no podía arrastrarse escaleras arriba para vestirse.
Un vestido blanco, un collar de cuentas de jade, zapatos y medias verdes. No fue intencionado. Había pensado en este plan horas antes de asomarse a la ventana del salón.
Sus pétalos crujieron suavemente en el vestíbulo, y besó a la señora Norman Knight, que se estaba quitando el abrigo naranja más divertido, con una procesión de monos negros alrededor del dobladillo y subiendo por las delanteras.
» . . . ¡Por qué! ¿Por qué? ¡Por qué la clase media es tan estirada, tan carente de sentido del humor! Querida, sólo estoy aquí por una casualidad: Norman es la casualidad protectora. Porque mis queridos monos trastornaron tanto el tren que éste se levantó y me comió con los ojos. No se rió -no se divirtió-, lo que debería haberme encantado. No, sólo miraba fijamente y me aburría por completo».
«Pero lo mejor de todo», dijo Norman, apretándose un gran monóculo con montura de carey en el ojo, «no te importa que te lo cuente, Face, ¿verdad?». (En su casa y entre sus amigos se llamaban Cara y Careto). «Lo mejor de todo fue cuando ella, ya harta, se volvió hacia la mujer que estaba a su lado y le dijo: «¿No has visto nunca un mono?».
«¡Ah, sí!» La Sra. Norman Knight se unió a la carcajada. «¿No era eso absolutamente cremoso?».
Y lo más gracioso aún era que ahora que se había quitado el abrigo parecía una mona muy inteligente, que incluso había confeccionado aquel vestido de seda amarilla con pieles de plátano raspadas. Y sus pendientes de ámbar parecían pequeñas nueces colgantes.
«¡Es una triste, triste caída!», dijo Mug, deteniéndose delante del correpasillos de la Pequeña B. «Cuando el correpasillos entre en el vestíbulo…» y apartó con un gesto el resto de la cita.
Sonó el timbre. Era Eddie Warren, delgado y pálido (como de costumbre), en un estado de angustia aguda.
«Es la casa correcta, ¿verdad?», suplicó.
«Oh, eso creo, eso espero», dijo Bertha alegremente.
«He tenido una experiencia espantosa con un taxista; era de lo más siniestro. No conseguía que se detuviera. Cuanto más llamaba y llamaba, más rápido se iba. Y a la luz de la luna, esa extraña figura con la cabeza aplastada, agachada sobre la pequeña rueda…». «
Se estremeció, quitándose un inmenso pañuelo de seda blanca. Bertha se dio cuenta de que sus calcetines también eran blancos, un encanto.
«¡Pero qué horror!», exclamó.
«Sí, realmente lo fue», dijo Eddie, siguiéndola al salón. «Me vi atravesando la Eternidad en un taxi intemporal».
Conocía a los Caballeros Normandos. De hecho, iba a escribir una obra para N.K. cuando se pusiera en marcha el plan del teatro.
«Bueno, Warren, ¿qué tal la obra?», dijo Norman Knight, dejando caer el monóculo y dándole un momento a su ojo para que subiera a la superficie antes de volver a atornillárselo.
Y la Sra. Norman Knight: «Oh, Sr. Warren, qué calcetines tan alegres».
«Me alegro mucho de que te gusten», dijo él, mirándose los pies. «Parece que se han vuelto mucho más blancos desde que salió la luna». Y volvió su joven y delgado rostro apenado hacia Bertha. «Hay luna, ¿sabes?».
Ella quería llorar: «Estoy segura de que la hay, ¡a menudo!
Realmente era una persona de lo más atractiva. Pero también lo era Cara, agazapada ante el fuego con sus pieles de plátano, y también lo era Mug, fumando un cigarrillo y diciendo mientras sacudía la ceniza «¿Por qué tarda el novio?».
«Ahí está».
La puerta principal se abrió y se cerró de golpe. Harry gritó: «Hola, gente. Bajad en cinco minutos». Y le oyeron subir las escaleras en tropel. Bertha no pudo evitar sonreír; sabía cómo le gustaba hacer las cosas a toda prisa. Al fin y al cabo, ¿qué importaban cinco minutos más? Pero él se fingía a sí mismo que importaban más de la cuenta. Y luego se esforzaba por entrar en el salón, extravagantemente tranquilo y sereno.
Harry tenía tantas ganas de vivir. Oh, cómo lo apreciaba ella en él. Y también comprendía su pasión por la lucha, por buscar en todo lo que se le ponía por delante una prueba más de su poder y su valor. Incluso cuando a veces, para otras personas que no lo conocían bien, resultaba un poco ridículo. Porque había momentos en que se precipitaba a la batalla donde no había batalla… Habló y rió y se olvidó por completo, hasta que él entró (tal como se había imaginado), de que Pearl Fulton no había aparecido. «Me pregunto si la señorita Fulton se habrá olvidado».
«Eso espero», dijo Harry. «¿Está al teléfono?»
«¡Ah! Ahora hay un taxi». Y Bertha sonrió con ese aire de propietaria que siempre asumía mientras sus hallazgos femeninos eran nuevos y misteriosos. «Vive en los taxis».
«Correrá a gorrazos si lo hace», dijo Harry con frialdad, llamando al timbre para la cena. «Peligro espantoso para las mujeres rubias».
«¡Harry, no!», advirtió Bertha, riéndose de él.
Hubo otro pequeño momento, mientras esperaban, riendo y hablando, un poco demasiado a sus anchas, un poco demasiado inconscientes. Y entonces la señorita Fulton, toda de plata, con un filete plateado atando su pelo rubio pálido, entró sonriendo, con la cabeza un poco de lado.
«¿Llego tarde?
«No, en absoluto», dijo Bertha. «Acompáñame». La cogió del brazo y se dirigieron al comedor.
¿Qué había en el tacto de aquel brazo frío que podía avivar -abanicar-, el fuego de la dicha que Bertha no sabía qué hacer con él?
La señorita Fulton no la miró; pero rara vez miraba a la gente directamente. Sus pesados párpados se posaban sobre sus ojos y una extraña media sonrisa iba y venía por sus labios como si viviera escuchando más que viendo. Pero Bertha supo, de repente, como si la mirada más larga e íntima hubiera pasado entre ellas, como si se hubieran dicho la una a la otra: «¿Tú también? «¿Tú también?» que Pearl Fulton, removiendo la hermosa sopa roja en el plato gris, sentía exactamente lo mismo que ella.
¿Y los demás? Face y Mug, Eddie y Harry, con sus cucharas subiendo y bajando, frotándose los labios con las servilletas, desmenuzando el pan, jugueteando con los tenedores y los vasos y hablando.
«La conocí en la exposición Alfa: una personita de lo más rara. No sólo se había cortado el pelo, sino que parecía haberse cortado muy bien las piernas, los brazos, el cuello y su pobre naricilla».
«¿No es muy amiga de Michael Oat?
«¿El hombre que escribió «Amor en dientes falsos»? «
«Quiere escribir una obra para mí. Un acto. Un hombre. Decide suicidarse. Da todas las razones por las que debería hacerlo y por las que no. Y justo cuando se ha decidido a hacerlo o a no hacerlo… telón. No es mala idea».
¿Cómo lo va a llamar: «Problemas de estómago»?
«Creo que he encontrado la misma idea en una pequeña revista francesa, bastante desconocida en Inglaterra».
No, no lo compartían. Eran queridos, queridos, y a ella le encantaba tenerlos allí, en su mesa, y ofrecerles comida y vino deliciosos. De hecho, ansiaba decirles lo encantadores que eran y el grupo tan decorativo que formaban, cómo parecían ambientarse los unos a los otros y cómo le recordaban a una obra de Tchekof.
Harry disfrutaba de la cena. Formaba parte de su -bueno, no de su naturaleza, exactamente, y desde luego no de su pose-, «no sé qué» hablar de comida y gloriarse de su «desvergonzada pasión por el destello blanco de la langosta» y «el verde de los helados de pistacho, verde y frío como los párpados de las bailarinas egipcias».
Cuando levantó la vista hacia ella y dijo «¡Bertha, es un soufflé admirable! «casi habría podido llorar de placer infantil.
¿Por qué se sentía tan tierna con el mundo entero esta noche? Todo era bueno, estaba bien. Todo lo ocurrido parecía llenar de nuevo su rebosante copa de dicha.
Y aún así, en el fondo de su mente, estaba el peral. Ahora sería plateado, a la luz de la luna del pobre y querido Eddie, plateado como la señorita Fulton, que estaba allí sentada haciendo girar una mandarina en sus delgados dedos tan pálidos que una luz parecía brotar de ellos.
Lo que no podía comprender -lo que era milagroso-, era cómo había podido adivinar el estado de ánimo de la señorita Fulton con tanta exactitud y tan instantáneamente. No dudó ni por un momento de que estaba en lo cierto y, sin embargo, ¿con qué contaba? Menos que nada.
«Creo que esto ocurre muy, muy raramente entre mujeres. Nunca entre hombres», pensó Bertha. «Pero mientras preparo el café en el salón, quizá ella ‘dé una señal'».
No sabía lo que quería decir con eso, y no podía imaginar lo que ocurriría después.
Mientras pensaba así, se veía a sí misma hablando y riendo. Tenía que hablar por su deseo de reír.
«Debo reír o morir».
Pero cuando se dio cuenta de la graciosa costumbre de Face de meterse algo por la parte delantera del cuerpo -como si también guardara allí un pequeño y secreto tesoro de nueces-, Bertha tuvo que clavarse las uñas en las manos para no reírse demasiado.
Por fin había terminado. Y: «Ven a ver mi nueva cafetera», dijo Bertha. «Sólo tenemos una cafetera nueva una vez cada quince días», dijo Harry.
Esta vez Cara la cogió del brazo; la señorita Fulton agachó la cabeza y la siguió.
El fuego se había apagado en el salón hasta convertirse en un rojo y titilante «nido de crías de fénix», dijo Cara.
«No enciendas la luz ni un momento. Es tan bonito». Y volvió a agacharse junto al fuego. Siempre tenía frío… «sin su chaquetita de franela roja, claro», pensó Bertha.
En ese momento la señorita Fulton «dio la señal». «¿Tienes jardín?», dijo la voz fría y soñolienta.
Aquello fue tan exquisito por su parte que lo único que Bertha pudo hacer fue obedecer. Cruzó la habitación, apartó las cortinas y abrió aquellas largas ventanas.
«¡Allí!», exhaló.
Y las dos mujeres se quedaron una al lado de la otra mirando el esbelto árbol en flor. Aunque estaba tan quieto, parecía, como la llama de una vela, estirarse hacia arriba, apuntar, estremecerse en el aire brillante, crecer cada vez más alto mientras miraban, casi hasta tocar el borde de la luna redonda y plateada.
¿Cuánto tiempo permanecieron allí? Ambos, por así decirlo, atrapados en aquel círculo de luz sobrenatural, comprendiéndose perfectamente, criaturas de otro mundo, y preguntándose qué iban a hacer en éste con todo aquel dichoso tesoro que ardía en sus pechos y caía, en flores de plata, de sus cabellos y manos.
¿Para siempre? Y murmuró la señorita Fulton: «Sí, eso mismo». ¿O lo soñó Bertha?
Entonces se encendió la luz y Face preparó el café y Harry dijo: «Mi querida Sra. Knight, no me preguntes por mi bebé. Nunca la veo. No sentiré el menor interés por ella hasta que tenga un amante», y Mug apartó un momento la vista del invernadero y volvió a ponerla bajo el cristal y Eddie Warren bebió su café y dejó la taza con cara de angustia, como si hubiera bebido y visto la araña.
«Lo que quiero es ofrecer a los jóvenes un espectáculo. Creo que Londres está simplemente repleto de primeras obras no escritas. Lo que quiero decirles es: ‘Aquí está el teatro. Adelante'».
«Sabes, querida, voy a decorar una habitación para los Jacob Nathans.
Oh, estoy tan tentada de hacer un esquema de pescado frito, con los respaldos de las sillas en forma de sartenes y unas preciosas patatas fritas bordadas por todas las cortinas.»
«El problema de nuestros jóvenes escritores es que siguen siendo demasiado románticos. No pueden hacerse a la mar sin marearse y querer una palangana. ¿Y por qué no tienen el valor de esas palanganas?».
«Un poema espantoso sobre una chica que fue violada por un mendigo sin nariz en un bosquecillo».
La señorita Fulton se hundió en la silla más baja y profunda y Harry repartió los cigarrillos.
Por la forma en que se colocó frente a ella agitando la caja de plata y diciendo bruscamente: «¿Egipcio? ¿Turco? ¿Virginiano? Están todos mezclados», Bertha se dio cuenta de que no sólo le aburría, sino que realmente le caía mal. Y decidió por la forma en que la señorita Fulton dijo: «No, gracias, no fumaré», que ella también lo sentía y estaba dolida.
«Oh, Harry, no te caiga mal. Te equivocas con ella. Es maravillosa, maravillosa. Y, además, ¿cómo puedes sentir algo tan diferente por alguien que significa tanto para mí? Esta noche, cuando estemos en la cama, intentaré contarte lo que ha pasado. Lo que ella y yo hemos compartido».
Al oír estas últimas palabras, algo extraño y casi aterrador acudió a la mente de Bertha. Y ese algo ciego y sonriente le susurró: «Pronto esta gente se irá. La casa quedará en silencio. Se apagarán las luces. Y tú y él estaréis solos juntos en la habitación oscura, en la cama caliente…»
Se levantó de un salto de la silla y corrió hacia el piano.
«¡Qué lástima que alguien no toque!», gritó. «Qué pena que alguien no toque».
Por primera vez en su vida Bertha Young deseó a su marido. Oh, le había amado; había estado enamorada de él, por supuesto, en todos los demás sentidos, pero no de aquella manera. E igualmente, por supuesto, había comprendido que él era diferente. Lo habían hablado a menudo. Al principio le había preocupado terriblemente descubrir que era tan frío, pero al cabo de un tiempo no había parecido importarle. Eran tan francas la una con la otra, tan buenas amigas. Eso era lo mejor de la modernidad.
Pero ahora… ¡ardientemente! ¡ardientemente! ¡La palabra le dolía en el cuerpo ardiente! ¿Era esto a lo que había conducido aquella sensación de felicidad? Pero entonces… «Querida -dijo la Sra. Norman Knight-, conoces nuestra vergüenza. Somos víctimas del tiempo y del tren. Vivimos en Hampstead. Ha sido tan agradable».
«Iré contigo al vestíbulo», dijo Bertha. «Me ha encantado tenerte. Pero no debes perder el último tren. Es horrible, ¿verdad?».
«¿Te tomas un whisky, Knight, antes de irte?», llamó Harry. «No, gracias, amigo».
Bertha le apretó la mano al estrechársela.
«Buenas noches, adiós», gritó desde el último escalón, sintiendo que aquel yo suyo se despedía de ellos para siempre.
Cuando volvió al salón, los demás ya se habían puesto en marcha. » . . . Entonces puedes recorrer parte del camino en mi taxi».
«Estaré muy agradecida de no tener que afrontar otro viaje sola después de mi terrible experiencia».
«Puedes coger un taxi en la parada que hay justo al final de la calle. No tendrás que andar más que unos metros».
«Es un consuelo. Iré a ponerme el abrigo».
La señorita Fulton se dirigió hacia el vestíbulo y Bertha la seguía cuando Harry casi la empujó.
«Deja que te ayude».
Bertha sabía que se estaba arrepintiendo de su grosería y le dejó marchar.
Qué chico era en algunos aspectos, tan impulsivo, tan sencillo.
Y Eddie y ella se quedaron junto al fuego.
«Me pregunto si has visto el nuevo poema de Bilks titulado Table d’Hôte», dijo Eddie en voz baja. «Es maravilloso. En la última Antología.
¿Tienes un ejemplar? Me encantaría enseñártelo. Empieza con una líncreíblemente hermosa: «¿Por qué siempre tiene que ser sopa de tomate?».
«Sí», dijo Bertha. Y se dirigió sin hacer ruido a una mesa frente a la puerta del salón y Eddie se deslizó sin hacer ruido tras ella. Ella cogió el librito y se lo dio; no habían hecho el menor ruido.
Mientras él lo leía, ella volvió la cabeza hacia el vestíbulo. Y vio… Harry con el abrigo de la señorita Fulton en los brazos y la señorita Fulton de espaldas a él y con la cabeza inclinada. Se deshizo del abrigo, le puso las manos sobre los hombros y la giró violentamente hacia él. Sus labios dijeron: «Te adoro», y la señorita Fulton posó sus dedos de rayo de luna en las mejillas de él y esbozó su sonrisa soñolienta. Las fosas nasales de Harry se estremecieron; sus labios se curvaron hacia atrás en una horrible sonrisa mientras susurraba: «Mañana», y con los párpados la señorita Fulton dijo: «Sí».
«Aquí está», dijo Eddie. «‘¿Por qué tiene que ser siempre sopa de tomate?’ Es tan profundamente cierto, ¿no te parece? La sopa de tomate es tan terriblemente eterna».
«Si lo prefieres», dijo la voz de Harry, muy alta, desde el vestíbulo, «puedo llamarte a un taxi para que venga a la puerta».
«Oh, no. No es necesario», dijo la señorita Fulton, y se acercó a Bertha y le dio los delgados dedos para que se los cogiera.
«Adiós. Muchas gracias». «Adiós», dijo Bertha.
La señorita Fulton le cogió la mano un momento más. «¡Tu precioso peral!», murmuró.
Y luego se marchó, con Eddie siguiéndola, como el gato negro siguiendo al gato gris.
«Cerraré la tienda -dijo Harry, extravagantemente frío y tranquilo. «¡Tu precioso peral, peral, peral!».
Bertha simplemente corrió hacia las largas ventanas. «Oh, ¿qué va a pasar ahora?», gritó.
Pero el peral estaba tan hermoso como siempre, tan lleno de flores y tan quieto.